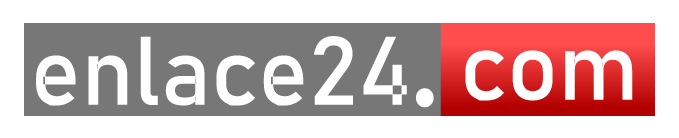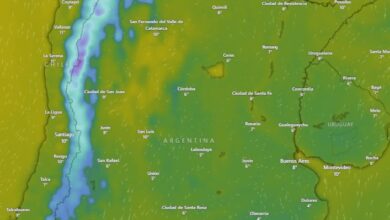Justicia y legalidad

En los últimos 20 años, la Argentina sostuvo una doctrina para el juzgamiento de los delitos cometidos en el contexto de los graves enfrentamientos armados ocurridos en el país durante los años 70 que, lejos de consolidar un paradigma respetuoso del Estado de Derecho, ha institucionalizado la excepción como norma, sentando precedentes aciagos para la seguridad jurídica y la democracia.
La tarea de “remoción de los obstáculos”, que permitiría la reapertura de las causas, se llevó a cabo a través de cuatro fallos paradigmáticos dictados por la nueva mayoría de la Corte Suprema asumida durante el primer gobierno kirchnerista y que significó nada menos que la eliminación retroactiva del instituto de la prescripción para esos crímenes, la derogación del principio de legalidad según el que nadie puede ser penado sino sobre la base de leyes sancionadas por el Congreso y publicadas antes de los hechos, la eliminación de los derechos adquiridos por amnistías e indultos dictados en época constitucional, la cosa juzgada y la declaración de que la persecución debía realizarse solo contra funcionarios estatales y aquellos civiles que actuaron en su auxilio.
Esos nefastos precedentes, que significaron el derribo de las columnas que la Constitución instauró para preservar los derechos del ciudadano contra los abusos del poder estatal, se llevaron a cabo sumando aparte del Poder Judicial a una “política de Estado” amparada en publicitados fines altruistas como una necesaria “reparación histórica”, la “búsqueda de la verdad” o la “lucha contra la impunidad”. De esta forma, se dejaron de lado otros medios, quizás más eficientes y definitivamente más adecuados, que pudieron haber buscado y alcanzado esos fines sin necesidad de sentar un precedente tal como que una nunca explicada “costumbre internacional” podría ser suficiente para calificar determinados delitos como de “lesa humanidad”, aun cuando tal categoría fuera inexistente en las leyes de la República al momento de los hechos.
Un país que juzga con Derecho construye futuro; un país que juzga por venganza queda atrapado en su pasado
La costumbre no es ni puede ser nunca fuente del derecho penal, que, según la opinión unánime de los tratadistas del mundo civilizado, exige una ley previa escrita. Existían otros métodos para reabrir investigaciones sin que tuviera tampoco la Corte que quitarle al Congreso la facultad de dictar amnistías y al presidente indultos, dos potestades exclusivas e irrevisables –salvo caso de corrupción– por el Poder Judicial, destinadas no a afianzar la Justicia, sino a consolidar la paz interior y la unión nacional en el lenguaje empleado en el Preámbulo.
La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final no respondió a una exigencia del derecho internacional, como se ha repetido hasta el hartazgo, sino a una decisión política. La autora del proyecto de ley, Patricia Walsh, con el cual el Congreso intentó reforzar la doctrina jurisprudencial haciendo que se dictara inconstitucionalmente la nulidad de una ley, fue una diputada perteneciente a la organización Montoneros, que se encuentra actualmente imputada por su participación en la bomba colocada en 1976 en el comedor de la Policía Federal, que dejó 23 muertos y cientos de mutilados y heridos.
No existía obligación jurídica supranacional alguna que forzara al país a declarar inconstitucional su propia legislación. La Argentina ya había cumplido con los estándares internaciones al realizar el Juicio a las Juntas en 1985 y la intención de juzgar a las cúpulas guerrilleras, y establecer una política de pacificación. Jamás pudo haberse invocado para su nulidad una fuente internacional cuando los dos tratados internacionales humanitarios incorporados a nuestra Constitución en 1994 señalan que todos los delitos, sin distingo, pueden ser objeto de amnistías, indultos y conmutación de penas y cuando, además, es la propia Organización de las Naciones Unidas la que en la Convención de Ginebra recomienda luego de todo conflicto armado interno la declaración de una amplia amnistía que beneficie a todos los que tomaron parte en ella.
No pudo obedecer la nulidad de esas leyes del perdón a una correcta interpretación normativa, cuando la propia Convención Reformadora de 1994 rechazó expresamente en el plenario la iniciativa de la convencional María Lucero de declarar imprescriptibles precisamente esos delitos.
La historia política ha probado –en la experiencia tanto nacional como internacional– que apartarse de los medios que la civilización instauró para arribar a la Justicia, es decir la legalidad, aun en nombre de los más altos ideales humanos –y más precisamente cuando a ellos se recurre para eludirla– produce un sentimiento de justicia y alivio al principio, pero al cabo del tiempo deja en el tejido social e institucional del país heridas mucho más profundas y peligrosas en sus derivaciones y consecuencias que las que imaginaron quienes decidieron al inicio “cortar camino” desconociendo las leyes que nos habíamos dado.
A 20 años de esta reapertura, y a raíz de ella, miles de personas fueron encarceladas por la sola denuncia de interesados, negándoseles a 30 o 50 años de los hechos la excarcelación aun cuando no registraron ni un solo antecedente delictivo en todo ese lapso. Los tribunales orales federales, encargados de combatir la corrupción y el narcotráfico, ocuparon y ocupan sus agendas con estos juicios en los cuales los plazos en prisión preventiva triplican los de los presos comunes.
Más de 900 imputados han muerto en cautiverio, la mayoría de ellos sin sentencia firme. Yacen en nuestras cárceles hombres de 70 y 80 años, entre ellos suboficiales de las Fuerzas Armadas, de las policías Federal y provinciales, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario, así como quienes eran jóvenes oficiales subalternos de las tres fuerzas, mientras que los jerarcas guerrilleros responsables del inicio de una violencia sin la cual no hubiera ocurrido lo que vivimos, según la lúcida cita de la sentencia a los comandantes en la causa 13/84, se encuentran libres e indemnizados con sumas millonarias, además muchos secuaces miembros de sus organizaciones se presentan en los juicios como testigos contra quienes los juzgaron o a quienes los combatieron.
La falta de pruebas ha erigido a la testimonial –la más endeble y menos confiable– como la única y más relevante de las existentes y así se juzga y encarcela sobre la base de relatos en su mayoría unilaterales auxiliados por organizaciones militantes e inclusive por órganos específicos creados por el Estado para la construcción de una “memoria colectiva”.
Cuando la defensa logra probar que no participó en el hecho, se lo condena por la función o el cargo que ocupaba en la fuerza como “miembro de una estructura de poder”, instaurando una responsabilidad objetiva prohibida en nuestro sistema represivo. Se prescinde de la realidad histórica y de la obediencia a las órdenes superiores de toda institución armada, por lo que todo enfrentamiento, aun los cubiertos extensamente por los medios de la época, son asesinatos; toda detención, aun la ordenada por autoridades competentes, es privación ilegal de la libertad; toda orden cumplida es participación en un plan criminal; todo miembro de la guerrilla, aun los confesos o aquellos que portaban armas o explosivos o fueron sorprendidos en secuestros, extorsiones o atentados, son “opositores políticos perseguidos” que agravan los tipos penales que se aplican. Mientras tanto, los crímenes cometidos por las organizaciones armadas revolucionarias siguen sin ser juzgados. Esta omisión selectiva y sostenida revela una justicia parcial y una escandalosa violación del principio de igualdad ante la ley. A ello se suma una estructura institucional de intereses ideológicos y económicos: unidades estatales ad hoc, fiscalías, ONG, funcionarios y jueces ideologizados, fondos internacionales y querellas que militan causas políticas más que representar víctimas reales, que provocaron que el Estado desembolsara más de US$3500 millones en indemnizaciones a supuestas víctimas que se siguen presentando como tales aún hoy, a medio siglo de los hechos.
A partir de este descalabro que hace 20 años algunos consideraron necesario para alcanzar justicia, hoy cualquier proyecto autoritario, con fuente democrática o no, está en condiciones, con una mayoría simple de la Corte, de encarcelar a sus opositores por delitos hoy no previstos en las leyes vigentes y aun contra amnistías o fallos firmes.
En nuestro país sectores importantes lograron un uso político y discriminatorio del derecho penal, al compás de una historia reescrita del pasado con intereses y tinta del presente.
La reconciliación nacional exige el respeto por las normas y la prohibición de su uso con fines ideológicos o económicos. Un país que juzga con Derecho construye futuro, un país que juzga por venganza queda atrapado en su pasado.
En los últimos 20 años, la Argentina sostuvo una doctrina para el juzgamiento de los delitos cometidos en el contexto de los graves enfrentamientos armados ocurridos en el país durante los años 70 que, lejos de consolidar un paradigma respetuoso del Estado de Derecho, ha institucionalizado la excepción como norma, sentando precedentes aciagos para la seguridad jurídica y la democracia.
La tarea de “remoción de los obstáculos”, que permitiría la reapertura de las causas, se llevó a cabo a través de cuatro fallos paradigmáticos dictados por la nueva mayoría de la Corte Suprema asumida durante el primer gobierno kirchnerista y que significó nada menos que la eliminación retroactiva del instituto de la prescripción para esos crímenes, la derogación del principio de legalidad según el que nadie puede ser penado sino sobre la base de leyes sancionadas por el Congreso y publicadas antes de los hechos, la eliminación de los derechos adquiridos por amnistías e indultos dictados en época constitucional, la cosa juzgada y la declaración de que la persecución debía realizarse solo contra funcionarios estatales y aquellos civiles que actuaron en su auxilio.
Esos nefastos precedentes, que significaron el derribo de las columnas que la Constitución instauró para preservar los derechos del ciudadano contra los abusos del poder estatal, se llevaron a cabo sumando aparte del Poder Judicial a una “política de Estado” amparada en publicitados fines altruistas como una necesaria “reparación histórica”, la “búsqueda de la verdad” o la “lucha contra la impunidad”. De esta forma, se dejaron de lado otros medios, quizás más eficientes y definitivamente más adecuados, que pudieron haber buscado y alcanzado esos fines sin necesidad de sentar un precedente tal como que una nunca explicada “costumbre internacional” podría ser suficiente para calificar determinados delitos como de “lesa humanidad”, aun cuando tal categoría fuera inexistente en las leyes de la República al momento de los hechos.
Un país que juzga con Derecho construye futuro; un país que juzga por venganza queda atrapado en su pasado
La costumbre no es ni puede ser nunca fuente del derecho penal, que, según la opinión unánime de los tratadistas del mundo civilizado, exige una ley previa escrita. Existían otros métodos para reabrir investigaciones sin que tuviera tampoco la Corte que quitarle al Congreso la facultad de dictar amnistías y al presidente indultos, dos potestades exclusivas e irrevisables –salvo caso de corrupción– por el Poder Judicial, destinadas no a afianzar la Justicia, sino a consolidar la paz interior y la unión nacional en el lenguaje empleado en el Preámbulo.
La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final no respondió a una exigencia del derecho internacional, como se ha repetido hasta el hartazgo, sino a una decisión política. La autora del proyecto de ley, Patricia Walsh, con el cual el Congreso intentó reforzar la doctrina jurisprudencial haciendo que se dictara inconstitucionalmente la nulidad de una ley, fue una diputada perteneciente a la organización Montoneros, que se encuentra actualmente imputada por su participación en la bomba colocada en 1976 en el comedor de la Policía Federal, que dejó 23 muertos y cientos de mutilados y heridos.
No existía obligación jurídica supranacional alguna que forzara al país a declarar inconstitucional su propia legislación. La Argentina ya había cumplido con los estándares internaciones al realizar el Juicio a las Juntas en 1985 y la intención de juzgar a las cúpulas guerrilleras, y establecer una política de pacificación. Jamás pudo haberse invocado para su nulidad una fuente internacional cuando los dos tratados internacionales humanitarios incorporados a nuestra Constitución en 1994 señalan que todos los delitos, sin distingo, pueden ser objeto de amnistías, indultos y conmutación de penas y cuando, además, es la propia Organización de las Naciones Unidas la que en la Convención de Ginebra recomienda luego de todo conflicto armado interno la declaración de una amplia amnistía que beneficie a todos los que tomaron parte en ella.
No pudo obedecer la nulidad de esas leyes del perdón a una correcta interpretación normativa, cuando la propia Convención Reformadora de 1994 rechazó expresamente en el plenario la iniciativa de la convencional María Lucero de declarar imprescriptibles precisamente esos delitos.
La historia política ha probado –en la experiencia tanto nacional como internacional– que apartarse de los medios que la civilización instauró para arribar a la Justicia, es decir la legalidad, aun en nombre de los más altos ideales humanos –y más precisamente cuando a ellos se recurre para eludirla– produce un sentimiento de justicia y alivio al principio, pero al cabo del tiempo deja en el tejido social e institucional del país heridas mucho más profundas y peligrosas en sus derivaciones y consecuencias que las que imaginaron quienes decidieron al inicio “cortar camino” desconociendo las leyes que nos habíamos dado.
A 20 años de esta reapertura, y a raíz de ella, miles de personas fueron encarceladas por la sola denuncia de interesados, negándoseles a 30 o 50 años de los hechos la excarcelación aun cuando no registraron ni un solo antecedente delictivo en todo ese lapso. Los tribunales orales federales, encargados de combatir la corrupción y el narcotráfico, ocuparon y ocupan sus agendas con estos juicios en los cuales los plazos en prisión preventiva triplican los de los presos comunes.
Más de 900 imputados han muerto en cautiverio, la mayoría de ellos sin sentencia firme. Yacen en nuestras cárceles hombres de 70 y 80 años, entre ellos suboficiales de las Fuerzas Armadas, de las policías Federal y provinciales, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario, así como quienes eran jóvenes oficiales subalternos de las tres fuerzas, mientras que los jerarcas guerrilleros responsables del inicio de una violencia sin la cual no hubiera ocurrido lo que vivimos, según la lúcida cita de la sentencia a los comandantes en la causa 13/84, se encuentran libres e indemnizados con sumas millonarias, además muchos secuaces miembros de sus organizaciones se presentan en los juicios como testigos contra quienes los juzgaron o a quienes los combatieron.
La falta de pruebas ha erigido a la testimonial –la más endeble y menos confiable– como la única y más relevante de las existentes y así se juzga y encarcela sobre la base de relatos en su mayoría unilaterales auxiliados por organizaciones militantes e inclusive por órganos específicos creados por el Estado para la construcción de una “memoria colectiva”.
Cuando la defensa logra probar que no participó en el hecho, se lo condena por la función o el cargo que ocupaba en la fuerza como “miembro de una estructura de poder”, instaurando una responsabilidad objetiva prohibida en nuestro sistema represivo. Se prescinde de la realidad histórica y de la obediencia a las órdenes superiores de toda institución armada, por lo que todo enfrentamiento, aun los cubiertos extensamente por los medios de la época, son asesinatos; toda detención, aun la ordenada por autoridades competentes, es privación ilegal de la libertad; toda orden cumplida es participación en un plan criminal; todo miembro de la guerrilla, aun los confesos o aquellos que portaban armas o explosivos o fueron sorprendidos en secuestros, extorsiones o atentados, son “opositores políticos perseguidos” que agravan los tipos penales que se aplican. Mientras tanto, los crímenes cometidos por las organizaciones armadas revolucionarias siguen sin ser juzgados. Esta omisión selectiva y sostenida revela una justicia parcial y una escandalosa violación del principio de igualdad ante la ley. A ello se suma una estructura institucional de intereses ideológicos y económicos: unidades estatales ad hoc, fiscalías, ONG, funcionarios y jueces ideologizados, fondos internacionales y querellas que militan causas políticas más que representar víctimas reales, que provocaron que el Estado desembolsara más de US$3500 millones en indemnizaciones a supuestas víctimas que se siguen presentando como tales aún hoy, a medio siglo de los hechos.
A partir de este descalabro que hace 20 años algunos consideraron necesario para alcanzar justicia, hoy cualquier proyecto autoritario, con fuente democrática o no, está en condiciones, con una mayoría simple de la Corte, de encarcelar a sus opositores por delitos hoy no previstos en las leyes vigentes y aun contra amnistías o fallos firmes.
En nuestro país sectores importantes lograron un uso político y discriminatorio del derecho penal, al compás de una historia reescrita del pasado con intereses y tinta del presente.
La reconciliación nacional exige el respeto por las normas y la prohibición de su uso con fines ideológicos o económicos. Un país que juzga con Derecho construye futuro, un país que juzga por venganza queda atrapado en su pasado.
La reconciliación nacional exige el respeto por las normas y la prohibición de su uso con fines ideológicos, partidarios o económicos LA NACION