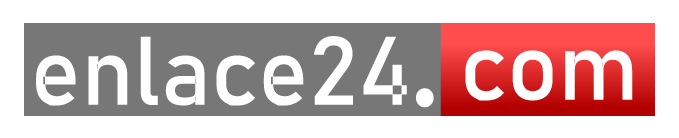La crisis posmoderna. Una vía para remontar el desencanto de la razón

En la segunda mitad del siglo XX Europa vio surgir corrientes de pensamiento que cuestionaban los fundamentos del Iluminismo. Si la razón, virtud humana por excelencia según ese ideario, había culminado en los más siniestros horrores de la historia (o al menos, no los había impedido), ¿cómo seguir apostando a semejante programa? Las dos guerras mundiales y su espanto máximo, la Shoá, hechos producidos en el corazón del mundo civilizado, destituían la confianza en esa capacidad que anunciaba el progreso, destronaba los fanatismos religiosos y establecía la igualdad de todos los hombres, ahora concebidos –supuestamente sin excepción– como “seres racionales”.
Brotaron, en la Europa ilustrada, proclamas que descreían de su verdad y reivindicaban otras vías para definirnos como especie. Las pasiones del romanticismo volvieron luego, bajo rostros diversos, para disputarle la centralidad a la “fría” razón. La ley, epítome de lo racional, comenzó a perder su brillo y a verse más como represión que como orden posibilitador de la convivencia (“¡Prohibido prohibir!”). Dionisos, alguna vez doblegado por Apolo, regresaba triunfante.
El Mayo francés fue el más claro hito de esa oleada. Interpretación y perspectiva se convirtieron en palabras-bandera. Todo lo real se vuelve líquido. La posmodernidad se moldeaba en la huella de un Nietzsche ad hoc. Sus intuiciones de la debacle de Europa parecían confirmarse, pero la rica complejidad del autor se reducía a un cut and paste y algunos eslóganes efectistas. La más extendida expresión de la posmodernidad consistió (y lo sigue haciendo) en renegar de la razón con su pretensión de objetividad y oponerla a la emoción, subjetiva y no universalizable. Digamos: lo frío versus lo caliente. Lo impuesto versus lo auténtico.
Cioran lleva al extremo la pérdida de fe (valga la paradoja) en la capacidad del pensamiento para dar respuesta a nuestras más acuciantes preguntas
Un caso elocuente de tales aires puede encontrarse en Émile Cioran, calificado de pesimista o escéptico. El rumano reniega de la filosofía por considerarla, como afirma Santiago Kovadloff en un magnífico ensayo publicado en este suplemento, “un pensamiento anémico, desvitalizado”. La sangre que se ha retirado de las venas filosóficas corre como torrente fecundo en la música y en la poesía, más capaces de expresar lo humano que las gélidas fórmulas de cualquier sistema racional.
Cioran lleva al extremo la pérdida de fe (valga la paradoja) en la capacidad del pensamiento para dar respuesta a nuestras más acuciantes preguntas. Como tantas veces en la historia, el péndulo va y viene de un extremo al otro. De la pasión al conocimiento, del arte a la ciencia. De la tragedia a la filosofía. Del mito al logos. De la naturaleza a la cultura, de la libertad a la legalidad. En estos tiempos parece recorrer el camino inverso. Se acusa también a la razón de ser machista: el rasgo de dominación es una característica patriarcal que acalla la voz femenina, más atenta a lo afectivo, a lo emocional.
A lo largo de los siglos se cristaliza un callejón sin salida. Caemos en la trampa que la misma razón aristotélica, llevada a su lectura elemental y reduccionista, nos tiende. Situación agonística, lucha de suma cero.
Renunciar a la razón y a los aportes del Iluminismo entraña severos peligros para la civilización occidental
La tan mentada “razón occidental”, idolatrada y vituperada alternativamente, tiene su partida de nacimiento en Grecia. Lo que queda fijado en letras de molde en el frontispicio de Occidente (y en nuestras cabezas) es la lógica aristotélica, armada sobre un trípode: los principios de identidad, contradicción y tercero excluido. Razón con forma de silogismo, procedimiento deductivo ordenado de mayor a menor, de lo general a lo particular.
El silogismo va al corazón de la pregunta platónica por excelencia: “¿Qué es?”. Alcanzar la esencia de la cosa, su definición. Lo que con el tiempo devendrá concepto. Ordenar el mundo (¿para dominarlo?), hacer de las cosas objetos de conocimiento, introducirlos en clases, especies… Clasificar.
La palabra alemana para “concepto”, Begriff, contiene la partícula griff, garra. El concepto es un animal de presa que inmoviliza la cosa –su víctima– para devorarla.
¿Oposición o diferencia?
¿Será preciso anular la razón para que la emoción despierte y se expanda? ¿O a la inversa, deberemos acallar la emoción –identificada con lo impulsivo, “irracional” y peligroso– para que la humanidad prospere?
Renunciar a la razón y a los aportes del Iluminismo entraña severos peligros para la civilización occidental. La democracia, el estado de derecho y la república son algunos de sus logros.
Una posibilidad para evitar la encerrona sería sacar a la razón de la cárcel de la tradición de cuño griego. Algunos pensadores lo intentaron: la deconstrucción derridiana, el rizoma deleuziano (herederos del Nietzsche multifacético: ver Rubén Ríos en “El legado de Friedrich Nietzsche”, publicado en el diario Perfil) se encaminan en esa senda. Se trataría de refutar el antagonismo racional/irracional y darle a la razón una amplitud de expresiones y matices que le permitan funcionar en ámbitos más abarcadores y diversos. Sin embargo, esos intentos no lograron romper el cerco.
El eje del corpus bíblico es el hacer. Más aun: el hacer con y en relación a otros, al mundo
Quizá la vía sea desarticular la identificación entre razón y lógica aristotélica. Advertir que la supuesta “razón universal” no es sino una particular, gestada en una cultura, un lugar y un momento específicos (la Grecia socrático-platónico-aristotélica), que sí contiene la idea de dominación. El concepto debe incluir todas las variantes posibles, debe dar cuenta del ser de la cosa. Responder, en la forma más general, a la pregunta “¿qué es?”. Pero como no hay dos cosas iguales, para que el concepto sea abarcador (“el” árbol, “la” mesa), necesariamente dejará afuera muchos caracteres particulares. Si lo definido no responde a los rasgos que el concepto enuncia, queda por fuera del ámbito del ser. Y “de lo que no es –diría Parménides, padre de la ontología– no se puede hablar ni pensar”.

Se trata de una razón que se autovalida en sus propios términos y desprecia o descalifica cualquier otro pensar que no funcione según los parámetros silogísticos y ontológicos. Pero el problema es que no se trataría de “pensar el ser de otro modo”, sino de “pensar de otro modo que ser”, como propone, desde otra orilla del pensamiento, Emmanuel Levinas.
Aquí estamos en el carozo del problema. Porque, ¿qué ocurre con un pensamiento que no se organice en torno al ser? ¿Que no se ocupe de decir lo que la cosa es, sino que atienda a lo que la cosa hace, a sus modos de existencia y sus relaciones? En síntesis: ¿cómo pensar en una lengua –y hay varias, nos ilustra George Steiner– donde no exista el verbo “ser” conjugado en presente y, por lo tanto, no pueda decir “A es A”, no pueda enunciar identidad alguna, una definición o un concepto? ¿Sería, esa lengua –ese pensamiento–, “irracional”? ¿O se trataría de una razón estructurada según una lógica diferente, permeable a la alteridad y capaz de aceptar sus fallas?
Yendo al grano: esa lógica “otra” existe y convive, aunque invisibilizada, con la aristotélica. Está –como punto ciego pero operante– en los cimientos mismos de la cultura occidental. Para ponerle provisoriamente un nombre, hablo de la lógica talmúdica. Baste, por ahora, con mencionar algunos de sus rasgos de estructura. Como el hebreo –idioma de la Torá, el Pentateuco– no tiene el verbo ser conjugado en presente, para hablar de algo o alguien se dice lo que esa cosa o persona hace, sus modos de existir y relacionarse con otras cosas o personas. La célebre frase “Soy el que Soy”, que supuestamente pronuncia el Dios de la zarza ardiente, es una falaz traducción de “Ehié asher Ehié”, en hebreo (Éxodo, 3:14), “Seré lo que Seré”, un futuro abierto al devenir. El comienzo de los Diez Mandamientos, en ese mismo libro, no dice “Yo soy Dios”, expresión imposible en esa lengua, sino “Yo Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre”. Lo que caracteriza a ese personaje –que llamamos Dios–, es la acción que lleva a cabo. ¡Ninguna esencia, ninguna definición identitaria! ¡Ningún “ser”!

De modo que el eje del corpus bíblico es el hacer. Más aun: el hacer con y en relación a otros, al mundo, a lo existente. De ahí que sea un relato organizado en torno a la Ley: es esta la que instruye acerca de qué se debe, se puede o no se puede hacer. Lo prohibido, lo obligatorio y lo permitido no se refieren a esencias, sino a acciones, conductas, vínculos.
Lógica no lineal
Como advierte Mary Douglas en su libro El Levítico como literatura, la Torá funciona con un razonamiento no lineal ni deductivo, sino analógico: sus componentes caminan uno al lado del otro, sin jerarquía entre ellos, sin dialéctica ni teleología. Se despliega allí un esquema de relación entre elementos a la manera de microcosmos y macrocosmos: si el sacrificio es un ritual presente en todas las culturas antiguas, en este caso el cuerpo del animal sacrificial replica la estructura del altar, este la del Templo, este a su vez reproduce a escala la estructura del mundo, y así sucesivamente. Todos tienen el mismo valor, cada cual en su función y su lugar. No hay una gradación de particular a general o de inferior a superior, sino una composición de singulares en un plural. La relación entre las partes, lejos de ser unívoca –de mayor a menor o a la inversa– es multidireccional.
Sobre esa base se construye, entre los siglos II y VI de nuestra era, el Talmud, gigantesca obra que interpreta y actualiza párrafos y temas bíblicos, desde las normativas más cotidianas hasta las cuestiones más trascendentes. Maestros de diversas corrientes y épocas se embarcan en una “conversación infinita” para desentrañar un texto que, por su antigüedad, resulta a veces incomprensible. Las contradicciones, las múltiples versiones de un mismo hecho, no son desechadas ni llevadas a una fórmula única. Por el contrario, son tomadas como variantes válidas de cuestiones complejas, que mal podrían reducirse a un silogismo o a una verdad excluyente. Basta abrir un tomo talmúdico para advertirlo: cada página reúne párrafos, columnas, pasajes, en un diseño peculiar. El dibujo de cada página es irrepetible. Anticipando la escritura fragmentaria, se trata de multiplicar las lecturas, sin dar por cerrado el tema ni elevar una de sus versiones a La Verdad absoluta, como superación de interpretaciones opuestas. El dibujo de la página es un mapa de numerosas entradas posibles. El lector es co-autor del texto, ya que es él quien elige las direcciones a seguir. Escritura armada, más que como rizoma, como racimo: una semilla –la frase o versículo objeto de comentario– fructifica en decenas de piezas, cada una de las cuales contiene su jugo, su color y su sabor, pero a la vez está emparentada con el resto, en un juego de semejanzas y diferencias. Una vid que produce un vino lleno de matices, cambiante con el tiempo y las lecturas. “El vino alegra el corazón del hombre”, dicen las fuentes de la tradición.
El pensamiento judío funciona según una razón que no es la lógica disyuntiva occidental, donde la cosa o es A o es B. Pero lo talmúdico tampoco es inclusivo de cualquier forma: no es una yuxtaposición de elementos sin orden y sin concierto, un revoltijo indiferenciado, un cambalache a lo Discépolo. Constituye más bien una estructura de composición –en un sentido musical, pero también spinoziano–, un conjunto de términos diversos pero ligados, donde la relación precede a –y determina– la cosa. Una lógica que pone en acción herramientas diversas: paralelismo, metáfora, sinécdoque, aliteración, anagrama… Los mecanismos del inconsciente formulados por Freud –condensación y desplazamiento– pertenecen a esa misma estructura del pensar. El hebreo es una lengua consonántica: las vocales no se escriben sino que, literalmente, se vocalizan. La misma grafía podrá leerse, según el contexto, de diversa manera. Cada raíz de tres consonantes dará lugar a una multiplicidad de vocablos, emparentados etimológicamente, pero de significados distintos. La raíz k.d.sh. dará kadosh, kidush, kodesh… Racimo, nuevamente. Terreno fértil para asociaciones, resonancias y estrategias de memoria. Lenguaje capaz de pensar un mundo donde acciones, conocimiento, afectos y relaciones no luchen por la dominación de uno sobre otro, sino que se entretejan para abarcar lo más posible la complejidad de lo real.
De la tragedia al drama
La dialéctica socrático-aristotélica mantiene, en el campo de la palabra, el agon que la tragedia desplegaba entre los hombres, los linajes y los cuerpos. Combate a muerte, competencia de suma cero. Tal razón termina devorándose a sí misma.
La lógica talmúdica retoma la bíblica. Un joven estudiante de las Escrituras le pregunta a su rabí: “Maestro, yo leo la Torá y en una página dice una cosa, y tres páginas después dice lo contrario. ¿Cómo sé cuál es la verdad?” El maestro replica: “Procúrate una casa con muchos cuartos, porque estas y estas son palabras del Dios viviente”. Diversas miradas que, sin anularse, debaten y se confrontan porque dan cuenta de que el asunto considerado tiene múltiples facetas. El drama del humano consiste en escuchar, evaluar y elegir, oportunamente, el modo de actuar más acorde a los principios éticos que el texto establece.
Tal vez, entonces, la posmodernidad desorientada pueda remontar el desencanto de la razón no por la vía de renegar de ella, sino abriéndose a ese pensar “de otro modo que ser”. Advertir que el agon razón/emoción es paralizante –porque, malgré lui, replica lo mismo que rechaza– y comprender que diversas lógicas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente sin que una se subordine a la otra, sino desde el reconocimiento de que cualquier paradigma tiene limitaciones, y no puede ni debe construir una cosmovisión que pretenda dar cuenta de la totalidad.
La torre de Babel de Occidente ha sido la razón aristotélica. En el Génesis, Dios “filosofa con el martillo” cuando derriba el edificio para bajarles los humos a esos soberbios constructores de ambiciones totalitarias. Un acto ejemplar: inaceptable reducir el lenguaje a “una sola lengua y pocas palabras”, lo heterogéneo del mundo a Una Verdad, la riqueza de lo existente a un dogma. La lógica talmúdica, de estructura horizontal y caleidoscópica, no aspira a imponerse sobre la silogística. Más bien, le propone una conversación –acalorada, apasionada, intensa– de la que ambas puedan salir “iluminadas” y agradecidas por lo que aprendieron de la otra.
Diana Sperling es doctora en Filosofía y escritora
En la segunda mitad del siglo XX Europa vio surgir corrientes de pensamiento que cuestionaban los fundamentos del Iluminismo. Si la razón, virtud humana por excelencia según ese ideario, había culminado en los más siniestros horrores de la historia (o al menos, no los había impedido), ¿cómo seguir apostando a semejante programa? Las dos guerras mundiales y su espanto máximo, la Shoá, hechos producidos en el corazón del mundo civilizado, destituían la confianza en esa capacidad que anunciaba el progreso, destronaba los fanatismos religiosos y establecía la igualdad de todos los hombres, ahora concebidos –supuestamente sin excepción– como “seres racionales”.
Brotaron, en la Europa ilustrada, proclamas que descreían de su verdad y reivindicaban otras vías para definirnos como especie. Las pasiones del romanticismo volvieron luego, bajo rostros diversos, para disputarle la centralidad a la “fría” razón. La ley, epítome de lo racional, comenzó a perder su brillo y a verse más como represión que como orden posibilitador de la convivencia (“¡Prohibido prohibir!”). Dionisos, alguna vez doblegado por Apolo, regresaba triunfante.
El Mayo francés fue el más claro hito de esa oleada. Interpretación y perspectiva se convirtieron en palabras-bandera. Todo lo real se vuelve líquido. La posmodernidad se moldeaba en la huella de un Nietzsche ad hoc. Sus intuiciones de la debacle de Europa parecían confirmarse, pero la rica complejidad del autor se reducía a un cut and paste y algunos eslóganes efectistas. La más extendida expresión de la posmodernidad consistió (y lo sigue haciendo) en renegar de la razón con su pretensión de objetividad y oponerla a la emoción, subjetiva y no universalizable. Digamos: lo frío versus lo caliente. Lo impuesto versus lo auténtico.
Cioran lleva al extremo la pérdida de fe (valga la paradoja) en la capacidad del pensamiento para dar respuesta a nuestras más acuciantes preguntas
Un caso elocuente de tales aires puede encontrarse en Émile Cioran, calificado de pesimista o escéptico. El rumano reniega de la filosofía por considerarla, como afirma Santiago Kovadloff en un magnífico ensayo publicado en este suplemento, “un pensamiento anémico, desvitalizado”. La sangre que se ha retirado de las venas filosóficas corre como torrente fecundo en la música y en la poesía, más capaces de expresar lo humano que las gélidas fórmulas de cualquier sistema racional.
Cioran lleva al extremo la pérdida de fe (valga la paradoja) en la capacidad del pensamiento para dar respuesta a nuestras más acuciantes preguntas. Como tantas veces en la historia, el péndulo va y viene de un extremo al otro. De la pasión al conocimiento, del arte a la ciencia. De la tragedia a la filosofía. Del mito al logos. De la naturaleza a la cultura, de la libertad a la legalidad. En estos tiempos parece recorrer el camino inverso. Se acusa también a la razón de ser machista: el rasgo de dominación es una característica patriarcal que acalla la voz femenina, más atenta a lo afectivo, a lo emocional.
A lo largo de los siglos se cristaliza un callejón sin salida. Caemos en la trampa que la misma razón aristotélica, llevada a su lectura elemental y reduccionista, nos tiende. Situación agonística, lucha de suma cero.
Renunciar a la razón y a los aportes del Iluminismo entraña severos peligros para la civilización occidental
La tan mentada “razón occidental”, idolatrada y vituperada alternativamente, tiene su partida de nacimiento en Grecia. Lo que queda fijado en letras de molde en el frontispicio de Occidente (y en nuestras cabezas) es la lógica aristotélica, armada sobre un trípode: los principios de identidad, contradicción y tercero excluido. Razón con forma de silogismo, procedimiento deductivo ordenado de mayor a menor, de lo general a lo particular.
El silogismo va al corazón de la pregunta platónica por excelencia: “¿Qué es?”. Alcanzar la esencia de la cosa, su definición. Lo que con el tiempo devendrá concepto. Ordenar el mundo (¿para dominarlo?), hacer de las cosas objetos de conocimiento, introducirlos en clases, especies… Clasificar.
La palabra alemana para “concepto”, Begriff, contiene la partícula griff, garra. El concepto es un animal de presa que inmoviliza la cosa –su víctima– para devorarla.
¿Oposición o diferencia?
¿Será preciso anular la razón para que la emoción despierte y se expanda? ¿O a la inversa, deberemos acallar la emoción –identificada con lo impulsivo, “irracional” y peligroso– para que la humanidad prospere?
Renunciar a la razón y a los aportes del Iluminismo entraña severos peligros para la civilización occidental. La democracia, el estado de derecho y la república son algunos de sus logros.
Una posibilidad para evitar la encerrona sería sacar a la razón de la cárcel de la tradición de cuño griego. Algunos pensadores lo intentaron: la deconstrucción derridiana, el rizoma deleuziano (herederos del Nietzsche multifacético: ver Rubén Ríos en “El legado de Friedrich Nietzsche”, publicado en el diario Perfil) se encaminan en esa senda. Se trataría de refutar el antagonismo racional/irracional y darle a la razón una amplitud de expresiones y matices que le permitan funcionar en ámbitos más abarcadores y diversos. Sin embargo, esos intentos no lograron romper el cerco.
El eje del corpus bíblico es el hacer. Más aun: el hacer con y en relación a otros, al mundo
Quizá la vía sea desarticular la identificación entre razón y lógica aristotélica. Advertir que la supuesta “razón universal” no es sino una particular, gestada en una cultura, un lugar y un momento específicos (la Grecia socrático-platónico-aristotélica), que sí contiene la idea de dominación. El concepto debe incluir todas las variantes posibles, debe dar cuenta del ser de la cosa. Responder, en la forma más general, a la pregunta “¿qué es?”. Pero como no hay dos cosas iguales, para que el concepto sea abarcador (“el” árbol, “la” mesa), necesariamente dejará afuera muchos caracteres particulares. Si lo definido no responde a los rasgos que el concepto enuncia, queda por fuera del ámbito del ser. Y “de lo que no es –diría Parménides, padre de la ontología– no se puede hablar ni pensar”.

Se trata de una razón que se autovalida en sus propios términos y desprecia o descalifica cualquier otro pensar que no funcione según los parámetros silogísticos y ontológicos. Pero el problema es que no se trataría de “pensar el ser de otro modo”, sino de “pensar de otro modo que ser”, como propone, desde otra orilla del pensamiento, Emmanuel Levinas.
Aquí estamos en el carozo del problema. Porque, ¿qué ocurre con un pensamiento que no se organice en torno al ser? ¿Que no se ocupe de decir lo que la cosa es, sino que atienda a lo que la cosa hace, a sus modos de existencia y sus relaciones? En síntesis: ¿cómo pensar en una lengua –y hay varias, nos ilustra George Steiner– donde no exista el verbo “ser” conjugado en presente y, por lo tanto, no pueda decir “A es A”, no pueda enunciar identidad alguna, una definición o un concepto? ¿Sería, esa lengua –ese pensamiento–, “irracional”? ¿O se trataría de una razón estructurada según una lógica diferente, permeable a la alteridad y capaz de aceptar sus fallas?
Yendo al grano: esa lógica “otra” existe y convive, aunque invisibilizada, con la aristotélica. Está –como punto ciego pero operante– en los cimientos mismos de la cultura occidental. Para ponerle provisoriamente un nombre, hablo de la lógica talmúdica. Baste, por ahora, con mencionar algunos de sus rasgos de estructura. Como el hebreo –idioma de la Torá, el Pentateuco– no tiene el verbo ser conjugado en presente, para hablar de algo o alguien se dice lo que esa cosa o persona hace, sus modos de existir y relacionarse con otras cosas o personas. La célebre frase “Soy el que Soy”, que supuestamente pronuncia el Dios de la zarza ardiente, es una falaz traducción de “Ehié asher Ehié”, en hebreo (Éxodo, 3:14), “Seré lo que Seré”, un futuro abierto al devenir. El comienzo de los Diez Mandamientos, en ese mismo libro, no dice “Yo soy Dios”, expresión imposible en esa lengua, sino “Yo Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre”. Lo que caracteriza a ese personaje –que llamamos Dios–, es la acción que lleva a cabo. ¡Ninguna esencia, ninguna definición identitaria! ¡Ningún “ser”!

De modo que el eje del corpus bíblico es el hacer. Más aun: el hacer con y en relación a otros, al mundo, a lo existente. De ahí que sea un relato organizado en torno a la Ley: es esta la que instruye acerca de qué se debe, se puede o no se puede hacer. Lo prohibido, lo obligatorio y lo permitido no se refieren a esencias, sino a acciones, conductas, vínculos.
Lógica no lineal
Como advierte Mary Douglas en su libro El Levítico como literatura, la Torá funciona con un razonamiento no lineal ni deductivo, sino analógico: sus componentes caminan uno al lado del otro, sin jerarquía entre ellos, sin dialéctica ni teleología. Se despliega allí un esquema de relación entre elementos a la manera de microcosmos y macrocosmos: si el sacrificio es un ritual presente en todas las culturas antiguas, en este caso el cuerpo del animal sacrificial replica la estructura del altar, este la del Templo, este a su vez reproduce a escala la estructura del mundo, y así sucesivamente. Todos tienen el mismo valor, cada cual en su función y su lugar. No hay una gradación de particular a general o de inferior a superior, sino una composición de singulares en un plural. La relación entre las partes, lejos de ser unívoca –de mayor a menor o a la inversa– es multidireccional.
Sobre esa base se construye, entre los siglos II y VI de nuestra era, el Talmud, gigantesca obra que interpreta y actualiza párrafos y temas bíblicos, desde las normativas más cotidianas hasta las cuestiones más trascendentes. Maestros de diversas corrientes y épocas se embarcan en una “conversación infinita” para desentrañar un texto que, por su antigüedad, resulta a veces incomprensible. Las contradicciones, las múltiples versiones de un mismo hecho, no son desechadas ni llevadas a una fórmula única. Por el contrario, son tomadas como variantes válidas de cuestiones complejas, que mal podrían reducirse a un silogismo o a una verdad excluyente. Basta abrir un tomo talmúdico para advertirlo: cada página reúne párrafos, columnas, pasajes, en un diseño peculiar. El dibujo de cada página es irrepetible. Anticipando la escritura fragmentaria, se trata de multiplicar las lecturas, sin dar por cerrado el tema ni elevar una de sus versiones a La Verdad absoluta, como superación de interpretaciones opuestas. El dibujo de la página es un mapa de numerosas entradas posibles. El lector es co-autor del texto, ya que es él quien elige las direcciones a seguir. Escritura armada, más que como rizoma, como racimo: una semilla –la frase o versículo objeto de comentario– fructifica en decenas de piezas, cada una de las cuales contiene su jugo, su color y su sabor, pero a la vez está emparentada con el resto, en un juego de semejanzas y diferencias. Una vid que produce un vino lleno de matices, cambiante con el tiempo y las lecturas. “El vino alegra el corazón del hombre”, dicen las fuentes de la tradición.
El pensamiento judío funciona según una razón que no es la lógica disyuntiva occidental, donde la cosa o es A o es B. Pero lo talmúdico tampoco es inclusivo de cualquier forma: no es una yuxtaposición de elementos sin orden y sin concierto, un revoltijo indiferenciado, un cambalache a lo Discépolo. Constituye más bien una estructura de composición –en un sentido musical, pero también spinoziano–, un conjunto de términos diversos pero ligados, donde la relación precede a –y determina– la cosa. Una lógica que pone en acción herramientas diversas: paralelismo, metáfora, sinécdoque, aliteración, anagrama… Los mecanismos del inconsciente formulados por Freud –condensación y desplazamiento– pertenecen a esa misma estructura del pensar. El hebreo es una lengua consonántica: las vocales no se escriben sino que, literalmente, se vocalizan. La misma grafía podrá leerse, según el contexto, de diversa manera. Cada raíz de tres consonantes dará lugar a una multiplicidad de vocablos, emparentados etimológicamente, pero de significados distintos. La raíz k.d.sh. dará kadosh, kidush, kodesh… Racimo, nuevamente. Terreno fértil para asociaciones, resonancias y estrategias de memoria. Lenguaje capaz de pensar un mundo donde acciones, conocimiento, afectos y relaciones no luchen por la dominación de uno sobre otro, sino que se entretejan para abarcar lo más posible la complejidad de lo real.
De la tragedia al drama
La dialéctica socrático-aristotélica mantiene, en el campo de la palabra, el agon que la tragedia desplegaba entre los hombres, los linajes y los cuerpos. Combate a muerte, competencia de suma cero. Tal razón termina devorándose a sí misma.
La lógica talmúdica retoma la bíblica. Un joven estudiante de las Escrituras le pregunta a su rabí: “Maestro, yo leo la Torá y en una página dice una cosa, y tres páginas después dice lo contrario. ¿Cómo sé cuál es la verdad?” El maestro replica: “Procúrate una casa con muchos cuartos, porque estas y estas son palabras del Dios viviente”. Diversas miradas que, sin anularse, debaten y se confrontan porque dan cuenta de que el asunto considerado tiene múltiples facetas. El drama del humano consiste en escuchar, evaluar y elegir, oportunamente, el modo de actuar más acorde a los principios éticos que el texto establece.
Tal vez, entonces, la posmodernidad desorientada pueda remontar el desencanto de la razón no por la vía de renegar de ella, sino abriéndose a ese pensar “de otro modo que ser”. Advertir que el agon razón/emoción es paralizante –porque, malgré lui, replica lo mismo que rechaza– y comprender que diversas lógicas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente sin que una se subordine a la otra, sino desde el reconocimiento de que cualquier paradigma tiene limitaciones, y no puede ni debe construir una cosmovisión que pretenda dar cuenta de la totalidad.
La torre de Babel de Occidente ha sido la razón aristotélica. En el Génesis, Dios “filosofa con el martillo” cuando derriba el edificio para bajarles los humos a esos soberbios constructores de ambiciones totalitarias. Un acto ejemplar: inaceptable reducir el lenguaje a “una sola lengua y pocas palabras”, lo heterogéneo del mundo a Una Verdad, la riqueza de lo existente a un dogma. La lógica talmúdica, de estructura horizontal y caleidoscópica, no aspira a imponerse sobre la silogística. Más bien, le propone una conversación –acalorada, apasionada, intensa– de la que ambas puedan salir “iluminadas” y agradecidas por lo que aprendieron de la otra.
Diana Sperling es doctora en Filosofía y escritora
Sin renegar del legado aristotélico, cuya lectura reduccionista puede llevar a dogmatismos irreductibles, la lógica talmúdica ofrece elementos para que posturas opuestas puedan coexistir y dialogar entre sí LA NACION