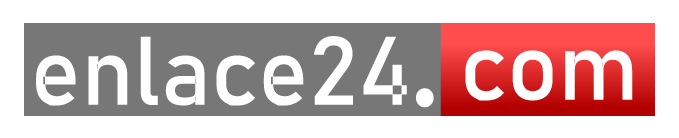“Muchos dolores de cabeza”: las razones detrás de la salida de multinacionales de la Argentina en los últimos años

En los últimos cinco años, el mapa empresarial argentino cambió de forma acelerada: al menos 70 compañías multinacionales decidieron irse del país, vendiendo sus activos o transfiriendo operaciones a jugadores locales o regionales, según un relevamiento de la consultora PwC.
Detrás de este fenómeno no hay una única causa, sino un conjunto de factores estructurales y coyunturales que, combinados, empujan a las casas matrices a revisar su presencia en un mercado que representa una fracción mínima de sus ingresos globales, pero exige una dedicación desproporcionada.
Entre las salidas más resonantes figuran Falabella, Walmart, Latam, ExxonMobil, HSBC, Telefónica, Itaú y Hepatalgina. Otras firmas se retiraron del país, pero dejaron sus marcas operando bajo el control de jugadores locales, como ocurrió con Procter & Gamble (P&G), que vendió a Newsan, o Mercedes-Benz, cuya operación fue tomada por Open Cars.
También hubo casos en los que los activos pasaron a manos de grupos internacionales con experiencia en la región. Es lo que sucedió con Zara y Nike, adquiridas por el grupo panameño Regency Group, y con Ayudín y Poett, ahora en manos de la firma Apex Capital, con sede en Miami.
La semana pasada, la cadena francesa de supermercados Carrefour anunció que inició un proceso para encontrar comprador o socio para su filial local, y reavivó la pregunta: ¿por qué siguen yéndose empresas multinacionales de la Argentina?

Más allá de los motivos particulares de cada compañía para desinvertir y redirigir capitales a otras regiones, los abogados especializados en fusiones y adquisiciones (M&A) coinciden en que existe un patrón común: la Argentina representa una porción marginal en la facturación global, pero exige una atención desproporcionada.
Esa asimetría se explica por años de cambios en las reglas de juego, falta de previsibilidad, trabas para operar —como las restricciones a las importaciones—, cepo cambiario que impide repatriar capitales, y una débil seguridad jurídica.
Hace pocos días, el ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone —del partido de centroizquierda Frente Amplio—, sostuvo que “para un país pequeño y poco relevante en términos económicos, es clave ofrecer estabilidad y certeza jurídica a través de un sistema político fuerte y creíble”. En Uruguay, indicó que los contratos se respetan y el Estado no ha incumplido su deuda en décadas. “Este es un consenso que todo el arco político tiene muy claro”, afirmó en diálogo con LA NACION.
La llegada de Javier Milei a la presidencia llevó a algunas empresas a reconsiderar su salida, como en el caso de la energética Enel —concesionaria de Edesur—, pero en la mayoría de los casos, las decisiones ya estaban tomadas.
“Estas resoluciones se definen en la casa matriz y responden a procesos largos, que pueden durar hasta dos años. Muchas compañías que hoy concretaron ventas ya habían decidido irse antes de la asunción de Milei. Eso explica el timing de algunas operaciones”, señala Ramiro Isaac, director de Deal Advisory en KPMG Argentina.
Otro factor clave es la estrategia de negocio por regiones y el peso que tiene la Argentina dentro del portafolio global de activos. “Durante la gestión de Alberto Fernández hubo un éxodo urgente. Las empresas se iban como fuera, sin justificarlo estratégicamente. Ahora la situación es distinta, aunque el país sigue siendo un mercado pequeño que genera más dolores de cabeza que satisfacciones”, explica Manuel Solanet, socio de la consultora Infupa.
Pese a los avances del Gobierno en materia de inflación y tipo de cambio, todavía persisten las restricciones para girar dividendos acumulados en ejercicios anteriores. Si bien el Banco Central implementó los bonos Bopreal como alternativa para liberar dólares retenidos mientras acumula reservas, este instrumento sigue siendo percibido como poco convencional por muchas multinacionales.

“Un ejecutivo nos dijo una vez que la Argentina les consume el 80% del tiempo de gestión, pero representa apenas entre 1% y 2% de sus ventas globales. Esa desproporción lleva a muchas compañías a no querer lidiar con la complejidad regulatoria del país”, menciona Ignacio Aquino, socio de PwC.
Los analistas suman otro dato: durante años, muchas operaciones en el país se mantuvieron a pérdida. Hoy, al momento de capitalizar las compañías para hacerlas más competitivas, muchas multinacionales optan por vender antes que invertir más.
“La economía está dejando atrás un esquema donde la inflación era el motor de actividad, y se encamina a uno más competitivo. Pero muchas multinacionales no están dispuestas a jugar ese juego, porque implicaría nuevas inversiones que no están dispuestas a hacer. Por eso deciden vender, incluso en este contexto de cambio de gestión”, sostiene Isaac.
Inversiones que entran
Un patrón que se repite en las salidas es que, en general, los compradores son actores locales, más habituados al riesgo argentino. “Los inversores internacionales prefieren esperar un poco. Ya vivieron lo que pasó con Mauricio Macri, y ahora están atentos a cómo evoluciona la nueva gestión”, señala Marcelo Villegas, socio de Nicholson y Cano Abogados.
Frente a la persistente incertidumbre sobre el rumbo del país, Solanet advierte que Argentina sigue siendo “barata” para aquellas inversiones que requieren capital intensivo durante largos períodos antes de generar rentabilidad. “Antes estaba regaladísima. Fuimos un desastre por tanto tiempo que ahora nadie cree que realmente estamos en el camino correcto. Va a hacer falta que pasen las elecciones de 2025 e incluso las de 2027 para que volvamos al lugar que quizás ocupamos en los 90. Vamos a mejorar, si se hacen las reformas necesarias y el sistema político las digiere”, asegura.
¿En qué sectores podrían verse nuevas inversiones? Los especialistas mencionan aquellos donde el país tiene ventajas comparativas: agroindustria, alimentos, minería, energía y servicios exportables como consultoría o software.
“Ya empezamos a ver compañías internacionales interesadas en el país, aunque es un proceso lento. Las multinacionales siempre están buscando crecer y tener presencia en todos los mercados. Es parte de la dinámica global. En la medida en que haya condiciones mínimas para invertir, vamos a seguir viendo compraventa de empresas”, concluye Aquino.
En los últimos cinco años, el mapa empresarial argentino cambió de forma acelerada: al menos 70 compañías multinacionales decidieron irse del país, vendiendo sus activos o transfiriendo operaciones a jugadores locales o regionales, según un relevamiento de la consultora PwC.
Detrás de este fenómeno no hay una única causa, sino un conjunto de factores estructurales y coyunturales que, combinados, empujan a las casas matrices a revisar su presencia en un mercado que representa una fracción mínima de sus ingresos globales, pero exige una dedicación desproporcionada.
Entre las salidas más resonantes figuran Falabella, Walmart, Latam, ExxonMobil, HSBC, Telefónica, Itaú y Hepatalgina. Otras firmas se retiraron del país, pero dejaron sus marcas operando bajo el control de jugadores locales, como ocurrió con Procter & Gamble (P&G), que vendió a Newsan, o Mercedes-Benz, cuya operación fue tomada por Open Cars.
También hubo casos en los que los activos pasaron a manos de grupos internacionales con experiencia en la región. Es lo que sucedió con Zara y Nike, adquiridas por el grupo panameño Regency Group, y con Ayudín y Poett, ahora en manos de la firma Apex Capital, con sede en Miami.
La semana pasada, la cadena francesa de supermercados Carrefour anunció que inició un proceso para encontrar comprador o socio para su filial local, y reavivó la pregunta: ¿por qué siguen yéndose empresas multinacionales de la Argentina?

Más allá de los motivos particulares de cada compañía para desinvertir y redirigir capitales a otras regiones, los abogados especializados en fusiones y adquisiciones (M&A) coinciden en que existe un patrón común: la Argentina representa una porción marginal en la facturación global, pero exige una atención desproporcionada.
Esa asimetría se explica por años de cambios en las reglas de juego, falta de previsibilidad, trabas para operar —como las restricciones a las importaciones—, cepo cambiario que impide repatriar capitales, y una débil seguridad jurídica.
Hace pocos días, el ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone —del partido de centroizquierda Frente Amplio—, sostuvo que “para un país pequeño y poco relevante en términos económicos, es clave ofrecer estabilidad y certeza jurídica a través de un sistema político fuerte y creíble”. En Uruguay, indicó que los contratos se respetan y el Estado no ha incumplido su deuda en décadas. “Este es un consenso que todo el arco político tiene muy claro”, afirmó en diálogo con LA NACION.
La llegada de Javier Milei a la presidencia llevó a algunas empresas a reconsiderar su salida, como en el caso de la energética Enel —concesionaria de Edesur—, pero en la mayoría de los casos, las decisiones ya estaban tomadas.
“Estas resoluciones se definen en la casa matriz y responden a procesos largos, que pueden durar hasta dos años. Muchas compañías que hoy concretaron ventas ya habían decidido irse antes de la asunción de Milei. Eso explica el timing de algunas operaciones”, señala Ramiro Isaac, director de Deal Advisory en KPMG Argentina.
Otro factor clave es la estrategia de negocio por regiones y el peso que tiene la Argentina dentro del portafolio global de activos. “Durante la gestión de Alberto Fernández hubo un éxodo urgente. Las empresas se iban como fuera, sin justificarlo estratégicamente. Ahora la situación es distinta, aunque el país sigue siendo un mercado pequeño que genera más dolores de cabeza que satisfacciones”, explica Manuel Solanet, socio de la consultora Infupa.
Pese a los avances del Gobierno en materia de inflación y tipo de cambio, todavía persisten las restricciones para girar dividendos acumulados en ejercicios anteriores. Si bien el Banco Central implementó los bonos Bopreal como alternativa para liberar dólares retenidos mientras acumula reservas, este instrumento sigue siendo percibido como poco convencional por muchas multinacionales.

“Un ejecutivo nos dijo una vez que la Argentina les consume el 80% del tiempo de gestión, pero representa apenas entre 1% y 2% de sus ventas globales. Esa desproporción lleva a muchas compañías a no querer lidiar con la complejidad regulatoria del país”, menciona Ignacio Aquino, socio de PwC.
Los analistas suman otro dato: durante años, muchas operaciones en el país se mantuvieron a pérdida. Hoy, al momento de capitalizar las compañías para hacerlas más competitivas, muchas multinacionales optan por vender antes que invertir más.
“La economía está dejando atrás un esquema donde la inflación era el motor de actividad, y se encamina a uno más competitivo. Pero muchas multinacionales no están dispuestas a jugar ese juego, porque implicaría nuevas inversiones que no están dispuestas a hacer. Por eso deciden vender, incluso en este contexto de cambio de gestión”, sostiene Isaac.
Inversiones que entran
Un patrón que se repite en las salidas es que, en general, los compradores son actores locales, más habituados al riesgo argentino. “Los inversores internacionales prefieren esperar un poco. Ya vivieron lo que pasó con Mauricio Macri, y ahora están atentos a cómo evoluciona la nueva gestión”, señala Marcelo Villegas, socio de Nicholson y Cano Abogados.
Frente a la persistente incertidumbre sobre el rumbo del país, Solanet advierte que Argentina sigue siendo “barata” para aquellas inversiones que requieren capital intensivo durante largos períodos antes de generar rentabilidad. “Antes estaba regaladísima. Fuimos un desastre por tanto tiempo que ahora nadie cree que realmente estamos en el camino correcto. Va a hacer falta que pasen las elecciones de 2025 e incluso las de 2027 para que volvamos al lugar que quizás ocupamos en los 90. Vamos a mejorar, si se hacen las reformas necesarias y el sistema político las digiere”, asegura.
¿En qué sectores podrían verse nuevas inversiones? Los especialistas mencionan aquellos donde el país tiene ventajas comparativas: agroindustria, alimentos, minería, energía y servicios exportables como consultoría o software.
“Ya empezamos a ver compañías internacionales interesadas en el país, aunque es un proceso lento. Las multinacionales siempre están buscando crecer y tener presencia en todos los mercados. Es parte de la dinámica global. En la medida en que haya condiciones mínimas para invertir, vamos a seguir viendo compraventa de empresas”, concluye Aquino.
En los últimos cinco años, 70 compañías extranjeras se retiraron del país; la mayoría alegó dificultades operativas y baja rentabilidad relativa; pese al nuevo escenario político, el ingreso de capitales aún se mantiene cauteloso LA NACION