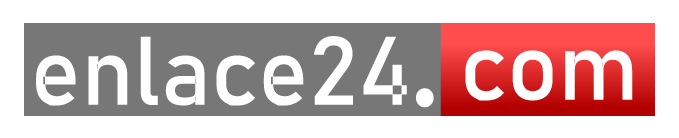Soy profesor de Harvard desde hace 22 años y siempre critiqué sus problemas, pero esto se fue de quicio

NUEVA YORK.- En mis 22 años como profesor en la Universidad de Harvard, nunca tuve miedo de morder la mano del que me da de comer. En mi ensayo de 2014 “El problema de Harvard” reclamaba una política de admisiones transparente y meritocrática que reemplazara el actual oscurantismo. Mi “plan de cinco puntos para salvar a Harvard de sí misma” de 2023 exhortaba a la universidad a comprometerse con la libertad de expresión, la neutralidad institucional, la no-violencia, la diversidad de puntos de vista y el desempoderamiento de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión.
El otoño pasado, en el aniversario del 7 de octubre de 2023, expliqué “cómo me gustaría que Harvard le enseñe a los estudiantes a hablar sobre Israel”, instando a la universidad a enseñarles a nuestros estudiantes a enfrentar y manejar las complejidades morales e históricas del caso.
Hace dos años, cofundé el Consejo de Libertad Académica de Harvard, que desde entonces ha cuestionado regularmente las políticas de la universidad y ha presionado para que se modifiquen.
Así que no pretendo hacer una apología de mi empleador cuando digo que las invectivas dirigidas contra Harvard están fuera de quicio. Según sus críticos, Harvard es una “vergüenza nacional”, una “madrasa progresista”, un “campo de adoctrinamiento maoísta”, la “nave de los locos”, un “bastión de odio y acoso antijudío desenfrenado”, un “pozo séptico de agitación extremista” y un “puesto de avanzada islamista” donde la “opinión dominante en el campus” es “destruyendo a los judíos se habrán destruido las raíces de la civilización occidental”.
Y eso sin mencionar la opinión del presidente Donald Trump de que Harvard es “una institución antisemita de extrema izquierda”, un “caos progresista” y una “amenaza para la democracia”, que “tiene contratados a casi todos progresistas, zurdos radicalizados, idiotas y ‘cerebros’ que a los estudiantes y a los supuestos futuros líderes solo son capaces de enseñar el FRACASO.”
No son palabras al azar. Además de su brutal y generalizado recorte del financiamiento a la investigación, el gobierno de Trump ha apuntado directamente contra Harvard, la única institución que no recibirá ninguna subvención federal. Insatisfecho con estas sanciones, el gobierno acaba de tomar medidas para impedir que Harvard admita a estudiantes extranjeros y ha amenazado con multiplicar hasta 15 veces el impuesto que paga el fondo de financiamiento propio de la universidad, además de eliminar su estatus de organización sin fines de lucro libre de impuestos.
Llamémoslo el “Síndrome de Enajenación Harvard”. Como la universidad más antigua, rica y famosa del país, Harvard siempre ha concitado una atención desmesurada. En el imaginario público, la universidad es tanto el epítome de la educación superior como un imán natural de todas las quejas contra las élites.
Los psicólogos identifican un síntoma llamado “escisión”, una forma de pensamiento en blanco y negro donde el paciente solo puede concebir a las personas que están en su vida como ángeles maravillosos o demonios execrables. Generalmente eso se trata con terapia dialéctica conductual, que incluye consejos como: “La mayoría de las personas son una mezcla de virtudes y defectos, y considerarlos completamente malos o buenos puede ser perjudicial a largo plazo. Cuando alguien nos decepciona nos sentimos mal. ¿Cómo hacemos para permitirnos sentirnos mal sin que eso defina por completo nuestra visión sobre esa persona?”
Para tratar con sus instituciones educativas y culturales, Estados Unidos necesita desesperadamente ese sentido de proporcionalidad.
Los problemas de Harvard
Harvard, como soy uno de los primeros en señalar, tiene problemas graves. La sensación de que algo no va bien en la universidad es generalizada, y por eso el ataque frontal Trump en algunos ha generado adhesión e incluso alegría malsana. Pero Harvard es un sistema complejo que se desarrolló a lo largo de siglos y que constantemente tiene que lidiar con contradicciones y desafíos inesperados. El tratamiento adecuado —como con otras instituciones imperfectas— es diagnosticar qué partes del sistema necesitan qué tipo de remedio, no cortarle la carótida y ver cómo se desangra.
¿Por qué se convirtió Harvard en un blanco tan fácil y tentador? Parte de la ira que concita es inevitable, consecuencia de su propia naturaleza.

Harvard es enorme: tiene 25.000 estudiantes, atendidos por 2400 profesores repartidos en 13 facultades (incluyendo administración de empresas y odontología). Inevitablemente, esas multitudes incluyen algunos excéntricos y alborotadores, y hoy en día sus travesuras pueden viralizarse. Las personas somos vulnerables al sesgo de disponibilidad: una anécdota memorable se aloja en nuestro cerebro y se infla la estimación subjetiva de su prevalencia o repetición. Así, un izquierdista que habla de más termina siendo un campo de adoctrinamiento maoísta.
Además, las universidades están comprometidas con la libertad de expresión, incluidas las expresiones que no nos gustan. Una corporación puede despedir a un empleado que se expresa abiertamente; una universidad no puede, o no debería.
Harvard tampoco es una orden monástica de clausura, sino parte de una red global. La mayoría de nuestros profesores y estudiantes de posgrado se formaron en otros lugares y asisten a las mismas conferencias y leen las mismas publicaciones que el resto del mundo académico. A pesar de la presunción de Harvard de ser especial, casi todo lo que sucede aquí puede encontrarse en muchas otras universidades que tengan un fuerte enfoque en la investigación.
Finalmente, nuestros estudiantes no son pizarras en blanco sobre las que podamos escribir a voluntad. Los jóvenes se forman gracias a sus compañeros mucho más de lo que la mayoría cree. Los estudiantes se forman gracias a la cultura de pares en sus escuelas secundarias, en Harvard y, especialmente a través de las redes sociales, en el mundo. En muchos casos, las ideas políticas de los estudiantes no son más atribuibles a la enseñanza de los profesores que su pelo verde y sus piercings en el tabique nasal.
Sin embargo, parte de la enemistad contra Harvard es merecida. Mis colegas y yo llevamos años preocupados por la erosión de la libertad académica en la universidad, ejemplificada en algunas ignominiosas persecuciones.
En 2021, la bióloga Carole Hooven fue demonizada y aislada, lo que la terminó expulsando de Harvard, por explicar en una entrevista cómo la biología define a los hombres y a las mujeres. Su cancelación fue la gota que rebalsó el vaso y nos llevó a crear el consejo de libertad académica, pero Hooven no fue la primera ni la última. También fueron perseguidos el epidemiólogo Tyler VanderWeele, el bioingeniero Kit Parker y el jurista Ronald Sullivan. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión contabiliza estos incidentes, y en los últimos dos años Harvard ha ocupado el último lugar en libertad de expresión entre unas 250 universidades relevadas.
Esas cancelaciones no son solo injusticias contra individuos particulares. La investigación académica honesta es difícil si los investigadores están en vilo por miedo a que un comentario profesional los exponga a la difamación, o una opinión conservadora sea considerada un delito.
¿Pero una madrasa progresista? Esa es una división en blanco y negro que requiere terapia conductual. La simple enumeración de las cancelaciones, especialmente en una institución grande y conspicua como Harvard, puede eclipsar la cantidad mucho mayor de veces que se expresan opiniones heterodoxas sin que nadie se queje. Por muy preocupado que esté por los ataques a la libertad académica en Harvard, quedar en último lugar no pasa la prueba del olfato.

Y empiezo por mí mismo. Durante mis más de dos décadas en la universidad, he enseñado muchas ideas controvertidas, incluyendo la realidad de las diferencias sexuales, la heredabilidad de la inteligencia y las raíces evolutivas de la violencia, al tiempo que invito a mis estudiantes a discrepar, siempre que expongan sus argumentos. No pretendo ser valiente: el resultado ha sido cero protestas, varias distinciones universitarias y una relación cordial con todos los docentes, decanos y rectores.
La mayoría de mis colegas también se ciñen a los datos e informan sobre lo que sugieren o confirman sus hallazgos, por muy políticamente incorrectos que sean. Algunos ejemplos: la raza tiene cierta base biológica; el matrimonio reduce la delincuencia, como también la vigilancia policial en zonas candentes; el racismo viene en declive; la fonética es esencial para la enseñanza de la lectura; las “advertencias de activación” pueden ser más perjudiciales que beneficiosas; los africanos participaron activamente en la trata de esclavos; en parte, los logros educativos están en los genes; combatir las drogas tiene beneficios, y legalizarlas tiene inconvenientes; los mercados pueden hacer que las personas sean más justas y generosas. A pesar de todos los titulares de los diarios, el día a día en Harvard consiste en publicar ideas sin temor ni preferencias.
Otro aspecto en el que las deficiencias de Harvard son ciertas, pero donde a largo plazo no ayuda considerarlas como completamente negativas, es la diversidad de puntos de vista. Según una encuesta de 2023 publicada en The Harvard Crimson, el 45% del profesorado de la Facultad de Artes y Ciencias se identificó como “progresista”, el 32% como “muy progresista”, el 20% como “moderado” y solo el 3% como “conservador”. (La encuesta no incluyó la opción “zurdísimo progresista e ignorante”). La estimación de FIRE sobre el profesorado conservador es ligeramente superior, un 6 %.
Una universidad no tiene por qué ser una democracia representativa, pero una insuficiente diversidad política puede comprometer su misión educativa. En 2015, un equipo de científicos sociales demostró cómo la monocultura progresista había llevado a su campo de estudio a cometer errores científicos, como concluir prematuramente que los progresistas tienen menos prejuicios que los conservadores porque habían pasado pruebas de detección de prejuicios contra los afroamericanos y los musulmanes, pero no así contra los evangélicos.
Una encuesta realizada a mis colegas del Consejo de Libertad Académica reveló numerosos ejemplos en los que, según ellos, la estrechez de miras política había sesgado la investigación en sus especialidades. En política climática, esto condujo al enfoque de demonizar a las empresas de combustibles fósiles en lugar de reconocer el deseo universal de energía abundante; en pediatría, a aceptar al pie de la letra la disforia de género de todos los adolescentes que decían sentirla; en salud pública, a defender intervenciones maximalistas del Estado, en lugar de hacer un análisis de costo-beneficio; en historia, a enfatizar los daños del colonialismo, pero no los del comunismo ni el islamismo; en ciencias sociales, a atribuir todas las disparidades grupales al racismo, pero nunca a la cultura; y en los estudios de la mujer, a permitir el estudio del sexismo y los estereotipos, pero no la selección sexual, la sexología ni las hormonas (no por casualidad, la especialidad de la bióloga Hooven).
Aunque a Harvard sin duda le vendría bien una mayor diversidad política e intelectual, aún dista mucho de ser una “institución de izquierda radicalizada”. Si la encuesta de The Crimson sirve de guía, una considerable mayoría del plantel docente de Harvard se sitúa a la derecha de lo “muy progresista”, e incluye a docenas de eminentes conservadores, como el jurista Adrian Vermeule y el economista Greg Mankiw. Durante años, los cursos de grado más populares han sido Introducción a la Economía Convencional, impartida por una sucesión de conservadores y neoliberales, y las Introducciones decididamente apolíticas a Probabilidad, Informática y las Ciencias de la Vida.
Por supuesto, Harvard también ofrece una amplia oferta de cursos como Etnografía Queer y Descolonizando la Mirada, pero suelen ser “cursos boutique” con poca matrícula. Uno de mis estudiantes ha desarrollado un “Woke-o-Meter” —un medidor de “wokismo”— basado en inteligencia artificial que evalúa los programas de estudio de las materias en función de la recurrencia de temas marxistas, posmodernistas y de justicia social crítica —indicados por la aparición de términos como “heteronormatividad”, “interseccionalidad”, “racismo sistémico”, “capitalismo tardío” y “deconstrucción”—. Estima que representan como máximo el 3% de los 5000 cursos de la currícula de la Facultad de Artes y Ciencias para el año académico 2025-26 y el 6% de sus cursos de Educación General (aunque alrededor de un tercio de estos revelaron una clara inclinación hacia la izquierda). Ofertas más típicas son las de Fundamentos Celulares de la Función Neuronal, Alemán Inicial (Intensivo) y La Caída del Imperio Romano.
Y si Harvard les enseña a sus estudiantes a “despreciar el sistema de libre mercado”, se diría que no lo estamos haciendo nada bien. Las especializaciones de grado más populares son economía e informática, y la mitad de nuestros graduados pasan directamente de la ceremonia de graduación a trabajar en finanzas, consultoría y tecnología.
Lograr una óptima diversidad de puntos de vista en una universidad es un problema complejo y es la obsesión de nuestro Consejo. Por supuesto, no todos los puntos de vista deben ni pueden estar representados. El universo de ideas es infinito, y muchas de ellas no merecen una atención seria, como la astrología, el terraplanismo y el negacionismo del Holocausto. La exigencia del gobierno de Trump de auditar los programas de Harvard en cuanto a diversidad e imponerles una “masa crítica” de opositores aprobados por el gobierno a las carreras que no cumplan sería dañino tanto para la universidad como para la democracia. El Departamento de Biología, por ejemplo, podría verse obligado a contratar a creacionistas, la Facultad de Medicina a los escépticos de las vacunas, y el Departamento de Historia a los negacionistas de las elecciones presidenciales de 2020. Harvard no tuvo más remedio que rechazar el ultimátum, convirtiéndose sin querer en un improbable héroe popular.
De todos modos, las universidades no pueden seguir ignorando el problema. Aunque obsesionados con el racismo y el sexismo implícitos, han sido insensibles al más poderoso distorsionador del conocimiento: el “sesgo de mi lado”, que nos hace a todos crédulos respecto a nuestras propias creencias o a nuestras coaliciones políticas o culturales, algo muy parecido al “sesgo de confirmación”. Las universidades deberían marcar que su expectativa es que el plantel docente deje sus ideas políticas en la puerta del aula y afirme las virtudes racionalistas de la humildad epistémica y una mente abierta. En ese sentido, a los conservadores un poco de “diversidad, igualdad e inclusión” no les vendría mal. Como dijo la economista Joan Robinson: “La ideología es como el aliento: el propio nunca tiene olor”.
El antisemitismo
La acusación más dolorosa contra Harvard es su presunto antisemitismo; no el esnobismo anglosajón de Oliver Barrett III, sino una extensión del fanatismo antisionista.

Un informe reciente y largamente esperado detalla numerosos incidentes preocupantes. Los estudiantes judíos se han sentido intimidados por las protestas antiisraelíes que han interrumpido clases, ceremonias y la vida cotidiana del campus, que a menudo han tenido una respuesta confusa por parte de la universidad.
El profesorado ha introducido gratuitamente el tema del activismo propalestino en los programas de estudio. Y muchos estudiantes judíos, especialmente israelíes, denunciaron haber sido marginados o demonizados por sus compañeros.
Al igual que con los otros problemas, el antisemitismo de Harvard debe evaluarse con cierto discernimiento. Sí, el problema es real, ¿pero de ahí a ser “un bastión de odio antijudío desenfrenado” con el objetivo de “destruir a los judíos como primer paso para destruir la civilización occidental”? ¡Por favor!
En respuesta a la infame declaración de 34 grupos estudiantiles después del 7 de octubre, que responsabilizaban a Israel de la masacre, más de 400 profesores de Harvard publicaron una carta abierta de protesta. Y el nuevo colectivo “Docentes de Harvard por Israel” ya tiene 450 miembros.
Harvard ofrece más de 60 cursos con temática judía, incluyendo ocho cursos de yidish. Y aunque el informe de 300 páginas sobre antisemitismo analiza cada caso que pudo encontrar en el último siglo —hasta el último grafiti y publicación en redes sociales—, no menciona ninguna consigna que haya sido de “destruir a los judíos”, y mucho menos indicios de que fuera la “opinión dominante en el campus”.
Por si sirve de algo, en mis dos décadas en Harvard no he experimentado antisemitismo, ni tampoco otros profesores judíos prominentes. Mi propia incomodidad, en cambio, queda plasmada en un ensayo publicado en el Crimson y escrito por Jacob Miller, estudiante de último año de Harvard, quien calificó la afirmación de que uno de cada cuatro estudiantes judíos se siente “físicamente inseguro” en el campus como “una estadística absurda que me cuesta tomar en serio, siendo alguien que todos los días usa kipá públicamente y con orgullo en el campus”.
El informe sobre el antisemitismo en Harvard recomienda muchas reformas sensatas y necesarias, y ese es el punto: ante los problemas de una institución compleja, los responsables intentan identificar las fallas y corregirlas. Y desdeñar esos esfuerzos calificándolos de ser como “rociar perfume en una alcantarilla” no ayuda en nada.
Una de esas medidas ya ha sido adoptada: aplicar las regulaciones vigentes que impiden que las protestas pasen de ser expresiones de opinión a campañas de disrupción, coerción e intimidación.
Excelencia académica
Otra obviedad es aplicar estándares de excelencia académica de manera más uniforme. Harvard cuenta con casi 400 iniciativas, centros y programas que son independientes de sus departamentos académicos. Algunos fueron cooptados por profesores activistas y se convirtieron, en efecto, en “Centros de Estudios Antiisraelíes”. Al mismo tiempo, Harvard carece de profesores con experiencia desinteresada en Israel, el conflicto en Medio Oriente y el antisemitismo. El informe exige una mayor supervisión de los profesores y el decanato en esos temas.
Harvard no puede vigilar la vida social ni las publicaciones en redes sociales de sus estudiantes (en particular, las plataformas anónimas donde se expresó el antisemitismo más ruín). Pero sí puede hacer cumplir sus normas contra la discriminación por motivos de religión, origen nacional y creencias políticas, y contra incumplimientos flagrantes, como el de un profesor adjunto que levantó la clase para que sus alumnos pudieran asistir a protestas contra Israel. Harvard podría tratar el antisemitismo con la misma seriedad con la que trata el racismo, y podría dejar establecido que desde el primer momento en que los estudiantes den sus primeros pasos en Harvard Yard se traten con respeto y estén abiertos al disenso.
Igual de claro es lo que no funcionará: el desfinanciamiento punitivo de la investigación científica en Harvard por parte del gobierno de Trump. Contrariamente a un malentendido muy generalizado, una subvención federal no es una limosna para la universidad, ni el Poder Ejecutivo puede usarla para obligar a los beneficiarios a hacer lo que quiera. Es una tarifa por un servicio: la universidad lleva adelante un proyecto de investigación que el gobierno decidió, tras un riguroso proceso de revisión competitiva, que beneficiaría al país. La subvención financia al personal y el equipo necesarios para llevar a cabo esa investigación, que de otro modo no se realizaría.
El estrangulamiento de ese apoyo por parte de Trump perjudicará a los judíos más que lo hecho por cualquier presidente que haya visto en mi vida. Muchos científicos, tanto en ejercicio como en ciernes, son judíos, y ahora ven con horror que son despedidos, que sus laboratorios son desmantelados y que sus sueños de una carrera científica se hacen humo. Esto es muchísimo más dañino que pasar de largo ante un cartel que dice “Globalizar la Intifada”. Peor aún es el efecto sobre el número mucho mayor de científicos no-judíos, a quienes se les dice que sus laboratorios y carreras están siendo aniquilados para defender los intereses judíos. Lo mismo ocurre con los pacientes actuales cuyos tratamientos experimentales serán suspendidos, y los futuros pacientes que podrían verse privados de una cura para su enfermedad. Nada de eso es bueno para los judíos.
La preocupación por los judíos es evidentemente hipócrita, dada la simpatía de Trump por los negacionistas del Holocausto y los seguidores de Hitler. La motivación obvia es paralizar las instituciones de la sociedad civil que sirven como focos de influencia fuera del Poder Ejecutivo. Como lo expresó el vicepresidente J.D. Vance en el título de un discurso de 2021: “Las universidades son el enemigo”.
Si el gobierno federal no obliga a Harvard a reformarse, ¿quién lo hará? Existe la legítima preocupación de que las universidades tienen mecanismos débiles de retroalimentación y autosuperación. Una empresa con números en rojo puede despedir a su CEO, y un equipo perdedor puede reemplazar a su entrenador, pero la mayoría de los campos de estudio académicos no tienen indicadores objetivos de éxito y, en cambio, dependen de la revisión por pares, lo que puede llevar a que los profesores se otorguen prestigio entre sí a través de camarillas autoafirmativas.
Peor aún, muchas universidades han castigado a profesores y estudiantes que critican sus políticas, la receta perfecta para una disfunción permanente. El año pasado, un decano de Harvard justificó esa represión hasta que nuestro Consejo de libertad académica la rechazó con firmeza y su jefe rápidamente lo desautorizó.
Aun así, hay maneras de hacer entrar la luz. Las universidades podrían otorgarles más poder a los “comités visitantes” externos que, en teoría, auditan departamentos y programas de estudios, pero que en la práctica están presos de normativa vigente. Las autoridades universitarias son sermoneados constantemente por exalumnos, donantes y periodistas descontentos, y deberían aprovechar esas opiniones, con criterio, como un control de su propia salud institucional. Las juntas directivas deberían estar más atentas a los asuntos universitarios y asumir una mayor responsabilidad por su salud. La Corporación Harvard está tan aislada y es tan inaccesible que en 2023, cuando dos de sus miembros cenaron con integrantes del Consejo de Libertad Académica, The New York Times consideró que el asunto merecía ser noticia.
La dura experiencia de Harvard de estar desde hace casi dos años bajo escrutinio público ha impulsado, quizás tardíamente, numerosas reformas. La universidad ha adoptado una política de neutralidad institucional, dejando de pontificar sobre temas que no afectan su propio funcionamiento. Ha establecido límites a las protestas disruptivas y creará un sistema de control centralizado para que los infractores no puedan apelar a jurados independientes ni contar con la anulación de las decisiones del profesorado.
La Facultad de Artes y Ciencias ha eliminado las “declaraciones de diversidad” que evaluaban a los solicitantes de empleo por su disposición a escribir en jerga progresista, y su decano ha instado a los directores de carrera a informar sobre la diversidad de puntos de vista de sus materias. Los centros díscolos están siendo investigados y sus directores han sido reemplazados. El informe del grupo de trabajo, aceptado solemnemente por el rector de la universidad, Alan Garber, demuestra que el tema del antisemitismo está siendo abordado en serio. Y ya hay un nuevo pacto de convivencias en las aulas que les exige a los estudiantes estar abiertos a ideas que cuestionen sus creencias.
La verdad incómoda es que muchas de esas reformas se implementaron tras la asunción de Trump y coinciden con sus exigencias. Pero si está diluviando y Trump te dice que abras el paraguas, no tiene sentido negarse solo para fastidiarlo.
Creo que hacer las cosas por una buena razón es la manera en que las universidades pueden mejorar y recuperar la confianza de la opinión pública. Suena trivial, pero muchas veces las universidades se han dejado arrastrar por el deseo de calamar a sus estudiantes, evitar hacer enemigos y mantenerse alejadas de los titulares. Ya vemos lo bien que funcionó.
Por el contrario, las autoridades universitarias deberían estar preparadas para reafirmar el objetivo primordial de una universidad —descubrir y transmitir conocimiento— y los principios necesarios para conseguirlo. Las universidades tienen el mandato y la experiencia para buscar el conocimiento, no la justicia social. La libertad intelectual no es un privilegio de los profesores, sino la única forma en que los falibles humanos adquieren el conocimiento. Los desacuerdos deben negociarse con análisis y argumentos, no con victimizaciones o reproches de intolerancia. Las protestas pueden servir para generar consenso sobre un reclamo, pero no para silenciar a la gente ni para obligar a la universidad a hacer lo que quieren los manifestantes. El patrimonio universitario pertenece a la comunidad, cuyos miembros pueden discrepar legítimamente entre sí, y no puede ser usurpado por una facción. El fondo propio de financiamiento de la universidad es un tesoro que la institución está obligada a custodiar para las generaciones futuras.
¿Qué importancia tiene todo esto? A pesar de todas sus debilidades, Harvard (junto con otras universidades) ha mejorado el mundo, y de forma significativa. Cincuenta y dos profesores de Harvard han ganado Premios Nobel, y la universidad es dueña de más de 5800 patentes. Sus investigadores inventaron la levadura química, el primer trasplante de órganos, la computadora programable, el desfibrilador, el análisis para detectar la sífilis y la terapia de rehidratación oral, un tratamiento económico que ha salvado decenas de millones de vidas. De Harvard salieron desde “Plaza Sésamo”, “The National Lampoon” y “Los Simpson”, hasta Microsoft y Facebook.
Las investigaciones actualmente en curso en Harvard incluyen satélites de rastreo de metano, catéteres robóticos, baterías de última generación y robótica portátil para personas que sufrieron un ACV. Las subvenciones federales respaldan la investigación sobre metástasis, supresión tumoral, radioterapia y quimioterapia en niños, infecciones multirresistentes, prevención de pandemias, demencia, anestesia, reducción de toxinas en la lucha contra el fuego y en el ámbito militar, los efectos fisiológicos de los vuelos espaciales y la curación de heridas en el campo de batalla. Los tecnólogos de Harvard impulsan innovaciones en computación cuántica, inteligencia artificial, nanomateriales, biomecánica, puentes plegables para el ejército, redes informáticas resistentes a ataques informáticos y entornos de vida inteligentes para personas mayores. Y en un laboratorio de Harvard se ha desarrollado la que podría ser una cura para la diabetes tipo 1.
Las aplicaciones prácticas no son lo único que hace que Harvard sea un lugar valioso. Es un carnaval de ideas, un mundo de fantasía para la mente. Aprender sobre las investigaciones de mis colegas es una fuente inagotable de satisfacción, y cuando miro nuestra oferta académica desearía tener otra vez 18 años. El ADN extraído de fósiles humanos revela el origen de las lenguas indoeuropeas. Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, con sus asesinatos, infanticidios, canibalismo e incesto, revelan nuestra eterna fascinación morbosa. Una sola red cerebral subyace al recuerdo del pasado y a la fantasía sobre el futuro. Los movimientos de resistencia no violenta tienen más éxito que la resistencia violenta. Los malestares del embarazo provienen de una lucha darwiniana entre la madre y el feto.
Y si todavía alguien duda de que valga la pena apoyar a las universidades, que reflexione sobre estas preguntas: ¿Cree que está bien la cantidad de niños que muere de cáncer todos los años? ¿Está satisfecho con su actual probabilidad de desarrollar Alzheimer? ¿Cree que existe una comprensión cabal de qué políticas públicas son efectivas y cuáles son un derroche? ¿Está satisfecho con la evolución del clima, dada nuestra tecnología energética actual?
En su manifiesto a favor del progreso, El comienzo del infinito: Explicaciones que transforman el mundo, el físico David Deutsch escribió: “Con el conocimiento adecuado, todo lo que no está prohibido por las leyes de la naturaleza es alcanzable”. Paralizar las instituciones que adquieren y transmiten conocimiento es un trágico error y un crimen contra las generaciones futuras.
Traducción de Jaime Arrambide
NUEVA YORK.- En mis 22 años como profesor en la Universidad de Harvard, nunca tuve miedo de morder la mano del que me da de comer. En mi ensayo de 2014 “El problema de Harvard” reclamaba una política de admisiones transparente y meritocrática que reemplazara el actual oscurantismo. Mi “plan de cinco puntos para salvar a Harvard de sí misma” de 2023 exhortaba a la universidad a comprometerse con la libertad de expresión, la neutralidad institucional, la no-violencia, la diversidad de puntos de vista y el desempoderamiento de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión.
El otoño pasado, en el aniversario del 7 de octubre de 2023, expliqué “cómo me gustaría que Harvard le enseñe a los estudiantes a hablar sobre Israel”, instando a la universidad a enseñarles a nuestros estudiantes a enfrentar y manejar las complejidades morales e históricas del caso.
Hace dos años, cofundé el Consejo de Libertad Académica de Harvard, que desde entonces ha cuestionado regularmente las políticas de la universidad y ha presionado para que se modifiquen.
Así que no pretendo hacer una apología de mi empleador cuando digo que las invectivas dirigidas contra Harvard están fuera de quicio. Según sus críticos, Harvard es una “vergüenza nacional”, una “madrasa progresista”, un “campo de adoctrinamiento maoísta”, la “nave de los locos”, un “bastión de odio y acoso antijudío desenfrenado”, un “pozo séptico de agitación extremista” y un “puesto de avanzada islamista” donde la “opinión dominante en el campus” es “destruyendo a los judíos se habrán destruido las raíces de la civilización occidental”.
Y eso sin mencionar la opinión del presidente Donald Trump de que Harvard es “una institución antisemita de extrema izquierda”, un “caos progresista” y una “amenaza para la democracia”, que “tiene contratados a casi todos progresistas, zurdos radicalizados, idiotas y ‘cerebros’ que a los estudiantes y a los supuestos futuros líderes solo son capaces de enseñar el FRACASO.”
No son palabras al azar. Además de su brutal y generalizado recorte del financiamiento a la investigación, el gobierno de Trump ha apuntado directamente contra Harvard, la única institución que no recibirá ninguna subvención federal. Insatisfecho con estas sanciones, el gobierno acaba de tomar medidas para impedir que Harvard admita a estudiantes extranjeros y ha amenazado con multiplicar hasta 15 veces el impuesto que paga el fondo de financiamiento propio de la universidad, además de eliminar su estatus de organización sin fines de lucro libre de impuestos.
Llamémoslo el “Síndrome de Enajenación Harvard”. Como la universidad más antigua, rica y famosa del país, Harvard siempre ha concitado una atención desmesurada. En el imaginario público, la universidad es tanto el epítome de la educación superior como un imán natural de todas las quejas contra las élites.
Los psicólogos identifican un síntoma llamado “escisión”, una forma de pensamiento en blanco y negro donde el paciente solo puede concebir a las personas que están en su vida como ángeles maravillosos o demonios execrables. Generalmente eso se trata con terapia dialéctica conductual, que incluye consejos como: “La mayoría de las personas son una mezcla de virtudes y defectos, y considerarlos completamente malos o buenos puede ser perjudicial a largo plazo. Cuando alguien nos decepciona nos sentimos mal. ¿Cómo hacemos para permitirnos sentirnos mal sin que eso defina por completo nuestra visión sobre esa persona?”
Para tratar con sus instituciones educativas y culturales, Estados Unidos necesita desesperadamente ese sentido de proporcionalidad.
Los problemas de Harvard
Harvard, como soy uno de los primeros en señalar, tiene problemas graves. La sensación de que algo no va bien en la universidad es generalizada, y por eso el ataque frontal Trump en algunos ha generado adhesión e incluso alegría malsana. Pero Harvard es un sistema complejo que se desarrolló a lo largo de siglos y que constantemente tiene que lidiar con contradicciones y desafíos inesperados. El tratamiento adecuado —como con otras instituciones imperfectas— es diagnosticar qué partes del sistema necesitan qué tipo de remedio, no cortarle la carótida y ver cómo se desangra.
¿Por qué se convirtió Harvard en un blanco tan fácil y tentador? Parte de la ira que concita es inevitable, consecuencia de su propia naturaleza.

Harvard es enorme: tiene 25.000 estudiantes, atendidos por 2400 profesores repartidos en 13 facultades (incluyendo administración de empresas y odontología). Inevitablemente, esas multitudes incluyen algunos excéntricos y alborotadores, y hoy en día sus travesuras pueden viralizarse. Las personas somos vulnerables al sesgo de disponibilidad: una anécdota memorable se aloja en nuestro cerebro y se infla la estimación subjetiva de su prevalencia o repetición. Así, un izquierdista que habla de más termina siendo un campo de adoctrinamiento maoísta.
Además, las universidades están comprometidas con la libertad de expresión, incluidas las expresiones que no nos gustan. Una corporación puede despedir a un empleado que se expresa abiertamente; una universidad no puede, o no debería.
Harvard tampoco es una orden monástica de clausura, sino parte de una red global. La mayoría de nuestros profesores y estudiantes de posgrado se formaron en otros lugares y asisten a las mismas conferencias y leen las mismas publicaciones que el resto del mundo académico. A pesar de la presunción de Harvard de ser especial, casi todo lo que sucede aquí puede encontrarse en muchas otras universidades que tengan un fuerte enfoque en la investigación.
Finalmente, nuestros estudiantes no son pizarras en blanco sobre las que podamos escribir a voluntad. Los jóvenes se forman gracias a sus compañeros mucho más de lo que la mayoría cree. Los estudiantes se forman gracias a la cultura de pares en sus escuelas secundarias, en Harvard y, especialmente a través de las redes sociales, en el mundo. En muchos casos, las ideas políticas de los estudiantes no son más atribuibles a la enseñanza de los profesores que su pelo verde y sus piercings en el tabique nasal.
Sin embargo, parte de la enemistad contra Harvard es merecida. Mis colegas y yo llevamos años preocupados por la erosión de la libertad académica en la universidad, ejemplificada en algunas ignominiosas persecuciones.
En 2021, la bióloga Carole Hooven fue demonizada y aislada, lo que la terminó expulsando de Harvard, por explicar en una entrevista cómo la biología define a los hombres y a las mujeres. Su cancelación fue la gota que rebalsó el vaso y nos llevó a crear el consejo de libertad académica, pero Hooven no fue la primera ni la última. También fueron perseguidos el epidemiólogo Tyler VanderWeele, el bioingeniero Kit Parker y el jurista Ronald Sullivan. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión contabiliza estos incidentes, y en los últimos dos años Harvard ha ocupado el último lugar en libertad de expresión entre unas 250 universidades relevadas.
Esas cancelaciones no son solo injusticias contra individuos particulares. La investigación académica honesta es difícil si los investigadores están en vilo por miedo a que un comentario profesional los exponga a la difamación, o una opinión conservadora sea considerada un delito.
¿Pero una madrasa progresista? Esa es una división en blanco y negro que requiere terapia conductual. La simple enumeración de las cancelaciones, especialmente en una institución grande y conspicua como Harvard, puede eclipsar la cantidad mucho mayor de veces que se expresan opiniones heterodoxas sin que nadie se queje. Por muy preocupado que esté por los ataques a la libertad académica en Harvard, quedar en último lugar no pasa la prueba del olfato.

Y empiezo por mí mismo. Durante mis más de dos décadas en la universidad, he enseñado muchas ideas controvertidas, incluyendo la realidad de las diferencias sexuales, la heredabilidad de la inteligencia y las raíces evolutivas de la violencia, al tiempo que invito a mis estudiantes a discrepar, siempre que expongan sus argumentos. No pretendo ser valiente: el resultado ha sido cero protestas, varias distinciones universitarias y una relación cordial con todos los docentes, decanos y rectores.
La mayoría de mis colegas también se ciñen a los datos e informan sobre lo que sugieren o confirman sus hallazgos, por muy políticamente incorrectos que sean. Algunos ejemplos: la raza tiene cierta base biológica; el matrimonio reduce la delincuencia, como también la vigilancia policial en zonas candentes; el racismo viene en declive; la fonética es esencial para la enseñanza de la lectura; las “advertencias de activación” pueden ser más perjudiciales que beneficiosas; los africanos participaron activamente en la trata de esclavos; en parte, los logros educativos están en los genes; combatir las drogas tiene beneficios, y legalizarlas tiene inconvenientes; los mercados pueden hacer que las personas sean más justas y generosas. A pesar de todos los titulares de los diarios, el día a día en Harvard consiste en publicar ideas sin temor ni preferencias.
Otro aspecto en el que las deficiencias de Harvard son ciertas, pero donde a largo plazo no ayuda considerarlas como completamente negativas, es la diversidad de puntos de vista. Según una encuesta de 2023 publicada en The Harvard Crimson, el 45% del profesorado de la Facultad de Artes y Ciencias se identificó como “progresista”, el 32% como “muy progresista”, el 20% como “moderado” y solo el 3% como “conservador”. (La encuesta no incluyó la opción “zurdísimo progresista e ignorante”). La estimación de FIRE sobre el profesorado conservador es ligeramente superior, un 6 %.
Una universidad no tiene por qué ser una democracia representativa, pero una insuficiente diversidad política puede comprometer su misión educativa. En 2015, un equipo de científicos sociales demostró cómo la monocultura progresista había llevado a su campo de estudio a cometer errores científicos, como concluir prematuramente que los progresistas tienen menos prejuicios que los conservadores porque habían pasado pruebas de detección de prejuicios contra los afroamericanos y los musulmanes, pero no así contra los evangélicos.
Una encuesta realizada a mis colegas del Consejo de Libertad Académica reveló numerosos ejemplos en los que, según ellos, la estrechez de miras política había sesgado la investigación en sus especialidades. En política climática, esto condujo al enfoque de demonizar a las empresas de combustibles fósiles en lugar de reconocer el deseo universal de energía abundante; en pediatría, a aceptar al pie de la letra la disforia de género de todos los adolescentes que decían sentirla; en salud pública, a defender intervenciones maximalistas del Estado, en lugar de hacer un análisis de costo-beneficio; en historia, a enfatizar los daños del colonialismo, pero no los del comunismo ni el islamismo; en ciencias sociales, a atribuir todas las disparidades grupales al racismo, pero nunca a la cultura; y en los estudios de la mujer, a permitir el estudio del sexismo y los estereotipos, pero no la selección sexual, la sexología ni las hormonas (no por casualidad, la especialidad de la bióloga Hooven).
Aunque a Harvard sin duda le vendría bien una mayor diversidad política e intelectual, aún dista mucho de ser una “institución de izquierda radicalizada”. Si la encuesta de The Crimson sirve de guía, una considerable mayoría del plantel docente de Harvard se sitúa a la derecha de lo “muy progresista”, e incluye a docenas de eminentes conservadores, como el jurista Adrian Vermeule y el economista Greg Mankiw. Durante años, los cursos de grado más populares han sido Introducción a la Economía Convencional, impartida por una sucesión de conservadores y neoliberales, y las Introducciones decididamente apolíticas a Probabilidad, Informática y las Ciencias de la Vida.
Por supuesto, Harvard también ofrece una amplia oferta de cursos como Etnografía Queer y Descolonizando la Mirada, pero suelen ser “cursos boutique” con poca matrícula. Uno de mis estudiantes ha desarrollado un “Woke-o-Meter” —un medidor de “wokismo”— basado en inteligencia artificial que evalúa los programas de estudio de las materias en función de la recurrencia de temas marxistas, posmodernistas y de justicia social crítica —indicados por la aparición de términos como “heteronormatividad”, “interseccionalidad”, “racismo sistémico”, “capitalismo tardío” y “deconstrucción”—. Estima que representan como máximo el 3% de los 5000 cursos de la currícula de la Facultad de Artes y Ciencias para el año académico 2025-26 y el 6% de sus cursos de Educación General (aunque alrededor de un tercio de estos revelaron una clara inclinación hacia la izquierda). Ofertas más típicas son las de Fundamentos Celulares de la Función Neuronal, Alemán Inicial (Intensivo) y La Caída del Imperio Romano.
Y si Harvard les enseña a sus estudiantes a “despreciar el sistema de libre mercado”, se diría que no lo estamos haciendo nada bien. Las especializaciones de grado más populares son economía e informática, y la mitad de nuestros graduados pasan directamente de la ceremonia de graduación a trabajar en finanzas, consultoría y tecnología.
Lograr una óptima diversidad de puntos de vista en una universidad es un problema complejo y es la obsesión de nuestro Consejo. Por supuesto, no todos los puntos de vista deben ni pueden estar representados. El universo de ideas es infinito, y muchas de ellas no merecen una atención seria, como la astrología, el terraplanismo y el negacionismo del Holocausto. La exigencia del gobierno de Trump de auditar los programas de Harvard en cuanto a diversidad e imponerles una “masa crítica” de opositores aprobados por el gobierno a las carreras que no cumplan sería dañino tanto para la universidad como para la democracia. El Departamento de Biología, por ejemplo, podría verse obligado a contratar a creacionistas, la Facultad de Medicina a los escépticos de las vacunas, y el Departamento de Historia a los negacionistas de las elecciones presidenciales de 2020. Harvard no tuvo más remedio que rechazar el ultimátum, convirtiéndose sin querer en un improbable héroe popular.
De todos modos, las universidades no pueden seguir ignorando el problema. Aunque obsesionados con el racismo y el sexismo implícitos, han sido insensibles al más poderoso distorsionador del conocimiento: el “sesgo de mi lado”, que nos hace a todos crédulos respecto a nuestras propias creencias o a nuestras coaliciones políticas o culturales, algo muy parecido al “sesgo de confirmación”. Las universidades deberían marcar que su expectativa es que el plantel docente deje sus ideas políticas en la puerta del aula y afirme las virtudes racionalistas de la humildad epistémica y una mente abierta. En ese sentido, a los conservadores un poco de “diversidad, igualdad e inclusión” no les vendría mal. Como dijo la economista Joan Robinson: “La ideología es como el aliento: el propio nunca tiene olor”.
El antisemitismo
La acusación más dolorosa contra Harvard es su presunto antisemitismo; no el esnobismo anglosajón de Oliver Barrett III, sino una extensión del fanatismo antisionista.

Un informe reciente y largamente esperado detalla numerosos incidentes preocupantes. Los estudiantes judíos se han sentido intimidados por las protestas antiisraelíes que han interrumpido clases, ceremonias y la vida cotidiana del campus, que a menudo han tenido una respuesta confusa por parte de la universidad.
El profesorado ha introducido gratuitamente el tema del activismo propalestino en los programas de estudio. Y muchos estudiantes judíos, especialmente israelíes, denunciaron haber sido marginados o demonizados por sus compañeros.
Al igual que con los otros problemas, el antisemitismo de Harvard debe evaluarse con cierto discernimiento. Sí, el problema es real, ¿pero de ahí a ser “un bastión de odio antijudío desenfrenado” con el objetivo de “destruir a los judíos como primer paso para destruir la civilización occidental”? ¡Por favor!
En respuesta a la infame declaración de 34 grupos estudiantiles después del 7 de octubre, que responsabilizaban a Israel de la masacre, más de 400 profesores de Harvard publicaron una carta abierta de protesta. Y el nuevo colectivo “Docentes de Harvard por Israel” ya tiene 450 miembros.
Harvard ofrece más de 60 cursos con temática judía, incluyendo ocho cursos de yidish. Y aunque el informe de 300 páginas sobre antisemitismo analiza cada caso que pudo encontrar en el último siglo —hasta el último grafiti y publicación en redes sociales—, no menciona ninguna consigna que haya sido de “destruir a los judíos”, y mucho menos indicios de que fuera la “opinión dominante en el campus”.
Por si sirve de algo, en mis dos décadas en Harvard no he experimentado antisemitismo, ni tampoco otros profesores judíos prominentes. Mi propia incomodidad, en cambio, queda plasmada en un ensayo publicado en el Crimson y escrito por Jacob Miller, estudiante de último año de Harvard, quien calificó la afirmación de que uno de cada cuatro estudiantes judíos se siente “físicamente inseguro” en el campus como “una estadística absurda que me cuesta tomar en serio, siendo alguien que todos los días usa kipá públicamente y con orgullo en el campus”.
El informe sobre el antisemitismo en Harvard recomienda muchas reformas sensatas y necesarias, y ese es el punto: ante los problemas de una institución compleja, los responsables intentan identificar las fallas y corregirlas. Y desdeñar esos esfuerzos calificándolos de ser como “rociar perfume en una alcantarilla” no ayuda en nada.
Una de esas medidas ya ha sido adoptada: aplicar las regulaciones vigentes que impiden que las protestas pasen de ser expresiones de opinión a campañas de disrupción, coerción e intimidación.
Excelencia académica
Otra obviedad es aplicar estándares de excelencia académica de manera más uniforme. Harvard cuenta con casi 400 iniciativas, centros y programas que son independientes de sus departamentos académicos. Algunos fueron cooptados por profesores activistas y se convirtieron, en efecto, en “Centros de Estudios Antiisraelíes”. Al mismo tiempo, Harvard carece de profesores con experiencia desinteresada en Israel, el conflicto en Medio Oriente y el antisemitismo. El informe exige una mayor supervisión de los profesores y el decanato en esos temas.
Harvard no puede vigilar la vida social ni las publicaciones en redes sociales de sus estudiantes (en particular, las plataformas anónimas donde se expresó el antisemitismo más ruín). Pero sí puede hacer cumplir sus normas contra la discriminación por motivos de religión, origen nacional y creencias políticas, y contra incumplimientos flagrantes, como el de un profesor adjunto que levantó la clase para que sus alumnos pudieran asistir a protestas contra Israel. Harvard podría tratar el antisemitismo con la misma seriedad con la que trata el racismo, y podría dejar establecido que desde el primer momento en que los estudiantes den sus primeros pasos en Harvard Yard se traten con respeto y estén abiertos al disenso.
Igual de claro es lo que no funcionará: el desfinanciamiento punitivo de la investigación científica en Harvard por parte del gobierno de Trump. Contrariamente a un malentendido muy generalizado, una subvención federal no es una limosna para la universidad, ni el Poder Ejecutivo puede usarla para obligar a los beneficiarios a hacer lo que quiera. Es una tarifa por un servicio: la universidad lleva adelante un proyecto de investigación que el gobierno decidió, tras un riguroso proceso de revisión competitiva, que beneficiaría al país. La subvención financia al personal y el equipo necesarios para llevar a cabo esa investigación, que de otro modo no se realizaría.
El estrangulamiento de ese apoyo por parte de Trump perjudicará a los judíos más que lo hecho por cualquier presidente que haya visto en mi vida. Muchos científicos, tanto en ejercicio como en ciernes, son judíos, y ahora ven con horror que son despedidos, que sus laboratorios son desmantelados y que sus sueños de una carrera científica se hacen humo. Esto es muchísimo más dañino que pasar de largo ante un cartel que dice “Globalizar la Intifada”. Peor aún es el efecto sobre el número mucho mayor de científicos no-judíos, a quienes se les dice que sus laboratorios y carreras están siendo aniquilados para defender los intereses judíos. Lo mismo ocurre con los pacientes actuales cuyos tratamientos experimentales serán suspendidos, y los futuros pacientes que podrían verse privados de una cura para su enfermedad. Nada de eso es bueno para los judíos.
La preocupación por los judíos es evidentemente hipócrita, dada la simpatía de Trump por los negacionistas del Holocausto y los seguidores de Hitler. La motivación obvia es paralizar las instituciones de la sociedad civil que sirven como focos de influencia fuera del Poder Ejecutivo. Como lo expresó el vicepresidente J.D. Vance en el título de un discurso de 2021: “Las universidades son el enemigo”.
Si el gobierno federal no obliga a Harvard a reformarse, ¿quién lo hará? Existe la legítima preocupación de que las universidades tienen mecanismos débiles de retroalimentación y autosuperación. Una empresa con números en rojo puede despedir a su CEO, y un equipo perdedor puede reemplazar a su entrenador, pero la mayoría de los campos de estudio académicos no tienen indicadores objetivos de éxito y, en cambio, dependen de la revisión por pares, lo que puede llevar a que los profesores se otorguen prestigio entre sí a través de camarillas autoafirmativas.
Peor aún, muchas universidades han castigado a profesores y estudiantes que critican sus políticas, la receta perfecta para una disfunción permanente. El año pasado, un decano de Harvard justificó esa represión hasta que nuestro Consejo de libertad académica la rechazó con firmeza y su jefe rápidamente lo desautorizó.
Aun así, hay maneras de hacer entrar la luz. Las universidades podrían otorgarles más poder a los “comités visitantes” externos que, en teoría, auditan departamentos y programas de estudios, pero que en la práctica están presos de normativa vigente. Las autoridades universitarias son sermoneados constantemente por exalumnos, donantes y periodistas descontentos, y deberían aprovechar esas opiniones, con criterio, como un control de su propia salud institucional. Las juntas directivas deberían estar más atentas a los asuntos universitarios y asumir una mayor responsabilidad por su salud. La Corporación Harvard está tan aislada y es tan inaccesible que en 2023, cuando dos de sus miembros cenaron con integrantes del Consejo de Libertad Académica, The New York Times consideró que el asunto merecía ser noticia.
La dura experiencia de Harvard de estar desde hace casi dos años bajo escrutinio público ha impulsado, quizás tardíamente, numerosas reformas. La universidad ha adoptado una política de neutralidad institucional, dejando de pontificar sobre temas que no afectan su propio funcionamiento. Ha establecido límites a las protestas disruptivas y creará un sistema de control centralizado para que los infractores no puedan apelar a jurados independientes ni contar con la anulación de las decisiones del profesorado.
La Facultad de Artes y Ciencias ha eliminado las “declaraciones de diversidad” que evaluaban a los solicitantes de empleo por su disposición a escribir en jerga progresista, y su decano ha instado a los directores de carrera a informar sobre la diversidad de puntos de vista de sus materias. Los centros díscolos están siendo investigados y sus directores han sido reemplazados. El informe del grupo de trabajo, aceptado solemnemente por el rector de la universidad, Alan Garber, demuestra que el tema del antisemitismo está siendo abordado en serio. Y ya hay un nuevo pacto de convivencias en las aulas que les exige a los estudiantes estar abiertos a ideas que cuestionen sus creencias.
La verdad incómoda es que muchas de esas reformas se implementaron tras la asunción de Trump y coinciden con sus exigencias. Pero si está diluviando y Trump te dice que abras el paraguas, no tiene sentido negarse solo para fastidiarlo.
Creo que hacer las cosas por una buena razón es la manera en que las universidades pueden mejorar y recuperar la confianza de la opinión pública. Suena trivial, pero muchas veces las universidades se han dejado arrastrar por el deseo de calamar a sus estudiantes, evitar hacer enemigos y mantenerse alejadas de los titulares. Ya vemos lo bien que funcionó.
Por el contrario, las autoridades universitarias deberían estar preparadas para reafirmar el objetivo primordial de una universidad —descubrir y transmitir conocimiento— y los principios necesarios para conseguirlo. Las universidades tienen el mandato y la experiencia para buscar el conocimiento, no la justicia social. La libertad intelectual no es un privilegio de los profesores, sino la única forma en que los falibles humanos adquieren el conocimiento. Los desacuerdos deben negociarse con análisis y argumentos, no con victimizaciones o reproches de intolerancia. Las protestas pueden servir para generar consenso sobre un reclamo, pero no para silenciar a la gente ni para obligar a la universidad a hacer lo que quieren los manifestantes. El patrimonio universitario pertenece a la comunidad, cuyos miembros pueden discrepar legítimamente entre sí, y no puede ser usurpado por una facción. El fondo propio de financiamiento de la universidad es un tesoro que la institución está obligada a custodiar para las generaciones futuras.
¿Qué importancia tiene todo esto? A pesar de todas sus debilidades, Harvard (junto con otras universidades) ha mejorado el mundo, y de forma significativa. Cincuenta y dos profesores de Harvard han ganado Premios Nobel, y la universidad es dueña de más de 5800 patentes. Sus investigadores inventaron la levadura química, el primer trasplante de órganos, la computadora programable, el desfibrilador, el análisis para detectar la sífilis y la terapia de rehidratación oral, un tratamiento económico que ha salvado decenas de millones de vidas. De Harvard salieron desde “Plaza Sésamo”, “The National Lampoon” y “Los Simpson”, hasta Microsoft y Facebook.
Las investigaciones actualmente en curso en Harvard incluyen satélites de rastreo de metano, catéteres robóticos, baterías de última generación y robótica portátil para personas que sufrieron un ACV. Las subvenciones federales respaldan la investigación sobre metástasis, supresión tumoral, radioterapia y quimioterapia en niños, infecciones multirresistentes, prevención de pandemias, demencia, anestesia, reducción de toxinas en la lucha contra el fuego y en el ámbito militar, los efectos fisiológicos de los vuelos espaciales y la curación de heridas en el campo de batalla. Los tecnólogos de Harvard impulsan innovaciones en computación cuántica, inteligencia artificial, nanomateriales, biomecánica, puentes plegables para el ejército, redes informáticas resistentes a ataques informáticos y entornos de vida inteligentes para personas mayores. Y en un laboratorio de Harvard se ha desarrollado la que podría ser una cura para la diabetes tipo 1.
Las aplicaciones prácticas no son lo único que hace que Harvard sea un lugar valioso. Es un carnaval de ideas, un mundo de fantasía para la mente. Aprender sobre las investigaciones de mis colegas es una fuente inagotable de satisfacción, y cuando miro nuestra oferta académica desearía tener otra vez 18 años. El ADN extraído de fósiles humanos revela el origen de las lenguas indoeuropeas. Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, con sus asesinatos, infanticidios, canibalismo e incesto, revelan nuestra eterna fascinación morbosa. Una sola red cerebral subyace al recuerdo del pasado y a la fantasía sobre el futuro. Los movimientos de resistencia no violenta tienen más éxito que la resistencia violenta. Los malestares del embarazo provienen de una lucha darwiniana entre la madre y el feto.
Y si todavía alguien duda de que valga la pena apoyar a las universidades, que reflexione sobre estas preguntas: ¿Cree que está bien la cantidad de niños que muere de cáncer todos los años? ¿Está satisfecho con su actual probabilidad de desarrollar Alzheimer? ¿Cree que existe una comprensión cabal de qué políticas públicas son efectivas y cuáles son un derroche? ¿Está satisfecho con la evolución del clima, dada nuestra tecnología energética actual?
En su manifiesto a favor del progreso, El comienzo del infinito: Explicaciones que transforman el mundo, el físico David Deutsch escribió: “Con el conocimiento adecuado, todo lo que no está prohibido por las leyes de la naturaleza es alcanzable”. Paralizar las instituciones que adquieren y transmiten conocimiento es un trágico error y un crimen contra las generaciones futuras.
Traducción de Jaime Arrambide
Steven Pinker, psicólogo y lingüista, reflexiona sobre la situación de la universidad en plena escalada con el gobierno de Trump LA NACION