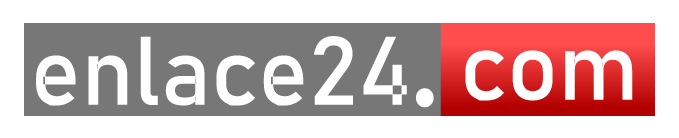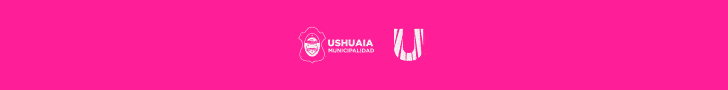La naturaleza, el fútbol y el amor

Bar Di Yorio, de Los Cardales, cumplirá el martes cien años, y se dispone a festejarlos a lo grande ese día, desde las 18, en actos populares.
Desconocer al Di Yorio, habiendo pisado Los Cardales, sería como desconocer La Fusta, de Capilla de Señor, o La Biela, de Recoleta. Peor aún: el pueblo ha girado un siglo alrededor de aquella esquina de Rivadavia y 25 de Mayo.
Ya cuando los Di Yorio compraron la finca funcionaba allí desde 1910 la “Posada, Restaurante y Cancha de Pelota Paleta (abierta, claro) 20 de Setiembre”. La fecha denota que los primeros propietarios de la esquina clave de Los Cardales habían sido inmigrantes italianos de nacionalismo acendrado: el 20 de septiembre de 1870, con la toma de Roma y la caída de los Estados Pontificios, concluía en la península una era de más de mil años. De tal forma se había consolidado la anhelada reunificación italiana, conocida como el Risorgimento.
Por años y años fui sábados y domingos a la estación del ferrocarril Mitre que parte el pueblo fundado en 1902. Era la estación del ramal que por entonces llevaba diariamente a Pergamino, otro pago bonaerense que compromete el corazón de quien escribe. Compraba en aquella estación los periódicos, iba a Bar Di Yorio a comenzar con un café el ritual de esa lectura, y volvía después a la chacra en la que disfruté por décadas momentos inolvidables de familia, entre perros y caballos, y la visita entrañable de los amigos: entre otros, quienes venían de Capilla del Señor, los embajadores Mario y Ruth Corcuera; y Félix Luna, Falucho, que caía con la Negra, su mujer, y un casette de Feliciano Brunelli para animar la velada. Cuatro gotas convertían en lodazal el camino real que unía Pavón con Los Cardales, sobre el que estaba la chacra.
Debo seguramente la longevidad relativa a ese remanso que bautizamos “Dos Marías”. Ahí buscaba el silencio que balanceara la vida frenética del periodista; ahí desataba, un tanto ensimismado, el amor recóndito por la naturaleza y las formas onduladas y anfractuosas de los campos de Exaltación de la Cruz, acaso porque las cuchillas entrerrianas, como informa la geología, han cruzado subrepticiamente por debajo del Paraná. Un mundo alejado de las estridencias pavotas del jet-set.
De la mano de Ricardo de Bary Tornquist, el único arquitecto paisajista que había en el país -pues se había graduado en Harvard, donde paisaje era materia de grado-, ensayé con mano voluntariosa y criterio bastante torpe de aficionado el propósito, no poco pretencioso, de procurar armar de la nada un parque de algunas hectáreas. Ricardo era nieto de don Ernesto, el banquero del presidente Julio A. Roca. Enseñaba con la técnica de echar abajo sin piedad lo que estaba mal, aunque se hubieran consumido años de riego inútil y se mutilaran sueños de vieja data.
Fue con Ricardo que aprendí hace más de cuarenta años la lógica tan al día de la motosierra, desesperándome por la suerte de las casuarinas, que no se rompen ni se doblan, siempre crecen por sí solas como granaderos, derechitas hacia el cielo; por los paraísos, dulce de leche del conventillo hormiguero; por los eucaliptus, que acechan desproporcionados entre la talla robusta de los troncos y el aguante incierto de las raíces después de sucesivas lluvias; por los aromos variopintos, por los alcanfores olorosos y de verdor intenso que reniegan de las aves; y, en fin, por las modestas y generosas salicáceas, que conocemos como álamos, y cuyas cortezas han mitigado dolores desde antes de que se supiera por qué, y que consuelan el desdén mundano con la revancha en insolentes retoños que desafinan el entorno.
Al resistir a medias la solidez argumental del gran paisajista, salvé no poco de lo que allí había plantado con esfuerzo. Pero en esas transacciones a brazo partido con el maestro aprendí la lección de no renunciar a la conjunción armónica de árboles, arbustos, sotobosques, borduras de un parque en favor de los servicios pedagógicos de un jardín botánico, que es asunto de otro orden.
* * * * *
Hay cosas que miramos, pero no vemos. Lo confirmé una mañana en Bar Di Yorio. No sé bien si fue por una mosca u otra alimaña ensañada contra el cuello, que giré la cabeza, y quedé así mientras observaba, a centímetros de mi cara, la fotografía de la delantera de un equipo juvenil de fútbol que había estado colgada añares de la pared. Debí detenerme en el asunto más de la cuenta. Pedro Gigena, un clásico del pueblo, preguntó en voz alta desde el estaño:
–¿Reconoce a alguno?
No había dudas de que se trataba del quinteto de una delantera en el registro en sepia de una foto que parecía antigua. ¿Pero qué más?
-No reconozco a nadie -dije
-¿Ni siquiera al wing derecho?
Volví a mirar y arriesgué un nombre: -¿Atilio?
Sí, el wing-derecho era Atilio Di Yorio, uno de los dos hijos varones, junto con Alberto (Titín, para todos), de Alfino Di Yorio (Pilar) y Juana Basiglio (Capillar del Señor), fundadores del bar. Los padres de estos habían emigrado de Pietrabbondante, comuna de la provincia de Isernia, Italia, a mediados de los ochenta del siglo XIX, cuando Roca gobernaba aquí con el lema de Paz y Administración. Conocía a Atilio por haber charlado muchas veces con él. El hombre solía recostar medio cuerpo sobre el mostrador, nada lejos de un estratégico vaso de vino blanco. En tiempos de canícula cubría el cuello con una toalla y personificaba a un entrenador de boxeadores de los que aparecen en las películas.
Me demoré en la imagen de Atilio porque no conseguía avanzar con el nombre de los otros muchachos de la foto. Resultó que se trataba de la delantera de Unión Progresista de Los Cardales. Era de cuando salieron en 1943 campeones de una liga de fútbol que se extendía desde Escobar hasta San Antonio de Areco. Pedro Gigena conocía a fondo a uno por uno. No sólo porque él había integrado en otros puestos el mismo equipo, sino porque al señalar al wing izquierdo, pudo decir con orgullo. “Mi hermano, Rosa Gigena”.
Pedro dejó para el final el tesoro a disposición de quien hubiera entrado en Bar Di Yorio con otra curiosidad, más alerta. Absorbido invariablemente por el cotejo meticuloso de los diarios matutinos había sido tan ciego ante aquella perla como el muchacho que descubre el bombón de la noche cuando el baile ha terminado.
“El insider derecho -dijo Pedro, sin que casi le diera crédito- es Alfredo Di Stéfano, la “Saeta Rubia”. ¿Escuchó? Y el insider izquierdo es Tulio Di Stéfano, su hermano, que era mejor que Alfredo”.
-¿Mejor que Alfredo?
–Mejor. Tal vez menos voluntarioso, o por los meniscos, que le dieron temprano dolores de cabeza.
¿Qué hacían los Di Stéfano en Los Cardales? Alfredo había nacido en 1926 en Barracas. La familia se trasladó después a Flores, al barrio al que refieren las primeras remembranzas firmes de su fantástico currículo futbolístico. Eso fue hasta que en los treinta recalaron todos ellos en Los Cardales, el pueblo a 80 kilómetros de Buenos Aires con fama de buen aire para asmáticos, como que lo llamaban, con algo de agrandado empaque, la “Pequeña Córdoba”. Había alemanes, consolidados allí por uno de los colegios Holters con chicos pupilos.
No había precisamente asmáticos en la familia que dio a la Argentina la fama de quien llegó a ser el primer futbolista de renombre mundial. Fue el primero a quien se admiró por la creatividad del “fútbol total”, por la capacidad de entenderse en el campo de juego con todas las líneas de un equipo, y no solo por su extraordinaria habilidad con la pelota. Sumaba a la velocidad de las piernas fuertes el portentoso fuelle pulmonar. Alfredo padre había resuelto un día instalarse con la familia en pleno campo donde los hijos crecieran entre “el olor a tierra mojada”, reconstruyó, en uno de los libros clásicos sobre la famosa “Saeta Rubia”, Ian Hawkey, laureado periodista de The Sunday Times.

Hawky pescó al vuelo el sentido de que los Di Stéfano se hubieran asentado en Los Cardales: The Thistle, en español cardo, flor nacional de Escocia. The Thistle había sido la estancia próxima de los Keegan, una de las tantas familias irlandesas que se han afincado desde hace doscientos años en el arco bonaerense que desde Exaltación de la Cruz se extiende hacia San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Mercedes, Luján. Si uno quiere saber el origen de los vecinos que en el siglo XIX contribuyeron a construir la parroquia de Capilla del Señor, cabecera de Exaltación de la Cruz, inaugurada en 1866, deberá decírsele que muchos fueron irlandeses. En ese templo yacen los restos de sacerdotes irlandeses: Enrique Weber, Patricio O´Grady, Guillermo Greenan. Campos de gentes que se llamaron Kenny, Gaynor.
La madre de Alfredo Di Stéfano era Elulalia. “Laulhé, francesa, por el padre -diría Alfredo, en charla periodística-, y Gilmont, por la madre, irlandesa”.
En realidad, Gilmont es apellido de origen inglés, no irlandés. Los genealogistas especulan que Gilmont tal vez sea una alteración del apellido Wilmont. Uno de los abuelos de Di Stéfano emigró a la Argentina desde Swinford, Co Mayo, Irlanda, donde había nacido como Gilmont. Alfredo decía con bastante seriedad que según las regulaciones de la FIFA él, que nunca jugó un Mundial con la camiseta argentina, podría haber jugado para el equipo nacional irlandés.
* * * * *
Hasta hace no muchos años todavía estaba en pie, en un paraje situado a cincos kilómetros de Los Cardales y a unos 400 metros de la ruta 4, en dirección a la ruta Panamericana, la casa rural en que vivieron los Di Stéfano. Desde aquel campo, ahora abrazado por el country Monet, situado jurisdiccionalmente, en rigor, en una de las últimas estribaciones de Campana, Alfredo Di Stéfano padre criaba cerdos, sembraba papas y realizaba con otros cultivos la labranza de la tierra propia de aquella época.
El viejo Di Stéfano debía ser un hombre sin vueltas cuando se proponía algo. Para fortalecer a los dos chicos, Alfredo y Tulio, si tenían que ir a Los Cardales hacía que cubrieran la distancia corriendo los 5 kilómetros a fin de fortalecer el cuerpo. Ida y vuelta. No contento con eso, establecía que los hijos salieran de las casas por una avenida de árboles por la que los muchachos debían avanzar haciendo driblings (regates) como si los árboles fueran los conos que se utilizan en los entrenamientos en el fútbol moderno, o en los precalentamientos previos a cotejos. Cada árbol representaba un jugador por sortear. ¿Con pelota al pie, tal vez?
Si la imaginación es parte del conocimiento, como decía el escritor mexicano Carlos Fuentes, el viejo Di Stéfano, con algún amigo en River que le permitió presentar allí a su hijo Alfredo en 1944, era un intuitivo fenomenal. Aquello es lo que hoy hacen Lionel Scaloni y sus colegas. El viejo Di Stéfano lo imponía en tiempos en que las prácticas de los jugadores de fútbol profesional consumían solo un par de horas algunos días de la semana y se los concentraba los sábados por la noche, pero según fuera de importante el adversario del domingo.
* * * * *
Bar Di Yorio entornó sus puertas y persianas el 8 de enero de 1928. Había muerto en La Blanqueada, su estanzuela de Los Cardales con fondos al río Luján, Juan B. Justo, el más ilustre de los pobladores.
En “Mi paso por la Agricultura”, Nicolás Repetto, médico como Justo, amigo y fundador con él en 1896 del Partido Socialista, escribió sobre las experiencias agrícolas que ambos habían realizado por aquellas tierras. No imaginé que sobre esa lectura de juventud prosperaría más tarde la experiencia de aproximarme a La Blanqueada, ya con otros dueños, y de recibir de lugareños y de conocidas personalidades del viejo socialismo, lo que la leyenda echó a rodar de aquella fatídica tarde de 1928 que conmovió a Los Cardales, pero también al país.
Cómo no iba a ser así cuando había muerto el líder político de quien el más grande de los necrólogos argentinos, Alberto Gerchunoff, dijo que había inspirado un gran partido, hablando al país en un idioma severo renuente a la demagogia, trabajando “con ahínco heroico por el triunfo de su más vasta esperanza”. El 8 de enero de 1978, al cumplirse cincuenta años del deceso de Justo, hubo en Los Cardales un acto de homenaje.
Se descubrió una placa de bronce que ha corrido idéntica suerte que la de miles de abalorios de igual tenor que han ornamentado puertas de viviendas de toda índole y monumentos funerarios dispersos por cementerios del país. En esa transición entre la Argentina de la esperanza que señalaba Gerchunoff y la Argentina de la decadencia y las barras bravas, subsiste, sí, al menos, la memoria.

Una delicada poetisa y biógrafa de Alberto Girri, María Victoria Suárez, casada con Luis, hijo de Justo, había acompañado a la viuda de este, Alicia Moreau, al acto por el cincuentenario. Éramos con María Victoria compañeros en la Redacción de LA NACION. Al día siguiente de aquella ceremonia, me atreví a preguntarle, con intención que captó al instante, si la famosa luchadora política había pedido que la llevaran a La Blanqueada después de los discursos y de descubrirse la placa conmemorativa.
Me contestó que no. Y que creía saber el sentido de la pregunta. Por razones de distancia el primer político socialista de alguna gravitación en el partido en llegar aquella tarde del 8 de enero de 1928 a La Blanqueada había sido el escribano Punta, de Pilar. Hechos los trámites del caso, el cuerpo de Justo fue trasladado al Congreso de la Nación, y velado entre una fila de cendales en medio de la congoja popular y duelo compartido por otras fuerzas políticas.
Desde esas primeras horas había trascendido la leyenda que María Victoria atajó en el aire casi sin dejarme terminar la pregunta que le hacía: “Entiendo. Alicia conoce la leyenda. Me la ha desmentido. Me dijo que cuando el esposo murió en su habitación ella estaba barriendo el patio de la casona en La Blanqueada”.
Aquel Partido Socialista, absolutamente irreconocible, en ideas y comportamientos, de los socialismos que emergerían después en el país, era un partido de hombres recios, sorprendentemente monásticos para cualquier época. Decían los demócratas progresistas que habían trabajado para las elecciones del 8 de noviembre de 1931 por la fórmula presidencial conjunta de Lisandro de la Torre–Nicolás Repetto contra las otras dos que encabezaba el general Agustín P. Justo, que nada podía haber sido más tedioso, más aburrido por el ascetismo estricto de sus dirigentes, que acompañar a los socialistas en una campaña.
Sin cigarros, sin vinos, sin licencias de ningún tipo. Alfredo Palacios era en ese entorno, como sería Mario Bravo, una rara avis, y por eso andaba por otros caminos, como el de batirse a duelo.
Recibí, como joven cronista político de LA NACION en los años cincuenta, la confidencia de altos dirigentes socialistas de que aquel temperamento rígido, casi misógino, prevalente en la conducción del partido había llegado a avanzar en términos que hoy escandalizarían a pesar de las políticas anti-woke que están en franca contraofensiva en el mundo.
A comienzos de los años veinte se había gestado el intento, finalmente fracasado, de pedir explicaciones a Justo, en el Comité Ejecutivo del P.S, por su matrimonio inminente con la médica y feminista Alicia Moreau, veinte años menor que él, y de notable y desenfadada actuación pública para aquellos años. Justo era viudo de Marisa Chertkoff, hermana de la mujer de Nicolás Repetto, y Alicia Moreau, soltera.
Las habladurías del partido decían que Alicia había estado excesivamente cerca de Enrique del Valle Iberlucea, fallecido en 1921, un año antes del casamiento de ella con Justo. Por si fuera poco, Justo no había congeniado con las notorias simpatías de del Valle Iberlucea por el régimen leninista de Moscú.
De modo que sería desde 1928 un modo de embellecer el fin de la existencia de quien tanto y tan perseverantemente había luchado en defensa de la clase obrera, pero también en otro plano con ahínco apropiado a un monetarista desvelado por la preservación del valor de la moneda, que se dijera que Justo había muerto por un síncope, estando en la alcoba con su mujer. O como dos amantes que no rehúyen echar fuego al fuego en una calurosa, pero sugerente tardecita en el estío campestre.
La leyenda del partido ha sido más fuerte que la versión de Alicia Moreau a su nuera. La figura humanizada de Juan Bautista Justo ha pervivido así, distante de la frialdad del bronce, en la memoria de los antiguos vecinos del pueblo que festejará pasado mañana los cien años de Bar Di Yorio, con Alfredo Di Yorio, su actual y único propietario, encabezando la celebración.
Bar Di Yorio, de Los Cardales, cumplirá el martes cien años, y se dispone a festejarlos a lo grande ese día, desde las 18, en actos populares.
Desconocer al Di Yorio, habiendo pisado Los Cardales, sería como desconocer La Fusta, de Capilla de Señor, o La Biela, de Recoleta. Peor aún: el pueblo ha girado un siglo alrededor de aquella esquina de Rivadavia y 25 de Mayo.
Ya cuando los Di Yorio compraron la finca funcionaba allí desde 1910 la “Posada, Restaurante y Cancha de Pelota Paleta (abierta, claro) 20 de Setiembre”. La fecha denota que los primeros propietarios de la esquina clave de Los Cardales habían sido inmigrantes italianos de nacionalismo acendrado: el 20 de septiembre de 1870, con la toma de Roma y la caída de los Estados Pontificios, concluía en la península una era de más de mil años. De tal forma se había consolidado la anhelada reunificación italiana, conocida como el Risorgimento.
Por años y años fui sábados y domingos a la estación del ferrocarril Mitre que parte el pueblo fundado en 1902. Era la estación del ramal que por entonces llevaba diariamente a Pergamino, otro pago bonaerense que compromete el corazón de quien escribe. Compraba en aquella estación los periódicos, iba a Bar Di Yorio a comenzar con un café el ritual de esa lectura, y volvía después a la chacra en la que disfruté por décadas momentos inolvidables de familia, entre perros y caballos, y la visita entrañable de los amigos: entre otros, quienes venían de Capilla del Señor, los embajadores Mario y Ruth Corcuera; y Félix Luna, Falucho, que caía con la Negra, su mujer, y un casette de Feliciano Brunelli para animar la velada. Cuatro gotas convertían en lodazal el camino real que unía Pavón con Los Cardales, sobre el que estaba la chacra.
Debo seguramente la longevidad relativa a ese remanso que bautizamos “Dos Marías”. Ahí buscaba el silencio que balanceara la vida frenética del periodista; ahí desataba, un tanto ensimismado, el amor recóndito por la naturaleza y las formas onduladas y anfractuosas de los campos de Exaltación de la Cruz, acaso porque las cuchillas entrerrianas, como informa la geología, han cruzado subrepticiamente por debajo del Paraná. Un mundo alejado de las estridencias pavotas del jet-set.
De la mano de Ricardo de Bary Tornquist, el único arquitecto paisajista que había en el país -pues se había graduado en Harvard, donde paisaje era materia de grado-, ensayé con mano voluntariosa y criterio bastante torpe de aficionado el propósito, no poco pretencioso, de procurar armar de la nada un parque de algunas hectáreas. Ricardo era nieto de don Ernesto, el banquero del presidente Julio A. Roca. Enseñaba con la técnica de echar abajo sin piedad lo que estaba mal, aunque se hubieran consumido años de riego inútil y se mutilaran sueños de vieja data.
Fue con Ricardo que aprendí hace más de cuarenta años la lógica tan al día de la motosierra, desesperándome por la suerte de las casuarinas, que no se rompen ni se doblan, siempre crecen por sí solas como granaderos, derechitas hacia el cielo; por los paraísos, dulce de leche del conventillo hormiguero; por los eucaliptus, que acechan desproporcionados entre la talla robusta de los troncos y el aguante incierto de las raíces después de sucesivas lluvias; por los aromos variopintos, por los alcanfores olorosos y de verdor intenso que reniegan de las aves; y, en fin, por las modestas y generosas salicáceas, que conocemos como álamos, y cuyas cortezas han mitigado dolores desde antes de que se supiera por qué, y que consuelan el desdén mundano con la revancha en insolentes retoños que desafinan el entorno.
Al resistir a medias la solidez argumental del gran paisajista, salvé no poco de lo que allí había plantado con esfuerzo. Pero en esas transacciones a brazo partido con el maestro aprendí la lección de no renunciar a la conjunción armónica de árboles, arbustos, sotobosques, borduras de un parque en favor de los servicios pedagógicos de un jardín botánico, que es asunto de otro orden.
* * * * *
Hay cosas que miramos, pero no vemos. Lo confirmé una mañana en Bar Di Yorio. No sé bien si fue por una mosca u otra alimaña ensañada contra el cuello, que giré la cabeza, y quedé así mientras observaba, a centímetros de mi cara, la fotografía de la delantera de un equipo juvenil de fútbol que había estado colgada añares de la pared. Debí detenerme en el asunto más de la cuenta. Pedro Gigena, un clásico del pueblo, preguntó en voz alta desde el estaño:
–¿Reconoce a alguno?
No había dudas de que se trataba del quinteto de una delantera en el registro en sepia de una foto que parecía antigua. ¿Pero qué más?
-No reconozco a nadie -dije
-¿Ni siquiera al wing derecho?
Volví a mirar y arriesgué un nombre: -¿Atilio?
Sí, el wing-derecho era Atilio Di Yorio, uno de los dos hijos varones, junto con Alberto (Titín, para todos), de Alfino Di Yorio (Pilar) y Juana Basiglio (Capillar del Señor), fundadores del bar. Los padres de estos habían emigrado de Pietrabbondante, comuna de la provincia de Isernia, Italia, a mediados de los ochenta del siglo XIX, cuando Roca gobernaba aquí con el lema de Paz y Administración. Conocía a Atilio por haber charlado muchas veces con él. El hombre solía recostar medio cuerpo sobre el mostrador, nada lejos de un estratégico vaso de vino blanco. En tiempos de canícula cubría el cuello con una toalla y personificaba a un entrenador de boxeadores de los que aparecen en las películas.
Me demoré en la imagen de Atilio porque no conseguía avanzar con el nombre de los otros muchachos de la foto. Resultó que se trataba de la delantera de Unión Progresista de Los Cardales. Era de cuando salieron en 1943 campeones de una liga de fútbol que se extendía desde Escobar hasta San Antonio de Areco. Pedro Gigena conocía a fondo a uno por uno. No sólo porque él había integrado en otros puestos el mismo equipo, sino porque al señalar al wing izquierdo, pudo decir con orgullo. “Mi hermano, Rosa Gigena”.
Pedro dejó para el final el tesoro a disposición de quien hubiera entrado en Bar Di Yorio con otra curiosidad, más alerta. Absorbido invariablemente por el cotejo meticuloso de los diarios matutinos había sido tan ciego ante aquella perla como el muchacho que descubre el bombón de la noche cuando el baile ha terminado.
“El insider derecho -dijo Pedro, sin que casi le diera crédito- es Alfredo Di Stéfano, la “Saeta Rubia”. ¿Escuchó? Y el insider izquierdo es Tulio Di Stéfano, su hermano, que era mejor que Alfredo”.
-¿Mejor que Alfredo?
–Mejor. Tal vez menos voluntarioso, o por los meniscos, que le dieron temprano dolores de cabeza.
¿Qué hacían los Di Stéfano en Los Cardales? Alfredo había nacido en 1926 en Barracas. La familia se trasladó después a Flores, al barrio al que refieren las primeras remembranzas firmes de su fantástico currículo futbolístico. Eso fue hasta que en los treinta recalaron todos ellos en Los Cardales, el pueblo a 80 kilómetros de Buenos Aires con fama de buen aire para asmáticos, como que lo llamaban, con algo de agrandado empaque, la “Pequeña Córdoba”. Había alemanes, consolidados allí por uno de los colegios Holters con chicos pupilos.
No había precisamente asmáticos en la familia que dio a la Argentina la fama de quien llegó a ser el primer futbolista de renombre mundial. Fue el primero a quien se admiró por la creatividad del “fútbol total”, por la capacidad de entenderse en el campo de juego con todas las líneas de un equipo, y no solo por su extraordinaria habilidad con la pelota. Sumaba a la velocidad de las piernas fuertes el portentoso fuelle pulmonar. Alfredo padre había resuelto un día instalarse con la familia en pleno campo donde los hijos crecieran entre “el olor a tierra mojada”, reconstruyó, en uno de los libros clásicos sobre la famosa “Saeta Rubia”, Ian Hawkey, laureado periodista de The Sunday Times.

Hawky pescó al vuelo el sentido de que los Di Stéfano se hubieran asentado en Los Cardales: The Thistle, en español cardo, flor nacional de Escocia. The Thistle había sido la estancia próxima de los Keegan, una de las tantas familias irlandesas que se han afincado desde hace doscientos años en el arco bonaerense que desde Exaltación de la Cruz se extiende hacia San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Mercedes, Luján. Si uno quiere saber el origen de los vecinos que en el siglo XIX contribuyeron a construir la parroquia de Capilla del Señor, cabecera de Exaltación de la Cruz, inaugurada en 1866, deberá decírsele que muchos fueron irlandeses. En ese templo yacen los restos de sacerdotes irlandeses: Enrique Weber, Patricio O´Grady, Guillermo Greenan. Campos de gentes que se llamaron Kenny, Gaynor.
La madre de Alfredo Di Stéfano era Elulalia. “Laulhé, francesa, por el padre -diría Alfredo, en charla periodística-, y Gilmont, por la madre, irlandesa”.
En realidad, Gilmont es apellido de origen inglés, no irlandés. Los genealogistas especulan que Gilmont tal vez sea una alteración del apellido Wilmont. Uno de los abuelos de Di Stéfano emigró a la Argentina desde Swinford, Co Mayo, Irlanda, donde había nacido como Gilmont. Alfredo decía con bastante seriedad que según las regulaciones de la FIFA él, que nunca jugó un Mundial con la camiseta argentina, podría haber jugado para el equipo nacional irlandés.
* * * * *
Hasta hace no muchos años todavía estaba en pie, en un paraje situado a cincos kilómetros de Los Cardales y a unos 400 metros de la ruta 4, en dirección a la ruta Panamericana, la casa rural en que vivieron los Di Stéfano. Desde aquel campo, ahora abrazado por el country Monet, situado jurisdiccionalmente, en rigor, en una de las últimas estribaciones de Campana, Alfredo Di Stéfano padre criaba cerdos, sembraba papas y realizaba con otros cultivos la labranza de la tierra propia de aquella época.
El viejo Di Stéfano debía ser un hombre sin vueltas cuando se proponía algo. Para fortalecer a los dos chicos, Alfredo y Tulio, si tenían que ir a Los Cardales hacía que cubrieran la distancia corriendo los 5 kilómetros a fin de fortalecer el cuerpo. Ida y vuelta. No contento con eso, establecía que los hijos salieran de las casas por una avenida de árboles por la que los muchachos debían avanzar haciendo driblings (regates) como si los árboles fueran los conos que se utilizan en los entrenamientos en el fútbol moderno, o en los precalentamientos previos a cotejos. Cada árbol representaba un jugador por sortear. ¿Con pelota al pie, tal vez?
Si la imaginación es parte del conocimiento, como decía el escritor mexicano Carlos Fuentes, el viejo Di Stéfano, con algún amigo en River que le permitió presentar allí a su hijo Alfredo en 1944, era un intuitivo fenomenal. Aquello es lo que hoy hacen Lionel Scaloni y sus colegas. El viejo Di Stéfano lo imponía en tiempos en que las prácticas de los jugadores de fútbol profesional consumían solo un par de horas algunos días de la semana y se los concentraba los sábados por la noche, pero según fuera de importante el adversario del domingo.
* * * * *
Bar Di Yorio entornó sus puertas y persianas el 8 de enero de 1928. Había muerto en La Blanqueada, su estanzuela de Los Cardales con fondos al río Luján, Juan B. Justo, el más ilustre de los pobladores.
En “Mi paso por la Agricultura”, Nicolás Repetto, médico como Justo, amigo y fundador con él en 1896 del Partido Socialista, escribió sobre las experiencias agrícolas que ambos habían realizado por aquellas tierras. No imaginé que sobre esa lectura de juventud prosperaría más tarde la experiencia de aproximarme a La Blanqueada, ya con otros dueños, y de recibir de lugareños y de conocidas personalidades del viejo socialismo, lo que la leyenda echó a rodar de aquella fatídica tarde de 1928 que conmovió a Los Cardales, pero también al país.
Cómo no iba a ser así cuando había muerto el líder político de quien el más grande de los necrólogos argentinos, Alberto Gerchunoff, dijo que había inspirado un gran partido, hablando al país en un idioma severo renuente a la demagogia, trabajando “con ahínco heroico por el triunfo de su más vasta esperanza”. El 8 de enero de 1978, al cumplirse cincuenta años del deceso de Justo, hubo en Los Cardales un acto de homenaje.
Se descubrió una placa de bronce que ha corrido idéntica suerte que la de miles de abalorios de igual tenor que han ornamentado puertas de viviendas de toda índole y monumentos funerarios dispersos por cementerios del país. En esa transición entre la Argentina de la esperanza que señalaba Gerchunoff y la Argentina de la decadencia y las barras bravas, subsiste, sí, al menos, la memoria.

Una delicada poetisa y biógrafa de Alberto Girri, María Victoria Suárez, casada con Luis, hijo de Justo, había acompañado a la viuda de este, Alicia Moreau, al acto por el cincuentenario. Éramos con María Victoria compañeros en la Redacción de LA NACION. Al día siguiente de aquella ceremonia, me atreví a preguntarle, con intención que captó al instante, si la famosa luchadora política había pedido que la llevaran a La Blanqueada después de los discursos y de descubrirse la placa conmemorativa.
Me contestó que no. Y que creía saber el sentido de la pregunta. Por razones de distancia el primer político socialista de alguna gravitación en el partido en llegar aquella tarde del 8 de enero de 1928 a La Blanqueada había sido el escribano Punta, de Pilar. Hechos los trámites del caso, el cuerpo de Justo fue trasladado al Congreso de la Nación, y velado entre una fila de cendales en medio de la congoja popular y duelo compartido por otras fuerzas políticas.
Desde esas primeras horas había trascendido la leyenda que María Victoria atajó en el aire casi sin dejarme terminar la pregunta que le hacía: “Entiendo. Alicia conoce la leyenda. Me la ha desmentido. Me dijo que cuando el esposo murió en su habitación ella estaba barriendo el patio de la casona en La Blanqueada”.
Aquel Partido Socialista, absolutamente irreconocible, en ideas y comportamientos, de los socialismos que emergerían después en el país, era un partido de hombres recios, sorprendentemente monásticos para cualquier época. Decían los demócratas progresistas que habían trabajado para las elecciones del 8 de noviembre de 1931 por la fórmula presidencial conjunta de Lisandro de la Torre–Nicolás Repetto contra las otras dos que encabezaba el general Agustín P. Justo, que nada podía haber sido más tedioso, más aburrido por el ascetismo estricto de sus dirigentes, que acompañar a los socialistas en una campaña.
Sin cigarros, sin vinos, sin licencias de ningún tipo. Alfredo Palacios era en ese entorno, como sería Mario Bravo, una rara avis, y por eso andaba por otros caminos, como el de batirse a duelo.
Recibí, como joven cronista político de LA NACION en los años cincuenta, la confidencia de altos dirigentes socialistas de que aquel temperamento rígido, casi misógino, prevalente en la conducción del partido había llegado a avanzar en términos que hoy escandalizarían a pesar de las políticas anti-woke que están en franca contraofensiva en el mundo.
A comienzos de los años veinte se había gestado el intento, finalmente fracasado, de pedir explicaciones a Justo, en el Comité Ejecutivo del P.S, por su matrimonio inminente con la médica y feminista Alicia Moreau, veinte años menor que él, y de notable y desenfadada actuación pública para aquellos años. Justo era viudo de Marisa Chertkoff, hermana de la mujer de Nicolás Repetto, y Alicia Moreau, soltera.
Las habladurías del partido decían que Alicia había estado excesivamente cerca de Enrique del Valle Iberlucea, fallecido en 1921, un año antes del casamiento de ella con Justo. Por si fuera poco, Justo no había congeniado con las notorias simpatías de del Valle Iberlucea por el régimen leninista de Moscú.
De modo que sería desde 1928 un modo de embellecer el fin de la existencia de quien tanto y tan perseverantemente había luchado en defensa de la clase obrera, pero también en otro plano con ahínco apropiado a un monetarista desvelado por la preservación del valor de la moneda, que se dijera que Justo había muerto por un síncope, estando en la alcoba con su mujer. O como dos amantes que no rehúyen echar fuego al fuego en una calurosa, pero sugerente tardecita en el estío campestre.
La leyenda del partido ha sido más fuerte que la versión de Alicia Moreau a su nuera. La figura humanizada de Juan Bautista Justo ha pervivido así, distante de la frialdad del bronce, en la memoria de los antiguos vecinos del pueblo que festejará pasado mañana los cien años de Bar Di Yorio, con Alfredo Di Yorio, su actual y único propietario, encabezando la celebración.
El centenario de Bar Di Yorio enlaza las historias de Alfredo Di Stéfano y Juan B. Justo LA NACION