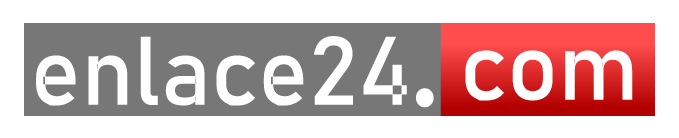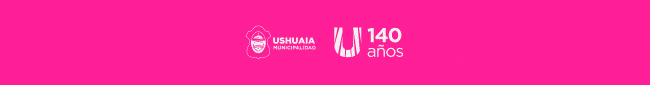1925: adiós Ingenieros, bienvenido Einstein

Es sanador volver por un instante 100 años atrás, cuando el proyecto modernizador de la Generación del Ochenta había dado fruto con su primera generación de argentinos hijos de inmigrantes, alfabetizados y orgullosos de su nacionalidad. No era un mundo perfecto, pero el sueño que los convocaba sí lo era.
El inolvidable Félix Luna se inspiró en el año 1925 cuando escribió 1925 Historias de un año sin historias, juzgándolo el mejor momento para retratar a nuestro grupo familiar, disímil pero unido. Ese fue también el año de su nacimiento y en la foto quizás hubiese aparecido él mismo, abriendo los ojos a una nación pujante y optimista, donde valía la pena nacer. Un retrato de diez millones de habitantes, de los cuales casi un tercio eran extranjeros apiñados para asomar su nariz ante el flash de magnesio. Había razón para ello, pues residían en la octava potencia planetaria en términos de PBI per cápita y querían mandar ese testimonio a sus parientes pobres de Europa.
En 1925 gobernaba el radical aristócrata Marcelo Torcuato de Alvear, quien sucedió y antecedió a Hipólito Yrigoyen con un cambio de estilo, pero no de afiliación política. La Primera Guerra Mundial había finalizado y la Argentina, neutral prosperó con sus carnes y sus mieses. Entre 1924 y 1929 llegaron otros dos millones de inmigrantes a sumarse a los que ya estaban. Ese año no hubo huelgas generales ni atentados ni represión. La Semana Trágica y La Patagonia Rebelde habían ocurrido cuatro años antes, pero la ley de residencia todavía regía, de forma preventiva. Fueron 20 años de paz entre las dos grandes guerras, aunque la segunda ya se estaba incubando. En 1925, Mussolini se declaró dictador con el título de Duce; Adolfo Hitler publicó Mein Kampf (Mi Lucha) desde la cárcel y José Stalin tomó el poder luego de morir Lenin.
Con educación básica y oportunidades, los hijos de inmigrantes lograron ascender en el comercio, la administración pública o en profesiones universitarias, además de participar en política desde 1916
En 1925 falleció el batallador José Ingenieros (Giuseppe Ingegnieri, Sicilia, 1877), símbolo de fe en el progreso mediante esfuerzo personal y no por pertenencia social. Su pasión por difundir conocimientos lo llevó a editar los 116 títulos de La Cultura Argentina, así como Ricardo Rojas impulsó su Biblioteca Argentina. La alfabetización había expandido el público lector y, gracias a la red ferroviaria, pudieron distribuir sus libros en almacenes de ramos generales, barberías, agencias de lotería y otros comercios del interior. La fragua del “normalismo” había logrado su objetivo y los apellidos extranjeros se mezclaron con los García y los Fernández para formar la argamasa nacional. Con educación básica y oportunidades laborales, los hijos de inmigrantes lograron ascender en el comercio, en la administración pública o en profesiones universitarias, además de participar en política desde 1916.
En 1925, la Argentina estaba en el pináculo de la fama, por su prosperidad, calidad institucional y nivel académico. Lamentablemente, Ingenieros no llegó a conocer a Albert Einstein, el científico más célebre de entonces, premio Nobel de Física (1921), quien llegó a nuestro país para dictar ocho conferencias en Buenos Aires, La Plata y Córdoba sobre su teoría de la relatividad. Un contraste con las más recientes visitas de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales, galardonados aquí por sus contribuciones a la expansión gravitacional de la pobreza.
Al finalizar la gestión de Alvear, había más autos en la Argentina que en Francia y más líneas telefónicas aquí que en Japón
Hasta el futuro Eduardo VIII, príncipe de Gales, no quiso ser menos que Einstein y nos visitó por tres semanas. En Buenos Aires asistió a la ópera en el Teatro Colón con la soprano Claudia Muzio y el tenor Beniamino Gigli, los cantantes más destacados de su época. Viajó a La Plata en tren y la recorrió en carroza. Con el Ferrocarril del Pacífico viajó hasta Mendoza y luego tuvo agasajos por doquier. Ese mismo año, el intendente Carlos Noel creó la orquesta estable, el coro y cuerpo de ballet del Colón con la simpatía del propio Alvear, casado con la también soprano lírica Regina Pacini desde 1907, un año antes de la inauguración del teatro. Y en esos días también llegó y cubrió las tapas de los diarios el famoso maharajá de Kapurthala, nadie sabe para qué, y cuyo nombre luego se hizo sinónimo coloquial de persona adinerada.
En 1925 ya estaba abierta la Avenida de Mayo y la línea A de subterráneos, mientras se comenzaban las obras de la Diagonal Norte. Los tranvías a caballo fueron desplazados por los eléctricos desde 1897 en las principales ciudades del país y pronto comenzó el boom de los autos. El Automóvil Club Argentino había sido fundado en 1904 y el Touring Club, en 1907. Para 1925 había más de 100.000 automotores y ese año, ante su creciente importancia, se realizó en nuestro país el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, instituyéndose el Día del Camino. En la posguerra, el capital británico comenzó a ser sustituido por el estadounidense en la industria automotriz (General Motors, Ford y Chyrsler), en la frigorífica y en la energía. Al finalizar la gestión de Alvear, había más autos en la Argentina que en Francia y más líneas telefónicas que en Japón.
Los nuevos sistemas de transporte (tranvía, subterráneo y ómnibus-colectivo) acortaron las distancias entre los suburbios y el centro de la Capital, desarrollándose nuevos barrios según los perfiles laborales. Así, cercanos a fábricas o al puerto tuvieron un perfil obrero, como Barracas, La Boca, San Telmo, Boedo, Parque Patricios y San Cristóbal. Otros fueron de clase media, como Villa Urquiza, Devoto y Belgrano, mientras Barrio Norte fue de la élite porteña, con sus palacetes estilo francés. En las afueras, las antiguas quintas se lotearon, se vendían en cuotas y se convertían en zonas residenciales. Gracias al trabajo formal, al ahorro y al crédito hipotecario, era posible tener una vivienda propia sin recurrir a las tomas de tierras como cien años más tarde.
Recordar el pasado debe servirnos para valorar lo que fuimos y para inspirar nuevos ideales compartidos, sin los cuales no habrá un país posible
Buenos Aires era la capital cultural de Hispanoamérica. En 1925, Jorge Luis Borges publicó Luna de enfrente, que incluía el célebre “El general Quiroga va en coche a la muerte”. Y también Inquisiciones, su colección de breves ensayos ultraístas. Su amigo Oliverio Girondo reeditó Veinte poemas para ser leídos en el tranvía; mientras Alfonsina Storni publicó Ocre, el libro decisivo en su poesía. El idioma también cambió, con un acento y modismos que pusieron sello al hablar cotidiano, como Borges lo observó en El idioma de los argentinos (1928).
El tango cautivó a París con el brillo exótico de llegar desde la Argentina. En 1925, Carlos Gardel viajó a Europa para actuar como solista y con tanto éxito, que continuó volviendo. Ese año, Tita Merello estrenó “Leguisamo solo” en el teatro Bataclan, mientras Francisco Canaro también triunfaba en la Ciudad Luz. El cine mudo fue la nueva moda, abriéndose salas por doquier. Las preferidas eran películas de Carlitos Chaplin, Buster Keaton, Greta Garbo o Rodolfo Valentino acompañadas por un piano en vivo. En 1925 había más de 150 salones de cine en Buenos Aires. Las películas sonoras, con el sistema vitaphone que utilizaba discos, recién aparecieron en 1929.
En deportes, nuestro país fue tan exitoso como en cultura. El 25 de diciembre la selección ganó en Buenos Aires su segunda Copa América en una final inolvidable con Brasil que los diarios titularon “Feliz Navidad”. Y Boca Juniors regresó de una gira triunfal por Europa (19 partidos y 15 triunfos, incluso sobre el Real Madrid y el Barcelona) que generó euforia en las multitudes que lo esperaban en el puerto. Mientras tanto, Aimé Félix Tschiffely con dos caballos criollos, Mancha y Gato, hizo un viaje hasta Nueva York haciendo ondear la celeste y blanca por toda América.
Como remate, cabe señalar que el 23 de diciembre, dos días antes del triunfo en la Copa América, se inauguró la primera destilería de YPF en La Plata, con la presencia del general Enrique Mosconi; del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, y del gobernador bonaerense, José Luis Cantilo.
Esa prosperidad se sostenía sobre la base de una economía abierta y competitiva, donde la seguridad jurídica impulsó las inversiones que permitieron forjar Una nación para el desierto argentino (Halperín Donghi, 1982). La moneda era sólida pues la férrea disciplina de la Caja de Conversión impedía la expansión monetaria sin respaldo y, al no existir un banco central que emitiese para financiar al gobierno, no había inflación.
No haremos ningún contraste entre esas viñetas de la Argentina que supo construir sueños comunes y la realidad posterior, que los malogró con promesas de felicidad sin esfuerzo ni mérito ni vigencia de la ley, pues sería una obviedad para nuestros lectores. Deseamos, en cambio, que sirvan para inspirar nuevos ideales compartidos, sin los cuales no habrá un país posible.
Es sanador volver por un instante 100 años atrás, cuando el proyecto modernizador de la Generación del Ochenta había dado fruto con su primera generación de argentinos hijos de inmigrantes, alfabetizados y orgullosos de su nacionalidad. No era un mundo perfecto, pero el sueño que los convocaba sí lo era.
El inolvidable Félix Luna se inspiró en el año 1925 cuando escribió 1925 Historias de un año sin historias, juzgándolo el mejor momento para retratar a nuestro grupo familiar, disímil pero unido. Ese fue también el año de su nacimiento y en la foto quizás hubiese aparecido él mismo, abriendo los ojos a una nación pujante y optimista, donde valía la pena nacer. Un retrato de diez millones de habitantes, de los cuales casi un tercio eran extranjeros apiñados para asomar su nariz ante el flash de magnesio. Había razón para ello, pues residían en la octava potencia planetaria en términos de PBI per cápita y querían mandar ese testimonio a sus parientes pobres de Europa.
En 1925 gobernaba el radical aristócrata Marcelo Torcuato de Alvear, quien sucedió y antecedió a Hipólito Yrigoyen con un cambio de estilo, pero no de afiliación política. La Primera Guerra Mundial había finalizado y la Argentina, neutral prosperó con sus carnes y sus mieses. Entre 1924 y 1929 llegaron otros dos millones de inmigrantes a sumarse a los que ya estaban. Ese año no hubo huelgas generales ni atentados ni represión. La Semana Trágica y La Patagonia Rebelde habían ocurrido cuatro años antes, pero la ley de residencia todavía regía, de forma preventiva. Fueron 20 años de paz entre las dos grandes guerras, aunque la segunda ya se estaba incubando. En 1925, Mussolini se declaró dictador con el título de Duce; Adolfo Hitler publicó Mein Kampf (Mi Lucha) desde la cárcel y José Stalin tomó el poder luego de morir Lenin.
Con educación básica y oportunidades, los hijos de inmigrantes lograron ascender en el comercio, la administración pública o en profesiones universitarias, además de participar en política desde 1916
En 1925 falleció el batallador José Ingenieros (Giuseppe Ingegnieri, Sicilia, 1877), símbolo de fe en el progreso mediante esfuerzo personal y no por pertenencia social. Su pasión por difundir conocimientos lo llevó a editar los 116 títulos de La Cultura Argentina, así como Ricardo Rojas impulsó su Biblioteca Argentina. La alfabetización había expandido el público lector y, gracias a la red ferroviaria, pudieron distribuir sus libros en almacenes de ramos generales, barberías, agencias de lotería y otros comercios del interior. La fragua del “normalismo” había logrado su objetivo y los apellidos extranjeros se mezclaron con los García y los Fernández para formar la argamasa nacional. Con educación básica y oportunidades laborales, los hijos de inmigrantes lograron ascender en el comercio, en la administración pública o en profesiones universitarias, además de participar en política desde 1916.
En 1925, la Argentina estaba en el pináculo de la fama, por su prosperidad, calidad institucional y nivel académico. Lamentablemente, Ingenieros no llegó a conocer a Albert Einstein, el científico más célebre de entonces, premio Nobel de Física (1921), quien llegó a nuestro país para dictar ocho conferencias en Buenos Aires, La Plata y Córdoba sobre su teoría de la relatividad. Un contraste con las más recientes visitas de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales, galardonados aquí por sus contribuciones a la expansión gravitacional de la pobreza.
Al finalizar la gestión de Alvear, había más autos en la Argentina que en Francia y más líneas telefónicas aquí que en Japón
Hasta el futuro Eduardo VIII, príncipe de Gales, no quiso ser menos que Einstein y nos visitó por tres semanas. En Buenos Aires asistió a la ópera en el Teatro Colón con la soprano Claudia Muzio y el tenor Beniamino Gigli, los cantantes más destacados de su época. Viajó a La Plata en tren y la recorrió en carroza. Con el Ferrocarril del Pacífico viajó hasta Mendoza y luego tuvo agasajos por doquier. Ese mismo año, el intendente Carlos Noel creó la orquesta estable, el coro y cuerpo de ballet del Colón con la simpatía del propio Alvear, casado con la también soprano lírica Regina Pacini desde 1907, un año antes de la inauguración del teatro. Y en esos días también llegó y cubrió las tapas de los diarios el famoso maharajá de Kapurthala, nadie sabe para qué, y cuyo nombre luego se hizo sinónimo coloquial de persona adinerada.
En 1925 ya estaba abierta la Avenida de Mayo y la línea A de subterráneos, mientras se comenzaban las obras de la Diagonal Norte. Los tranvías a caballo fueron desplazados por los eléctricos desde 1897 en las principales ciudades del país y pronto comenzó el boom de los autos. El Automóvil Club Argentino había sido fundado en 1904 y el Touring Club, en 1907. Para 1925 había más de 100.000 automotores y ese año, ante su creciente importancia, se realizó en nuestro país el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, instituyéndose el Día del Camino. En la posguerra, el capital británico comenzó a ser sustituido por el estadounidense en la industria automotriz (General Motors, Ford y Chyrsler), en la frigorífica y en la energía. Al finalizar la gestión de Alvear, había más autos en la Argentina que en Francia y más líneas telefónicas que en Japón.
Los nuevos sistemas de transporte (tranvía, subterráneo y ómnibus-colectivo) acortaron las distancias entre los suburbios y el centro de la Capital, desarrollándose nuevos barrios según los perfiles laborales. Así, cercanos a fábricas o al puerto tuvieron un perfil obrero, como Barracas, La Boca, San Telmo, Boedo, Parque Patricios y San Cristóbal. Otros fueron de clase media, como Villa Urquiza, Devoto y Belgrano, mientras Barrio Norte fue de la élite porteña, con sus palacetes estilo francés. En las afueras, las antiguas quintas se lotearon, se vendían en cuotas y se convertían en zonas residenciales. Gracias al trabajo formal, al ahorro y al crédito hipotecario, era posible tener una vivienda propia sin recurrir a las tomas de tierras como cien años más tarde.
Recordar el pasado debe servirnos para valorar lo que fuimos y para inspirar nuevos ideales compartidos, sin los cuales no habrá un país posible
Buenos Aires era la capital cultural de Hispanoamérica. En 1925, Jorge Luis Borges publicó Luna de enfrente, que incluía el célebre “El general Quiroga va en coche a la muerte”. Y también Inquisiciones, su colección de breves ensayos ultraístas. Su amigo Oliverio Girondo reeditó Veinte poemas para ser leídos en el tranvía; mientras Alfonsina Storni publicó Ocre, el libro decisivo en su poesía. El idioma también cambió, con un acento y modismos que pusieron sello al hablar cotidiano, como Borges lo observó en El idioma de los argentinos (1928).
El tango cautivó a París con el brillo exótico de llegar desde la Argentina. En 1925, Carlos Gardel viajó a Europa para actuar como solista y con tanto éxito, que continuó volviendo. Ese año, Tita Merello estrenó “Leguisamo solo” en el teatro Bataclan, mientras Francisco Canaro también triunfaba en la Ciudad Luz. El cine mudo fue la nueva moda, abriéndose salas por doquier. Las preferidas eran películas de Carlitos Chaplin, Buster Keaton, Greta Garbo o Rodolfo Valentino acompañadas por un piano en vivo. En 1925 había más de 150 salones de cine en Buenos Aires. Las películas sonoras, con el sistema vitaphone que utilizaba discos, recién aparecieron en 1929.
En deportes, nuestro país fue tan exitoso como en cultura. El 25 de diciembre la selección ganó en Buenos Aires su segunda Copa América en una final inolvidable con Brasil que los diarios titularon “Feliz Navidad”. Y Boca Juniors regresó de una gira triunfal por Europa (19 partidos y 15 triunfos, incluso sobre el Real Madrid y el Barcelona) que generó euforia en las multitudes que lo esperaban en el puerto. Mientras tanto, Aimé Félix Tschiffely con dos caballos criollos, Mancha y Gato, hizo un viaje hasta Nueva York haciendo ondear la celeste y blanca por toda América.
Como remate, cabe señalar que el 23 de diciembre, dos días antes del triunfo en la Copa América, se inauguró la primera destilería de YPF en La Plata, con la presencia del general Enrique Mosconi; del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, y del gobernador bonaerense, José Luis Cantilo.
Esa prosperidad se sostenía sobre la base de una economía abierta y competitiva, donde la seguridad jurídica impulsó las inversiones que permitieron forjar Una nación para el desierto argentino (Halperín Donghi, 1982). La moneda era sólida pues la férrea disciplina de la Caja de Conversión impedía la expansión monetaria sin respaldo y, al no existir un banco central que emitiese para financiar al gobierno, no había inflación.
No haremos ningún contraste entre esas viñetas de la Argentina que supo construir sueños comunes y la realidad posterior, que los malogró con promesas de felicidad sin esfuerzo ni mérito ni vigencia de la ley, pues sería una obviedad para nuestros lectores. Deseamos, en cambio, que sirvan para inspirar nuevos ideales compartidos, sin los cuales no habrá un país posible.
Muchas promesas de la Argentina pujante de hace un siglo fueron malogradas por una dirigencia que encumbró el desmérito, el abandono del esfuerzo y el desapego a la ley LA NACION