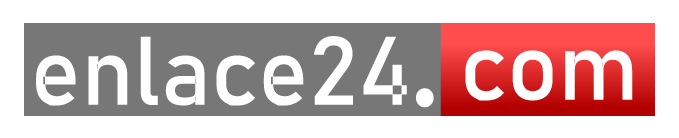Gabriel Levinas. Habla de arte, fracasos y placeres, y revela qué le dijo Jorge Lanata en la clínica

“Ese es un Berni”. “La pintura enorme es un Pirozzi”. “Esto lo pinté yo”. Gabriel Levinas (73) recorre los ambientes de su departamento del barrio de Once y va señalando óleos, grabados y fotos que cubren las paredes, y también las obras que hay en el piso, una apoyada sobre la otra, como piezas de un dominó. Son muchísimas, aunque significan apenas una parte de todo el arte que Levinas atesora y vende desde hace décadas.
De pronto, se detiene ante un cuadro de Felipe Pino: “¿Ves esos agujeros en el lienzo? Son por las esquirlas de la bomba que nos pusieron”, explica. Se refiere al atentado contra la redacción de El Porteño, la revista que fundó y dirigió en los años 80 y que hoy es casi un objeto de culto. Cuando fue la explosión, el marchand y periodista se salvó de la muerte, y esa no fue la única vez que su vida corrió peligro. “Fueron demasiadas como para contarlas”, asegura, y a modo de muestra recuerda que a los 20 años superó un cáncer que se suponía que era terminal (un melanoma con metástasis en la médula ósea por el que le habían pronosticado apenas unos meses de vida) y un intento de asesinato en Washington, “cuando unos palestinos me confundieron con un agente de inteligencia israelí”, dice.
Esos encuentros demasiado cercanos con la muerte le dieron una perspectiva distinta del tiempo. “Cuando tuve cáncer no pensaba en el futuro, lo dejaba para más adelante. Lo que hacía era estirar el presente. Aún hoy me cuesta planificar. Las dos cosas de las que más aprendí en la vida fueron el cáncer y haber vivido con los aborígenes de Formosa para proteger a los caimanes en vías de extinción. Los aborígenes son cazadores y tienen la atención puesta en el presente, viven en el ahora. Yo hago lo mismo”, sostiene.
“NO ME MORÍA NUNCA”
Levinas habla rápido, pero fuma lentamente un puro, sentado en un sofá de cuero en el sexto piso de un edificio que perteneció a sus padres: Jaime, fabricante de impermeables, y Renée, una polaca que diseñaba ropa y pintaba.
–¿Cómo sobrevivió a un cáncer terminal?
–Hice quimioterapia, pero como me quedaba tan poco tiempo de vida le pedí dinero a mi papá y me fui a recorrer el mundo. Eso habrá sido en 1972 o 1973. Las azafatas me guardaban la droga de la quimio en la heladera del avión. Arranqué por Suiza y seguí viaje por Israel, Turquía, Grecia, Italia, Francia y España. No tenía miedo a nada porque de todos modos me iba a morir, así que me metía en líos, vivía aventuras, me atrevía a todo. A los tres meses volví a Buenos Aires.
–¿Y entonces?
–Como no me moría nunca tuve que ponerme a trabajar. [Se ríe]. Pintaba, pero no tenía dónde exponer mis trabajos, así que convencí a tres de mis amigos y en 1975 armamos una galería para mostrar cosas de vanguardia y vender cuadros. Berni, Forte y otros artistas consagrados me ayudaron: me daban sus obras –a veces, gratis– para que las vendiera y con eso cubría los gastos de la galería o mantenía a los artistas del momento. Creamos una especie de suscripción: vos pagabas una cantidad de guita y cada mes te llegaba una obra.
–¿Funcionó ese proyecto?
–Funcionó hasta que la mayoría de nuestros clientes –que eran intelectuales y psicoanalistas– se fueron, desaparecieron o murieron durante la dictadura. A partir de 1976 ya no vendíamos casi nada.
–¿Pensó en alguna solución?
–En la galería yo había conocido a una fotógrafa, Alejandra Lutteral, que trabajaba de mesera. No sabía qué hacer para seducirla y no se me ocurrió nada mejor que decirle que estaba por fundar una revista. Así nació El Porteño, en 1982, para seducir a una mujer y para que mis amigos Miguel Briante, un gran narrador, y Jorge Di Paola tuvieran un lugar donde escribir. De ellos aprendí el oficio de editor. Fue un medio muy abierto a la discusión, aun entre los propios colaboradores, de la mano de los derechos civiles. Fue un medio revolucionario. Después cofundé otra revista que también fue innovadora, Cerdos y peces.
–¿Es verdad que malvendió una obra de Roy Lichtenstein, que hoy valdría millones de dólares, para poder fundar El Porteño?
–Sí, y otras obras más. La inflación era enorme y con lo que recaudábamos por la venta de una edición no podíamos pagar ni el papel de la siguiente. Perdíamos guita.
–¿Fue su peor inversión?
–¡Fue la mejor! Todo depende de cómo lo veas, pero fue la mejor en el sentido de la satisfacción que me dio ese proyecto. Tuve un fracaso tras otro. Es espantoso, pero me gusta porque se aprende mucho del fracaso. Si hacés una cosa obvia es probable que tengas éxito, pero si te adelantás a los demás, como hice yo, probablemente fracases. En el fondo, soy un artista. Pero no porque mis obras sean maravillosas, sino porque intento que las cosas que hago tengan un efecto en la sociedad para mejorarla. El arte es lo transformador y está en todas partes.
–Salvo deportista, fue de todo: pintor, periodista, conservacionista, marchand, fotógrafo…
–Y además cocino y toco esa guitarra que está ahí, con la que León Gieco compuso “Carito” y “Sólo le pido a Dios”.
–¿Y qué es lo que hace peor?
–¿Peor? [Suelta una carcajada]. ¡Cantar! Pero no me importa, canto para divertirme. Lo que verdaderamente me gusta hacer es… nada. Me gusta la vagancia, quedarme sentado fumando un cigarro y tomar un Campari mirando en diagonal hacia arriba.
–Tiene cinco nietos. ¿Qué clase de abuelo es?
–Supongo que igual a como fui como padre: relativamente flojo. Pero mis hijos están siempre conmigo. Tengo cuatro: Bárbara es diseñadora [es una de las dueñas de la marca de carteras y accesorios Besha], Vera es escritora, Sol es fotógrafa y Jaime hace cine. Él y su mujer, Inge de Leeuw, viven en Brooklyn, en Estados Unidos, y son padres de Cocó, mi nieta de 2 años. Tengo otros cuatro nietos, hijos de mis hijas: Simona, Juan, Lucas y Manuel.
–¿Qué lo mantiene joven?
–Un día no quisimos servirle helado a mi mamá para que no le hiciera mal. Ella golpeó la mesa y protestó: “No puede ser que me traten como si fuera una vieja”. ¡Tenía 92 años! Me reí, pero ahora me doy cuenta de que no soy tan distinto a mi vieja. Tal vez me mantiene joven que no odio a nadie ni tengo envidia. Soy discutidor, aunque discuto por deporte. En algún momento tuve adicción a la cocaína y un día dije “se acabó”, y nunca quise volver a tomar. Igual me pasó con el cigarrillo. Ahora fumo un par de puros al día, que no es tan dañino porque no se traga el humo.
“LANATA SABE TODO LO QUE PASA”
Levinas se define como un bonvivant con pasión por las cosas bellas, como la vajilla antigua que colecciona. “Tengo un plato que perteneció a la reina Isabel II”, revela. Su amigo Jorge Lanata lo bautizó “el Conde de Once” después de notar, cuando Levinas transmitía su columna radial desde su casa, que detrás del periodista asomaba un juego de porcelana Imperio Francés de 1912, pintado a mano: “Desde su palacio, habla el Conde del Once”, bromeó Lanata. El falso título nobiliario pegó tan bien en la audiencia que así se llamó luego el programa nocturno que tuvo Levinas y también es así como lo presentan cuando hace su columna de arte en Lanata sin filtro, en Radio Mitre.
–¿Qué lo une a Lanata?
–Fui su jefe en El Porteño y luego terminé trabajando para él en la radio. Creo que nos complementamos. Jorge tiene lo que yo nunca tuve: perseverancia y voluntad para llevar adelante las cosas que se propone. Tal vez porque no es hijo de rico, como yo, que tuve asegurada la existencia, me fuera bien o me fuera mal. Es un tipo leal con su gente y un cazador de talentos periodísticos. Tiene buen ojo.
–El ojo que usted tiene para el arte…
–Yo también tengo buen ojo para el periodismo, eh. No te olvides de que descubrí a Lanata, a Luis Majul, a Rodolfo Fogwill, a Eduardo Aliverti…
–¿Pudo visitarlo desde que lo internaron el 14 de junio pasado?
–A Jorge lo visité en cuatro ocasiones en la clínica Santa Catalina, antes de las últimas cirugías que le hicieron en el Hospital Italiano. Una vez tuve que agarrarle la mano porque se quería arrancar las sondas, los cables… La medicación lo confundía. Estaba cansado y es lógico: es mucho tiempo de internación. Pero su cabeza funciona bien.
–Sin embargo, algunos aseguran que no está ni estará lúcido.
–Dicen pavadas, hasta piden “que lo dejen morir”. Lanata va a salir de esta, va a sobrevivir una vez más. Hablé con un neurólogo que me explicó cómo diferenciar un daño cerebral irreversible de una neuropatía producida por la medicación, porque es lógico que un paciente medicado o con una infección se pierda un poco. Me dijo: “Si el tipo puede mantener con vos una conversación coherente por media hora, no hay daño permanente”. Y yo mantuve con Jorge una conversación de una hora y media en la que él estuvo absolutamente ubicado en tiempo y espacio.
–¿Él es consciente de lo delicado de su estado?
–Supongo que sí. No hablamos de su salud, pero le dije: “Escuchame una cosa: tenés diez años menos que yo y siempre imaginé que el día en que me muriera ibas a hablar en mi funeral. No te podés morir antes que yo, tenés que escribir mi obituario”. Se mató de risa. Hablamos de política nacional, de Oriente Medio, de todo. Y él sabía todo lo que pasaba…
–¿Se refiere al conflicto entre sus hijas Bárbara y Lola y su mujer, Elba?
–Sí. Pensé que él no era consciente de lo que pasaba entre las mujeres, pero en un momento me dijo: “Qué lío hay afuera” y me hizo un par de preguntas. Le dije que es algo que él mismo tendrá que arreglar cuando salga del hospital. No me voy a meter en ese asunto ni voy a opinar ni le voy a contar nada.
–¿Cómo se enteró Lanata?
–Tal vez una de ellas se lo contó. No lo sé. Él tenía un televisor encendido en la habitación, veía las noticias.
–¿Saldrá de esta situación con alguna lección aprendida?
–¿Te referís a que Jorge se cuide un poco más o deje de fumar? No lo sé. Mi padre tenía una frase genial: “No puede ser que para mantenerse sano haya que vivir como un enfermo”. Jorge tiene una vida prolífica y ha hecho cosas increíbles, pero es un combo: si nos gusta el tipo, no podemos pedirle que cambie y sea otra cosa.
–¿Tiene idea de lo que diría Lanata en su obituario?
–Lo imagino: “Levinas era un vago que hacía todo lo posible para pasarla bien y que se arregló con poco para hacer mucho”.
“Ese es un Berni”. “La pintura enorme es un Pirozzi”. “Esto lo pinté yo”. Gabriel Levinas (73) recorre los ambientes de su departamento del barrio de Once y va señalando óleos, grabados y fotos que cubren las paredes, y también las obras que hay en el piso, una apoyada sobre la otra, como piezas de un dominó. Son muchísimas, aunque significan apenas una parte de todo el arte que Levinas atesora y vende desde hace décadas.
De pronto, se detiene ante un cuadro de Felipe Pino: “¿Ves esos agujeros en el lienzo? Son por las esquirlas de la bomba que nos pusieron”, explica. Se refiere al atentado contra la redacción de El Porteño, la revista que fundó y dirigió en los años 80 y que hoy es casi un objeto de culto. Cuando fue la explosión, el marchand y periodista se salvó de la muerte, y esa no fue la única vez que su vida corrió peligro. “Fueron demasiadas como para contarlas”, asegura, y a modo de muestra recuerda que a los 20 años superó un cáncer que se suponía que era terminal (un melanoma con metástasis en la médula ósea por el que le habían pronosticado apenas unos meses de vida) y un intento de asesinato en Washington, “cuando unos palestinos me confundieron con un agente de inteligencia israelí”, dice.
Esos encuentros demasiado cercanos con la muerte le dieron una perspectiva distinta del tiempo. “Cuando tuve cáncer no pensaba en el futuro, lo dejaba para más adelante. Lo que hacía era estirar el presente. Aún hoy me cuesta planificar. Las dos cosas de las que más aprendí en la vida fueron el cáncer y haber vivido con los aborígenes de Formosa para proteger a los caimanes en vías de extinción. Los aborígenes son cazadores y tienen la atención puesta en el presente, viven en el ahora. Yo hago lo mismo”, sostiene.
“NO ME MORÍA NUNCA”
Levinas habla rápido, pero fuma lentamente un puro, sentado en un sofá de cuero en el sexto piso de un edificio que perteneció a sus padres: Jaime, fabricante de impermeables, y Renée, una polaca que diseñaba ropa y pintaba.
–¿Cómo sobrevivió a un cáncer terminal?
–Hice quimioterapia, pero como me quedaba tan poco tiempo de vida le pedí dinero a mi papá y me fui a recorrer el mundo. Eso habrá sido en 1972 o 1973. Las azafatas me guardaban la droga de la quimio en la heladera del avión. Arranqué por Suiza y seguí viaje por Israel, Turquía, Grecia, Italia, Francia y España. No tenía miedo a nada porque de todos modos me iba a morir, así que me metía en líos, vivía aventuras, me atrevía a todo. A los tres meses volví a Buenos Aires.
–¿Y entonces?
–Como no me moría nunca tuve que ponerme a trabajar. [Se ríe]. Pintaba, pero no tenía dónde exponer mis trabajos, así que convencí a tres de mis amigos y en 1975 armamos una galería para mostrar cosas de vanguardia y vender cuadros. Berni, Forte y otros artistas consagrados me ayudaron: me daban sus obras –a veces, gratis– para que las vendiera y con eso cubría los gastos de la galería o mantenía a los artistas del momento. Creamos una especie de suscripción: vos pagabas una cantidad de guita y cada mes te llegaba una obra.
–¿Funcionó ese proyecto?
–Funcionó hasta que la mayoría de nuestros clientes –que eran intelectuales y psicoanalistas– se fueron, desaparecieron o murieron durante la dictadura. A partir de 1976 ya no vendíamos casi nada.
–¿Pensó en alguna solución?
–En la galería yo había conocido a una fotógrafa, Alejandra Lutteral, que trabajaba de mesera. No sabía qué hacer para seducirla y no se me ocurrió nada mejor que decirle que estaba por fundar una revista. Así nació El Porteño, en 1982, para seducir a una mujer y para que mis amigos Miguel Briante, un gran narrador, y Jorge Di Paola tuvieran un lugar donde escribir. De ellos aprendí el oficio de editor. Fue un medio muy abierto a la discusión, aun entre los propios colaboradores, de la mano de los derechos civiles. Fue un medio revolucionario. Después cofundé otra revista que también fue innovadora, Cerdos y peces.
–¿Es verdad que malvendió una obra de Roy Lichtenstein, que hoy valdría millones de dólares, para poder fundar El Porteño?
–Sí, y otras obras más. La inflación era enorme y con lo que recaudábamos por la venta de una edición no podíamos pagar ni el papel de la siguiente. Perdíamos guita.
–¿Fue su peor inversión?
–¡Fue la mejor! Todo depende de cómo lo veas, pero fue la mejor en el sentido de la satisfacción que me dio ese proyecto. Tuve un fracaso tras otro. Es espantoso, pero me gusta porque se aprende mucho del fracaso. Si hacés una cosa obvia es probable que tengas éxito, pero si te adelantás a los demás, como hice yo, probablemente fracases. En el fondo, soy un artista. Pero no porque mis obras sean maravillosas, sino porque intento que las cosas que hago tengan un efecto en la sociedad para mejorarla. El arte es lo transformador y está en todas partes.
–Salvo deportista, fue de todo: pintor, periodista, conservacionista, marchand, fotógrafo…
–Y además cocino y toco esa guitarra que está ahí, con la que León Gieco compuso “Carito” y “Sólo le pido a Dios”.
–¿Y qué es lo que hace peor?
–¿Peor? [Suelta una carcajada]. ¡Cantar! Pero no me importa, canto para divertirme. Lo que verdaderamente me gusta hacer es… nada. Me gusta la vagancia, quedarme sentado fumando un cigarro y tomar un Campari mirando en diagonal hacia arriba.
–Tiene cinco nietos. ¿Qué clase de abuelo es?
–Supongo que igual a como fui como padre: relativamente flojo. Pero mis hijos están siempre conmigo. Tengo cuatro: Bárbara es diseñadora [es una de las dueñas de la marca de carteras y accesorios Besha], Vera es escritora, Sol es fotógrafa y Jaime hace cine. Él y su mujer, Inge de Leeuw, viven en Brooklyn, en Estados Unidos, y son padres de Cocó, mi nieta de 2 años. Tengo otros cuatro nietos, hijos de mis hijas: Simona, Juan, Lucas y Manuel.
–¿Qué lo mantiene joven?
–Un día no quisimos servirle helado a mi mamá para que no le hiciera mal. Ella golpeó la mesa y protestó: “No puede ser que me traten como si fuera una vieja”. ¡Tenía 92 años! Me reí, pero ahora me doy cuenta de que no soy tan distinto a mi vieja. Tal vez me mantiene joven que no odio a nadie ni tengo envidia. Soy discutidor, aunque discuto por deporte. En algún momento tuve adicción a la cocaína y un día dije “se acabó”, y nunca quise volver a tomar. Igual me pasó con el cigarrillo. Ahora fumo un par de puros al día, que no es tan dañino porque no se traga el humo.
“LANATA SABE TODO LO QUE PASA”
Levinas se define como un bonvivant con pasión por las cosas bellas, como la vajilla antigua que colecciona. “Tengo un plato que perteneció a la reina Isabel II”, revela. Su amigo Jorge Lanata lo bautizó “el Conde de Once” después de notar, cuando Levinas transmitía su columna radial desde su casa, que detrás del periodista asomaba un juego de porcelana Imperio Francés de 1912, pintado a mano: “Desde su palacio, habla el Conde del Once”, bromeó Lanata. El falso título nobiliario pegó tan bien en la audiencia que así se llamó luego el programa nocturno que tuvo Levinas y también es así como lo presentan cuando hace su columna de arte en Lanata sin filtro, en Radio Mitre.
–¿Qué lo une a Lanata?
–Fui su jefe en El Porteño y luego terminé trabajando para él en la radio. Creo que nos complementamos. Jorge tiene lo que yo nunca tuve: perseverancia y voluntad para llevar adelante las cosas que se propone. Tal vez porque no es hijo de rico, como yo, que tuve asegurada la existencia, me fuera bien o me fuera mal. Es un tipo leal con su gente y un cazador de talentos periodísticos. Tiene buen ojo.
–El ojo que usted tiene para el arte…
–Yo también tengo buen ojo para el periodismo, eh. No te olvides de que descubrí a Lanata, a Luis Majul, a Rodolfo Fogwill, a Eduardo Aliverti…
–¿Pudo visitarlo desde que lo internaron el 14 de junio pasado?
–A Jorge lo visité en cuatro ocasiones en la clínica Santa Catalina, antes de las últimas cirugías que le hicieron en el Hospital Italiano. Una vez tuve que agarrarle la mano porque se quería arrancar las sondas, los cables… La medicación lo confundía. Estaba cansado y es lógico: es mucho tiempo de internación. Pero su cabeza funciona bien.
–Sin embargo, algunos aseguran que no está ni estará lúcido.
–Dicen pavadas, hasta piden “que lo dejen morir”. Lanata va a salir de esta, va a sobrevivir una vez más. Hablé con un neurólogo que me explicó cómo diferenciar un daño cerebral irreversible de una neuropatía producida por la medicación, porque es lógico que un paciente medicado o con una infección se pierda un poco. Me dijo: “Si el tipo puede mantener con vos una conversación coherente por media hora, no hay daño permanente”. Y yo mantuve con Jorge una conversación de una hora y media en la que él estuvo absolutamente ubicado en tiempo y espacio.
–¿Él es consciente de lo delicado de su estado?
–Supongo que sí. No hablamos de su salud, pero le dije: “Escuchame una cosa: tenés diez años menos que yo y siempre imaginé que el día en que me muriera ibas a hablar en mi funeral. No te podés morir antes que yo, tenés que escribir mi obituario”. Se mató de risa. Hablamos de política nacional, de Oriente Medio, de todo. Y él sabía todo lo que pasaba…
–¿Se refiere al conflicto entre sus hijas Bárbara y Lola y su mujer, Elba?
–Sí. Pensé que él no era consciente de lo que pasaba entre las mujeres, pero en un momento me dijo: “Qué lío hay afuera” y me hizo un par de preguntas. Le dije que es algo que él mismo tendrá que arreglar cuando salga del hospital. No me voy a meter en ese asunto ni voy a opinar ni le voy a contar nada.
–¿Cómo se enteró Lanata?
–Tal vez una de ellas se lo contó. No lo sé. Él tenía un televisor encendido en la habitación, veía las noticias.
–¿Saldrá de esta situación con alguna lección aprendida?
–¿Te referís a que Jorge se cuide un poco más o deje de fumar? No lo sé. Mi padre tenía una frase genial: “No puede ser que para mantenerse sano haya que vivir como un enfermo”. Jorge tiene una vida prolífica y ha hecho cosas increíbles, pero es un combo: si nos gusta el tipo, no podemos pedirle que cambie y sea otra cosa.
–¿Tiene idea de lo que diría Lanata en su obituario?
–Lo imagino: “Levinas era un vago que hacía todo lo posible para pasarla bien y que se arregló con poco para hacer mucho”.
El marchand y periodista nos recibe en su departamento de Once y, con humor, repasa su asombrosa vida, sus contactos cercanos con la muerte, sus adicciones, su vocación por la vagancia y sus grandes logros profesionales LA NACION