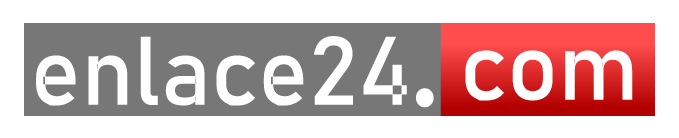Daños colaterales del bombazo purificador

Nadie ha ido tan lejos como Javier Milei a la hora de convertir un acto político en un espectáculo. En la fiesta libertaria del sábado pasado cada detalle fue calculado para hacer del encuentro un rito catártico. Pese a la puesta en escena, la energía que emanaba del Parque Lezama era genuina. Desde las imágenes de lenguas de fuego en la pantalla gigante hasta la letra del atronador himno mileísta (“Soy el rey y te destrozaré”), pasando por las arengas del Presidente, todo apuntó a invocar y celebrar las fuerzas de la destrucción.
Eso es lo que representa Milei y por eso ganó las elecciones. No hay duda de que el país, para volver a nacer, debe destruir aquello que lo ha destruido. Sobre todo, las prácticas corruptas de expoliación que, de tan asentadas en el tiempo, han solidificado estructuras casi inexpugnables. El poder de demolición necesario para acabar con ellas ha de ser equivalente, dice el sentido común, y ahí es donde entra Milei. A diez meses de gestión, sin embargo, se abre paso el interrogante acerca de los daños colaterales que está causando o podría causar el bombazo purificador.
Hoy el debate político pasa por las redes y se desarrolla bajo las condiciones que impone su dinámica. La degradación de la vida pública parece indefectible
En tanto fuerzas destructoras, creo que los líderes populistas del siglo XXI están apalancados por dos factores esenciales, uno atemporal (relativo a la condición humana) y otro histórico (el tsunami tecnológico).
El primero, que remite a las peores pesadillas vividas por la humanidad el siglo pasado, dice que todo sentimiento de humillación despierta resentimiento y ánimo de venganza. La desigualdad y la concentración de la riqueza han escalado a niveles inéditos en las últimas décadas, impulsadas por el juego combinado de la globalización financiera y la revolución tecnológica. Donald Trump, por ejemplo, llegó a la presidencia de los Estados Unidos porque ofreció resarcir las humillaciones percibidas por vastos sectores que se sentían excluidos.
El viento de la época le dio alas al factor atemporal: el sufrimiento transmutado en odio se ha vuelto un activo político clave gracias a las redes sociales. Activada en la historia por fascismos de uno y otro signo, la dinámica humillación/venganza hoy confiere un poder inédito al líder inconsciente o inescrupuloso que la manipula, tanto través de tuits encendidos como mediante los gurkas de un ejército de trolls.
En este sentido, los líderes populistas son un síntoma de este tiempo. Se sabe: toda tecnología modifica nuestro estar en el mundo, lo que somos. Ya en 2011, Nicholas Carr publicaba Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? El libro había sido precedido por un artículo de 2008, en cuyo título Carr se preguntaba: “¿Google nos está volviendo estúpidos?”. De algo no hay duda: internet produce, cada vez que damos un clic, un impacto en nuestro funcionamiento neuronal. Un “efecto gota”, tan gradual como el crecimiento de una rosa. No lo percibimos, pero el efecto está y crece. Y nos cambia. No sé si nos hace más estúpidos, pero el dominio de los algoritmos, que solo trabajan para intensificar el flujo insomne de la web, nos ha vuelto más agresivos.
Acaso los líderes populistas sean la manifestación política del nuevo hombre formateado por las redes, donde la atención se consigue con altas dosis de rabia o indignación, es preciso gritar para ser escuchado y el agravio anónimo o impune es práctica corriente. Hoy la conversación social pasa por las redes y se desarrolla bajo las condiciones y los límites que impone su dinámica. Los políticos tienden a convertirse en influencers solo preocupados por generar seguidores y proyectar su marca personal. Cuando la lógica divisiva de la virtualidad coloniza la esfera offline, como sucede, la degradación de la vida pública parece indefectible.
Puede que la energía destructiva del discurso del líder populista no se traslade del mismo modo a su gestión de gobierno, pero ocurre que la destrucción de la palabra no queda solo en eso. La actual falta de aptitud para el diálogo exhibe una creciente falta de registro del otro. Internet prometía la comunicación total, y es cierto que vivimos todos conectados, pero el efecto es el inverso: estamos cada vez más ensimismados, con la atención concentrada en una pantalla que, paradójicamente, no hace otra cosa que disgregarla, enajenándonos de nosotros mismos y de los demás. La endogamia que promueven los algoritmos genera además un progresivo debilitamiento de la capacidad de empatía y, por extensión, de los lazos comunitarios en los que se basa la vida en común. Desde esta perspectiva, la irrupción de los líderes populistas, así como la crispación de las democracias occidentales, resulta la consecuencia de un cambio cultural de alcance mayor.
“Eres lo que cliqueas”, escribió el ensayista Sven Birkerts. La frase puede sonar ominosa. Pero también nos recuerda que hay un poder inalienable que reside en nosotros. Cada uno decide, a fin de cuentas, a qué o a quién dar el clic. La conciencia de esto puede ayudar a perseverar en la esperanza y a no ceder a la idea de que, por más duros que se hayan puesto los tiempos, todo está perdido. También, a actuar en consecuencia.
Nadie ha ido tan lejos como Javier Milei a la hora de convertir un acto político en un espectáculo. En la fiesta libertaria del sábado pasado cada detalle fue calculado para hacer del encuentro un rito catártico. Pese a la puesta en escena, la energía que emanaba del Parque Lezama era genuina. Desde las imágenes de lenguas de fuego en la pantalla gigante hasta la letra del atronador himno mileísta (“Soy el rey y te destrozaré”), pasando por las arengas del Presidente, todo apuntó a invocar y celebrar las fuerzas de la destrucción.
Eso es lo que representa Milei y por eso ganó las elecciones. No hay duda de que el país, para volver a nacer, debe destruir aquello que lo ha destruido. Sobre todo, las prácticas corruptas de expoliación que, de tan asentadas en el tiempo, han solidificado estructuras casi inexpugnables. El poder de demolición necesario para acabar con ellas ha de ser equivalente, dice el sentido común, y ahí es donde entra Milei. A diez meses de gestión, sin embargo, se abre paso el interrogante acerca de los daños colaterales que está causando o podría causar el bombazo purificador.
Hoy el debate político pasa por las redes y se desarrolla bajo las condiciones que impone su dinámica. La degradación de la vida pública parece indefectible
En tanto fuerzas destructoras, creo que los líderes populistas del siglo XXI están apalancados por dos factores esenciales, uno atemporal (relativo a la condición humana) y otro histórico (el tsunami tecnológico).
El primero, que remite a las peores pesadillas vividas por la humanidad el siglo pasado, dice que todo sentimiento de humillación despierta resentimiento y ánimo de venganza. La desigualdad y la concentración de la riqueza han escalado a niveles inéditos en las últimas décadas, impulsadas por el juego combinado de la globalización financiera y la revolución tecnológica. Donald Trump, por ejemplo, llegó a la presidencia de los Estados Unidos porque ofreció resarcir las humillaciones percibidas por vastos sectores que se sentían excluidos.
El viento de la época le dio alas al factor atemporal: el sufrimiento transmutado en odio se ha vuelto un activo político clave gracias a las redes sociales. Activada en la historia por fascismos de uno y otro signo, la dinámica humillación/venganza hoy confiere un poder inédito al líder inconsciente o inescrupuloso que la manipula, tanto través de tuits encendidos como mediante los gurkas de un ejército de trolls.
En este sentido, los líderes populistas son un síntoma de este tiempo. Se sabe: toda tecnología modifica nuestro estar en el mundo, lo que somos. Ya en 2011, Nicholas Carr publicaba Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? El libro había sido precedido por un artículo de 2008, en cuyo título Carr se preguntaba: “¿Google nos está volviendo estúpidos?”. De algo no hay duda: internet produce, cada vez que damos un clic, un impacto en nuestro funcionamiento neuronal. Un “efecto gota”, tan gradual como el crecimiento de una rosa. No lo percibimos, pero el efecto está y crece. Y nos cambia. No sé si nos hace más estúpidos, pero el dominio de los algoritmos, que solo trabajan para intensificar el flujo insomne de la web, nos ha vuelto más agresivos.
Acaso los líderes populistas sean la manifestación política del nuevo hombre formateado por las redes, donde la atención se consigue con altas dosis de rabia o indignación, es preciso gritar para ser escuchado y el agravio anónimo o impune es práctica corriente. Hoy la conversación social pasa por las redes y se desarrolla bajo las condiciones y los límites que impone su dinámica. Los políticos tienden a convertirse en influencers solo preocupados por generar seguidores y proyectar su marca personal. Cuando la lógica divisiva de la virtualidad coloniza la esfera offline, como sucede, la degradación de la vida pública parece indefectible.
Puede que la energía destructiva del discurso del líder populista no se traslade del mismo modo a su gestión de gobierno, pero ocurre que la destrucción de la palabra no queda solo en eso. La actual falta de aptitud para el diálogo exhibe una creciente falta de registro del otro. Internet prometía la comunicación total, y es cierto que vivimos todos conectados, pero el efecto es el inverso: estamos cada vez más ensimismados, con la atención concentrada en una pantalla que, paradójicamente, no hace otra cosa que disgregarla, enajenándonos de nosotros mismos y de los demás. La endogamia que promueven los algoritmos genera además un progresivo debilitamiento de la capacidad de empatía y, por extensión, de los lazos comunitarios en los que se basa la vida en común. Desde esta perspectiva, la irrupción de los líderes populistas, así como la crispación de las democracias occidentales, resulta la consecuencia de un cambio cultural de alcance mayor.
“Eres lo que cliqueas”, escribió el ensayista Sven Birkerts. La frase puede sonar ominosa. Pero también nos recuerda que hay un poder inalienable que reside en nosotros. Cada uno decide, a fin de cuentas, a qué o a quién dar el clic. La conciencia de esto puede ayudar a perseverar en la esperanza y a no ceder a la idea de que, por más duros que se hayan puesto los tiempos, todo está perdido. También, a actuar en consecuencia.
Nadie ha ido tan lejos como Javier Milei a la hora de convertir un acto político en un espectáculo. En la fiesta libertaria del sábado pasado cada detalle fue calculado para hacer del encuentro un rito catártico. Pese a la puesta en escena, la energía que emanaba del Parque Lezama era genuina. Desde las imágenes de lenguas de fuego en la pantalla gigante hasta la letra del atronador himno mileísta (“Soy el rey y te destrozaré”), pasando por las arengas del Presidente, todo apuntó a invocar y celebrar las fuerzas de la destrucción.Eso es lo que representa Milei y por eso ganó las elecciones. No hay duda de que el país, para volver a nacer, debe destruir aquello que lo ha destruido. Sobre todo, las prácticas corruptas de expoliación que, de tan asentadas en el tiempo, han solidificado estructuras casi inexpugnables. El poder de demolición necesario para acabar con ellas ha de ser equivalente, dice el sentido común, y ahí es donde entra Milei. A diez meses de gestión, sin embargo, se abre paso el interrogante acerca de los daños colaterales que está causando o podría causar el bombazo purificador.Hoy el debate político pasa por las redes y se desarrolla bajo las condiciones que impone su dinámica. La degradación de la vida pública parece indefectibleEn tanto fuerzas destructoras, creo que los líderes populistas del siglo XXI están apalancados por dos factores esenciales, uno atemporal (relativo a la condición humana) y otro histórico (el tsunami tecnológico).El primero, que remite a las peores pesadillas vividas por la humanidad el siglo pasado, dice que todo sentimiento de humillación despierta resentimiento y ánimo de venganza. La desigualdad y la concentración de la riqueza han escalado a niveles inéditos en las últimas décadas, impulsadas por el juego combinado de la globalización financiera y la revolución tecnológica. Donald Trump, por ejemplo, llegó a la presidencia de los Estados Unidos porque ofreció resarcir las humillaciones percibidas por vastos sectores que se sentían excluidos.El viento de la época le dio alas al factor atemporal: el sufrimiento transmutado en odio se ha vuelto un activo político clave gracias a las redes sociales. Activada en la historia por fascismos de uno y otro signo, la dinámica humillación/venganza hoy confiere un poder inédito al líder inconsciente o inescrupuloso que la manipula, tanto través de tuits encendidos como mediante los gurkas de un ejército de trolls.En este sentido, los líderes populistas son un síntoma de este tiempo. Se sabe: toda tecnología modifica nuestro estar en el mundo, lo que somos. Ya en 2011, Nicholas Carr publicaba Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? El libro había sido precedido por un artículo de 2008, en cuyo título Carr se preguntaba: “¿Google nos está volviendo estúpidos?”. De algo no hay duda: internet produce, cada vez que damos un clic, un impacto en nuestro funcionamiento neuronal. Un “efecto gota”, tan gradual como el crecimiento de una rosa. No lo percibimos, pero el efecto está y crece. Y nos cambia. No sé si nos hace más estúpidos, pero el dominio de los algoritmos, que solo trabajan para intensificar el flujo insomne de la web, nos ha vuelto más agresivos.Acaso los líderes populistas sean la manifestación política del nuevo hombre formateado por las redes, donde la atención se consigue con altas dosis de rabia o indignación, es preciso gritar para ser escuchado y el agravio anónimo o impune es práctica corriente. Hoy la conversación social pasa por las redes y se desarrolla bajo las condiciones y los límites que impone su dinámica. Los políticos tienden a convertirse en influencers solo preocupados por generar seguidores y proyectar su marca personal. Cuando la lógica divisiva de la virtualidad coloniza la esfera offline, como sucede, la degradación de la vida pública parece indefectible.Puede que la energía destructiva del discurso del líder populista no se traslade del mismo modo a su gestión de gobierno, pero ocurre que la destrucción de la palabra no queda solo en eso. La actual falta de aptitud para el diálogo exhibe una creciente falta de registro del otro. Internet prometía la comunicación total, y es cierto que vivimos todos conectados, pero el efecto es el inverso: estamos cada vez más ensimismados, con la atención concentrada en una pantalla que, paradójicamente, no hace otra cosa que disgregarla, enajenándonos de nosotros mismos y de los demás. La endogamia que promueven los algoritmos genera además un progresivo debilitamiento de la capacidad de empatía y, por extensión, de los lazos comunitarios en los que se basa la vida en común. Desde esta perspectiva, la irrupción de los líderes populistas, así como la crispación de las democracias occidentales, resulta la consecuencia de un cambio cultural de alcance mayor.“Eres lo que cliqueas”, escribió el ensayista Sven Birkerts. La frase puede sonar ominosa. Pero también nos recuerda que hay un poder inalienable que reside en nosotros. Cada uno decide, a fin de cuentas, a qué o a quién dar el clic. La conciencia de esto puede ayudar a perseverar en la esperanza y a no ceder a la idea de que, por más duros que se hayan puesto los tiempos, todo está perdido. También, a actuar en consecuencia. LA NACION