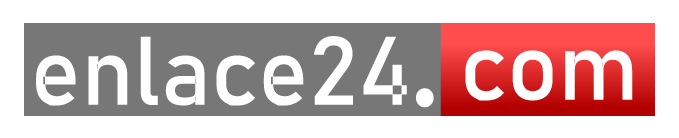No me digan que la IA compone música
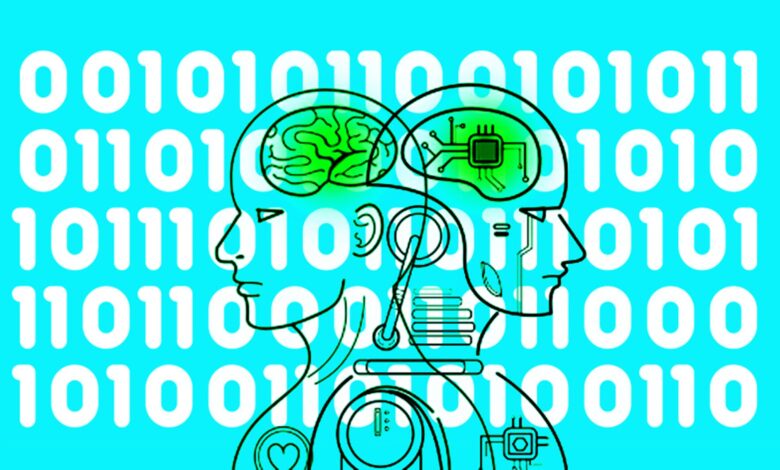
Días pasados, uno de los periodistas de investigación más destacados del país me contaba la forma en que la inteligencia artificial lo está ayudando en su trabajo. Aplicada sobre un vasto universo de datos que había reunido transpirando la camiseta, la IA le permitía, sobre la base de distintos requerimientos, combinaciones de esos datos de lo más variadas, muchas de las cuales abrían perspectivas reveladoras en términos periodísticos. La confirmación de hipótesis que antes le habrían llevado días de intenso trabajo llegaban ahora en cuestión de segundos. Imaginé la inteligencia artificial como una suerte de prótesis potentísima de nuestra capacidad analítica. La mente es limitada. Puede procesar una determinada cantidad de datos. La IA rompe esos límites y nos permite trazar con esos datos configuraciones antes inimaginables.
Me pareció maravilloso. Pero enseguida un segundo pensamiento me infundió un soplo de pavor. La IA trabaja de acuerdo a una lógica con base en la estadística a partir de la información contenida en la nube. Para ella, todo es dato y es dato lo que devuelve. Así actúan incluso los chatbots, aunque sus respuestas adopten una forma coloquial. La IA puede entonces ofrecer un gran servicio en actividades que requieren del costado analítico de la mente humana. En este aspecto, incluso podrían extender el poder de esa mente hasta límites insospechados. ¿Qué tiene de malo eso? Nada, salvo que nos haga olvidar el otro costado de nuestra mente, que implica una forma de ver y pensar el mundo diferente, acaso opuesta. Creo que hay allí un riesgo: los algoritmos y su lógica se han convertido en un factor omnipresente pero invisible en nuestra vida diaria, y avanzan a paso redoblado sobre ese otro hemisferio de nuestra mente hoy un poco relegado, aquel inclinado a la imaginación, a la narración, a la contemplación, aquel que nos lleva a mirar por encima o por detrás de los datos para encontrar sentido.
Lo otro, lo que no es dato, el misterio que somos, es inaccesible para la mente analítica
La discusión sobre la IA se ha puesto álgida, quizá porque nos devuelve a las preguntas esenciales. ¿Qué somos? En Helgoland, un libro interesantísimo sobre física cuántica, Carlo Rovelli sostiene que el yo, la conciencia, no es una entidad separada de nuestro cuerpo físico. “¿Quién es el ‘yo’ que experimenta la sensación de sentir, sino el conjunto integrado de nuestros procesos mentales?”, escribe. Es decir, no hay una mente o una conciencia separados de la función cerebral. Al diablo con la metafísica. Desde esta perspectiva, la distancia entre nuestra mente y la mente digital se acorta. Podríamos pensar en una continuidad entre nuestro sistema cerebral y la red neuronal de los algoritmos. En lo personal, sin embargo, creo que hay algo que está más allá de la función cerebral. No sé lo que es, pero hace que la vida sea un misterio. Siempre creí en el poder de la metáfora, es decir, el recurso de nombrar esto para denotar aquello liberándonos de los límites de la literalidad. Los datos son literales, unívocos, pero no agotan la realidad, que resulta insondable. De allí la metáfora.
Lo otro, lo que no es dato, el misterio que somos, es inaccesible para la mente analítica. Acaso también lo sea para la otra, pero al menos es en ella donde reside la conciencia de un posible más allá, y es ella la que sale en su búsqueda a través de la introspección, la contemplación o el arte. Es ella también la que enhebra los hechos en una secuencia para darles la consistencia de una historia, porque es en la creación narrativa donde construimos sentido. Todo esto es intransferible a la mente colmena del orden digital. De tan íntimo, es inefable. Es patrimonio humano. Pero, en una era de pantallas que fragmenta la realidad y endiosa la eficiencia, este patrimonio es vulnerable al afán colonizador de la lógica analítica, cuya hegemonía rompería un necesario equilibrio.
Además, la interpretación del mundo y de lo que somos es resultado de nuestro diálogo personal con la experiencia. Y la vida digital, al evaporar la consistencia de lo real, nos roba la experiencia de a poco. La lógica analítica discrimina, separa. La actitud contemplativa, en cambio, es un acceso a aquella dimensión profunda del ser en la que nos podemos encontrar. Acaso la conflictividad y la polarización crecientes tengan alguna relación con el traslado de la vida a las pantallas. Recuerdo ahora una historia narrada en un libro de un swami indio sobre uno de los primeros encuentros interreligiosos, hace más de cien años. Los religiosos de distintos credos que hacían vida contemplativa, como los monjes, se entendieron muy bien. Los unía la experiencia mística. A los sacerdotes, miembros a una estructura jerárquica, les costó mucho más. Los separaba el dogma.
Todo tiene dos caras. La tecnología, también. Bienvenida la ayuda que pueda aportar la IA en distintas actividades humanas. Por ejemplo, la investigación periodística. Pero no me digan que puede componer música o escribir un cuento. Y menos todavía permitan que el tsunami de datos ahogue al costado menos “eficiente” del cerebro, aquel que habilita la introspección y la contemplación. Sería renunciar al sentido.
Días pasados, uno de los periodistas de investigación más destacados del país me contaba la forma en que la inteligencia artificial lo está ayudando en su trabajo. Aplicada sobre un vasto universo de datos que había reunido transpirando la camiseta, la IA le permitía, sobre la base de distintos requerimientos, combinaciones de esos datos de lo más variadas, muchas de las cuales abrían perspectivas reveladoras en términos periodísticos. La confirmación de hipótesis que antes le habrían llevado días de intenso trabajo llegaban ahora en cuestión de segundos. Imaginé la inteligencia artificial como una suerte de prótesis potentísima de nuestra capacidad analítica. La mente es limitada. Puede procesar una determinada cantidad de datos. La IA rompe esos límites y nos permite trazar con esos datos configuraciones antes inimaginables.
Me pareció maravilloso. Pero enseguida un segundo pensamiento me infundió un soplo de pavor. La IA trabaja de acuerdo a una lógica con base en la estadística a partir de la información contenida en la nube. Para ella, todo es dato y es dato lo que devuelve. Así actúan incluso los chatbots, aunque sus respuestas adopten una forma coloquial. La IA puede entonces ofrecer un gran servicio en actividades que requieren del costado analítico de la mente humana. En este aspecto, incluso podrían extender el poder de esa mente hasta límites insospechados. ¿Qué tiene de malo eso? Nada, salvo que nos haga olvidar el otro costado de nuestra mente, que implica una forma de ver y pensar el mundo diferente, acaso opuesta. Creo que hay allí un riesgo: los algoritmos y su lógica se han convertido en un factor omnipresente pero invisible en nuestra vida diaria, y avanzan a paso redoblado sobre ese otro hemisferio de nuestra mente hoy un poco relegado, aquel inclinado a la imaginación, a la narración, a la contemplación, aquel que nos lleva a mirar por encima o por detrás de los datos para encontrar sentido.
Lo otro, lo que no es dato, el misterio que somos, es inaccesible para la mente analítica
La discusión sobre la IA se ha puesto álgida, quizá porque nos devuelve a las preguntas esenciales. ¿Qué somos? En Helgoland, un libro interesantísimo sobre física cuántica, Carlo Rovelli sostiene que el yo, la conciencia, no es una entidad separada de nuestro cuerpo físico. “¿Quién es el ‘yo’ que experimenta la sensación de sentir, sino el conjunto integrado de nuestros procesos mentales?”, escribe. Es decir, no hay una mente o una conciencia separados de la función cerebral. Al diablo con la metafísica. Desde esta perspectiva, la distancia entre nuestra mente y la mente digital se acorta. Podríamos pensar en una continuidad entre nuestro sistema cerebral y la red neuronal de los algoritmos. En lo personal, sin embargo, creo que hay algo que está más allá de la función cerebral. No sé lo que es, pero hace que la vida sea un misterio. Siempre creí en el poder de la metáfora, es decir, el recurso de nombrar esto para denotar aquello liberándonos de los límites de la literalidad. Los datos son literales, unívocos, pero no agotan la realidad, que resulta insondable. De allí la metáfora.
Lo otro, lo que no es dato, el misterio que somos, es inaccesible para la mente analítica. Acaso también lo sea para la otra, pero al menos es en ella donde reside la conciencia de un posible más allá, y es ella la que sale en su búsqueda a través de la introspección, la contemplación o el arte. Es ella también la que enhebra los hechos en una secuencia para darles la consistencia de una historia, porque es en la creación narrativa donde construimos sentido. Todo esto es intransferible a la mente colmena del orden digital. De tan íntimo, es inefable. Es patrimonio humano. Pero, en una era de pantallas que fragmenta la realidad y endiosa la eficiencia, este patrimonio es vulnerable al afán colonizador de la lógica analítica, cuya hegemonía rompería un necesario equilibrio.
Además, la interpretación del mundo y de lo que somos es resultado de nuestro diálogo personal con la experiencia. Y la vida digital, al evaporar la consistencia de lo real, nos roba la experiencia de a poco. La lógica analítica discrimina, separa. La actitud contemplativa, en cambio, es un acceso a aquella dimensión profunda del ser en la que nos podemos encontrar. Acaso la conflictividad y la polarización crecientes tengan alguna relación con el traslado de la vida a las pantallas. Recuerdo ahora una historia narrada en un libro de un swami indio sobre uno de los primeros encuentros interreligiosos, hace más de cien años. Los religiosos de distintos credos que hacían vida contemplativa, como los monjes, se entendieron muy bien. Los unía la experiencia mística. A los sacerdotes, miembros a una estructura jerárquica, les costó mucho más. Los separaba el dogma.
Todo tiene dos caras. La tecnología, también. Bienvenida la ayuda que pueda aportar la IA en distintas actividades humanas. Por ejemplo, la investigación periodística. Pero no me digan que puede componer música o escribir un cuento. Y menos todavía permitan que el tsunami de datos ahogue al costado menos “eficiente” del cerebro, aquel que habilita la introspección y la contemplación. Sería renunciar al sentido.
Días pasados, uno de los periodistas de investigación más destacados del país me contaba la forma en que la inteligencia artificial lo está ayudando en su trabajo. Aplicada sobre un vasto universo de datos que había reunido transpirando la camiseta, la IA le permitía, sobre la base de distintos requerimientos, combinaciones de esos datos de lo más variadas, muchas de las cuales abrían perspectivas reveladoras en términos periodísticos. La confirmación de hipótesis que antes le habrían llevado días de intenso trabajo llegaban ahora en cuestión de segundos. Imaginé la inteligencia artificial como una suerte de prótesis potentísima de nuestra capacidad analítica. La mente es limitada. Puede procesar una determinada cantidad de datos. La IA rompe esos límites y nos permite trazar con esos datos configuraciones antes inimaginables.Me pareció maravilloso. Pero enseguida un segundo pensamiento me infundió un soplo de pavor. La IA trabaja de acuerdo a una lógica con base en la estadística a partir de la información contenida en la nube. Para ella, todo es dato y es dato lo que devuelve. Así actúan incluso los chatbots, aunque sus respuestas adopten una forma coloquial. La IA puede entonces ofrecer un gran servicio en actividades que requieren del costado analítico de la mente humana. En este aspecto, incluso podrían extender el poder de esa mente hasta límites insospechados. ¿Qué tiene de malo eso? Nada, salvo que nos haga olvidar el otro costado de nuestra mente, que implica una forma de ver y pensar el mundo diferente, acaso opuesta. Creo que hay allí un riesgo: los algoritmos y su lógica se han convertido en un factor omnipresente pero invisible en nuestra vida diaria, y avanzan a paso redoblado sobre ese otro hemisferio de nuestra mente hoy un poco relegado, aquel inclinado a la imaginación, a la narración, a la contemplación, aquel que nos lleva a mirar por encima o por detrás de los datos para encontrar sentido.Lo otro, lo que no es dato, el misterio que somos, es inaccesible para la mente analíticaLa discusión sobre la IA se ha puesto álgida, quizá porque nos devuelve a las preguntas esenciales. ¿Qué somos? En Helgoland, un libro interesantísimo sobre física cuántica, Carlo Rovelli sostiene que el yo, la conciencia, no es una entidad separada de nuestro cuerpo físico. “¿Quién es el ‘yo’ que experimenta la sensación de sentir, sino el conjunto integrado de nuestros procesos mentales?”, escribe. Es decir, no hay una mente o una conciencia separados de la función cerebral. Al diablo con la metafísica. Desde esta perspectiva, la distancia entre nuestra mente y la mente digital se acorta. Podríamos pensar en una continuidad entre nuestro sistema cerebral y la red neuronal de los algoritmos. En lo personal, sin embargo, creo que hay algo que está más allá de la función cerebral. No sé lo que es, pero hace que la vida sea un misterio. Siempre creí en el poder de la metáfora, es decir, el recurso de nombrar esto para denotar aquello liberándonos de los límites de la literalidad. Los datos son literales, unívocos, pero no agotan la realidad, que resulta insondable. De allí la metáfora.Lo otro, lo que no es dato, el misterio que somos, es inaccesible para la mente analítica. Acaso también lo sea para la otra, pero al menos es en ella donde reside la conciencia de un posible más allá, y es ella la que sale en su búsqueda a través de la introspección, la contemplación o el arte. Es ella también la que enhebra los hechos en una secuencia para darles la consistencia de una historia, porque es en la creación narrativa donde construimos sentido. Todo esto es intransferible a la mente colmena del orden digital. De tan íntimo, es inefable. Es patrimonio humano. Pero, en una era de pantallas que fragmenta la realidad y endiosa la eficiencia, este patrimonio es vulnerable al afán colonizador de la lógica analítica, cuya hegemonía rompería un necesario equilibrio.Además, la interpretación del mundo y de lo que somos es resultado de nuestro diálogo personal con la experiencia. Y la vida digital, al evaporar la consistencia de lo real, nos roba la experiencia de a poco. La lógica analítica discrimina, separa. La actitud contemplativa, en cambio, es un acceso a aquella dimensión profunda del ser en la que nos podemos encontrar. Acaso la conflictividad y la polarización crecientes tengan alguna relación con el traslado de la vida a las pantallas. Recuerdo ahora una historia narrada en un libro de un swami indio sobre uno de los primeros encuentros interreligiosos, hace más de cien años. Los religiosos de distintos credos que hacían vida contemplativa, como los monjes, se entendieron muy bien. Los unía la experiencia mística. A los sacerdotes, miembros a una estructura jerárquica, les costó mucho más. Los separaba el dogma.Todo tiene dos caras. La tecnología, también. Bienvenida la ayuda que pueda aportar la IA en distintas actividades humanas. Por ejemplo, la investigación periodística. Pero no me digan que puede componer música o escribir un cuento. Y menos todavía permitan que el tsunami de datos ahogue al costado menos “eficiente” del cerebro, aquel que habilita la introspección y la contemplación. Sería renunciar al sentido. LA NACION