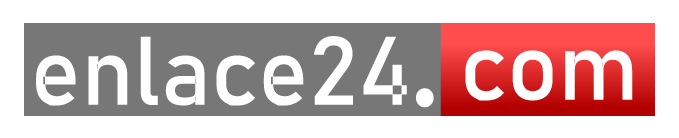Desconfiá de quienes no miran a los ojos

El debate que protagonizaron Kamala Harris y Donald Trump el martes mostró a dos candidatos con visiones muy distintas de los Estados Unidos, pero sobre todo exhibió a dos personalidades de características antagónicas. Harris fue filosa, certera en ciertos dardos dirigidos a despertar las reacciones volcánicas que se le conocen a su rival, pero en ningún momento perdió la calma. Atenta a las palabras del magnate, reaccionaba a ellas con gestos expresivos –la mayoría de perplejidad– que permitían inferir por dónde iría su réplica. Mientras su interlocutor hablaba, lo miraba. Algo natural. A fin de cuentas, un debate no deja de ser un diálogo.
Sin embargo, para dialogar se necesitan dos. Esta obviedad quedó confirmada, y del peor modo, el martes. Porque creo no equivocarme si digo que, durante la hora y media de debate, Trump no miró a Harris ni una sola vez. Ni cuando decía lo suyo ni cuando le tocaba escuchar. Ni siquiera cuando Harris, haciendo uso de la palabra, lo buscaba con la mirada. Nada. Mantenía un gesto hierático de dientes apretados que cada tanto, cuando alguna frase de su contendiente impactaba en su orgullo, daba paso a una contenida seña de ofuscación. Pero siempre con la vista al frente, sin concederle una mirada a la candidata demócrata.
Puede que haya sido un mal consejo de su equipo de campaña, pero el gesto es elocuente, al margen de que lo mostró a la defensiva y disminuido ante el aplomo de su rival. Yo lo interpreto como otro síntoma de la dificultad que tiene Trump de registrar al otro, por ser una persona tan centrada en sí misma. Ni hablar cuando ese otro dice cosas que no le agrada escuchar, como en el caso del debate. Pero no lo limitaría a eso. Hay en ciertas personas una autosuficiencia blindada para la cual una mirada sincera a los ojos, una inclinación a ponerse en los zapatos del prójimo, representaría una bajada de guardia capaz de poner en riesgo años de laboriosa, y a veces dolorosa, construcción del ego. Una peligrosa debilidad.
El martes, entonces, no hubo diálogo. Ni siquiera ese diálogo de baja calidad que suelen ofrecer los debates presidenciales. El punto resulta significativo. El Trump que solo mira hacia adelante, que no gira la cabeza hacia su interlocutor, es una foto del estado de nuestras democracias. Creo que ese rechazo del otro y de lo otro, que lleva a demonizar lo distinto y al fanatismo alrededor de creencias falsas o incomprobables tenidas por absolutas, es la marca de los populismos de uno u otro signo que brotan a lo largo del globo y cuyo efecto es clausurar una de las herramientas esenciales de la democracia, como la palabra y el diálogo.
Tanto desde la derecha como desde la izquierda hoy se promueven con éxito tendencias divisivas que enfrentan a una tribu con otra, a un país con otro
Por una confluencia de distintos factores –económicos, culturales, tecnológicos– el universalismo basado en la razón iluminista ha retrocedido en las últimas décadas, arrinconado por pulsiones identitarias que ofrecen un cobijo tóxico a las subjetividades desvalidas de las sociedades contemporáneas. Hay una vuelta al tribalismo, promovida por líderes mesiánicos capaces de vender sus creencias como la verdad revelada, que no vacilan a la hora de dividir entre “ellos y nosotros” apelando al viejo truco de adjudicar el mal a todo aquello que contradiga su dogma.
Los populismos de derecha son nacionalistas. El martes Trump intentó activar este sentimiento, tan redituable en las urnas, cuando dijo que los inmigrantes haitianos estaban robando los perros y los gatos de los vecinos de Springfield, Ohio, para comérselos. Resultó una noticia falsa. No importa. En su discurso, Estados Unidos volverá a ser un paraíso cuando su presidencia ponga en su sitio a los inmigrantes que se quedan con los trabajos de los norteamericanos y devoran a sus mascotas. La inmigración plantea un dilema difícil, seguro. Pero la manipulación y la tergiversación del problema con fines electorales agrava las cosas en mucho.
Para populismos nacionalistas de izquierda, ahí están Nicolás Maduro y Daniel Ortega, caídos ya en la categoría de dictadores. Pero la izquierda también ha traicionado su vocación universalista mediante el crecimiento de la “cultura woke”, una suerte de tribalismo que, en una supuesta defensa de las minorías, cancela a todo aquel que se atreve a plantear matices allí donde supuestamente, desde una dudosa superioridad moral, deben mantenerse posturas extremas, sin fisuras.
No pasa por una cuestión de ideologías. Como se ve, tanto desde la derecha como desde la izquierda hoy se promueven con éxito tendencias divisivas que enfrentan un clan con otro, un país con otro, a los “zurdos” con los libertarios.
En el debate del martes, la indiferencia altiva que transmitía Trump le dio pie a Harris para decir que el candidato republicano no tenía un plan para los estadounidenses. “Está más interesado en defenderse a sí mismo que en cuidarlos a ustedes”, dijo, mirando a cámara. La observación tiene valor universal. Los líderes populistas, signados por rasgos de personalidad tan parecidos, gobiernan para ellos. El poder por el poder. Los costos, a la cuenta de la sociedad.
El debate que protagonizaron Kamala Harris y Donald Trump el martes mostró a dos candidatos con visiones muy distintas de los Estados Unidos, pero sobre todo exhibió a dos personalidades de características antagónicas. Harris fue filosa, certera en ciertos dardos dirigidos a despertar las reacciones volcánicas que se le conocen a su rival, pero en ningún momento perdió la calma. Atenta a las palabras del magnate, reaccionaba a ellas con gestos expresivos –la mayoría de perplejidad– que permitían inferir por dónde iría su réplica. Mientras su interlocutor hablaba, lo miraba. Algo natural. A fin de cuentas, un debate no deja de ser un diálogo.
Sin embargo, para dialogar se necesitan dos. Esta obviedad quedó confirmada, y del peor modo, el martes. Porque creo no equivocarme si digo que, durante la hora y media de debate, Trump no miró a Harris ni una sola vez. Ni cuando decía lo suyo ni cuando le tocaba escuchar. Ni siquiera cuando Harris, haciendo uso de la palabra, lo buscaba con la mirada. Nada. Mantenía un gesto hierático de dientes apretados que cada tanto, cuando alguna frase de su contendiente impactaba en su orgullo, daba paso a una contenida seña de ofuscación. Pero siempre con la vista al frente, sin concederle una mirada a la candidata demócrata.
Puede que haya sido un mal consejo de su equipo de campaña, pero el gesto es elocuente, al margen de que lo mostró a la defensiva y disminuido ante el aplomo de su rival. Yo lo interpreto como otro síntoma de la dificultad que tiene Trump de registrar al otro, por ser una persona tan centrada en sí misma. Ni hablar cuando ese otro dice cosas que no le agrada escuchar, como en el caso del debate. Pero no lo limitaría a eso. Hay en ciertas personas una autosuficiencia blindada para la cual una mirada sincera a los ojos, una inclinación a ponerse en los zapatos del prójimo, representaría una bajada de guardia capaz de poner en riesgo años de laboriosa, y a veces dolorosa, construcción del ego. Una peligrosa debilidad.
El martes, entonces, no hubo diálogo. Ni siquiera ese diálogo de baja calidad que suelen ofrecer los debates presidenciales. El punto resulta significativo. El Trump que solo mira hacia adelante, que no gira la cabeza hacia su interlocutor, es una foto del estado de nuestras democracias. Creo que ese rechazo del otro y de lo otro, que lleva a demonizar lo distinto y al fanatismo alrededor de creencias falsas o incomprobables tenidas por absolutas, es la marca de los populismos de uno u otro signo que brotan a lo largo del globo y cuyo efecto es clausurar una de las herramientas esenciales de la democracia, como la palabra y el diálogo.
Tanto desde la derecha como desde la izquierda hoy se promueven con éxito tendencias divisivas que enfrentan a una tribu con otra, a un país con otro
Por una confluencia de distintos factores –económicos, culturales, tecnológicos– el universalismo basado en la razón iluminista ha retrocedido en las últimas décadas, arrinconado por pulsiones identitarias que ofrecen un cobijo tóxico a las subjetividades desvalidas de las sociedades contemporáneas. Hay una vuelta al tribalismo, promovida por líderes mesiánicos capaces de vender sus creencias como la verdad revelada, que no vacilan a la hora de dividir entre “ellos y nosotros” apelando al viejo truco de adjudicar el mal a todo aquello que contradiga su dogma.
Los populismos de derecha son nacionalistas. El martes Trump intentó activar este sentimiento, tan redituable en las urnas, cuando dijo que los inmigrantes haitianos estaban robando los perros y los gatos de los vecinos de Springfield, Ohio, para comérselos. Resultó una noticia falsa. No importa. En su discurso, Estados Unidos volverá a ser un paraíso cuando su presidencia ponga en su sitio a los inmigrantes que se quedan con los trabajos de los norteamericanos y devoran a sus mascotas. La inmigración plantea un dilema difícil, seguro. Pero la manipulación y la tergiversación del problema con fines electorales agrava las cosas en mucho.
Para populismos nacionalistas de izquierda, ahí están Nicolás Maduro y Daniel Ortega, caídos ya en la categoría de dictadores. Pero la izquierda también ha traicionado su vocación universalista mediante el crecimiento de la “cultura woke”, una suerte de tribalismo que, en una supuesta defensa de las minorías, cancela a todo aquel que se atreve a plantear matices allí donde supuestamente, desde una dudosa superioridad moral, deben mantenerse posturas extremas, sin fisuras.
No pasa por una cuestión de ideologías. Como se ve, tanto desde la derecha como desde la izquierda hoy se promueven con éxito tendencias divisivas que enfrentan un clan con otro, un país con otro, a los “zurdos” con los libertarios.
En el debate del martes, la indiferencia altiva que transmitía Trump le dio pie a Harris para decir que el candidato republicano no tenía un plan para los estadounidenses. “Está más interesado en defenderse a sí mismo que en cuidarlos a ustedes”, dijo, mirando a cámara. La observación tiene valor universal. Los líderes populistas, signados por rasgos de personalidad tan parecidos, gobiernan para ellos. El poder por el poder. Los costos, a la cuenta de la sociedad.
El debate que protagonizaron Kamala Harris y Donald Trump el martes mostró a dos candidatos con visiones muy distintas de los Estados Unidos, pero sobre todo exhibió a dos personalidades de características antagónicas. Harris fue filosa, certera en ciertos dardos dirigidos a despertar las reacciones volcánicas que se le conocen a su rival, pero en ningún momento perdió la calma. Atenta a las palabras del magnate, reaccionaba a ellas con gestos expresivos –la mayoría de perplejidad– que permitían inferir por dónde iría su réplica. Mientras su interlocutor hablaba, lo miraba. Algo natural. A fin de cuentas, un debate no deja de ser un diálogo.Sin embargo, para dialogar se necesitan dos. Esta obviedad quedó confirmada, y del peor modo, el martes. Porque creo no equivocarme si digo que, durante la hora y media de debate, Trump no miró a Harris ni una sola vez. Ni cuando decía lo suyo ni cuando le tocaba escuchar. Ni siquiera cuando Harris, haciendo uso de la palabra, lo buscaba con la mirada. Nada. Mantenía un gesto hierático de dientes apretados que cada tanto, cuando alguna frase de su contendiente impactaba en su orgullo, daba paso a una contenida seña de ofuscación. Pero siempre con la vista al frente, sin concederle una mirada a la candidata demócrata.Puede que haya sido un mal consejo de su equipo de campaña, pero el gesto es elocuente, al margen de que lo mostró a la defensiva y disminuido ante el aplomo de su rival. Yo lo interpreto como otro síntoma de la dificultad que tiene Trump de registrar al otro, por ser una persona tan centrada en sí misma. Ni hablar cuando ese otro dice cosas que no le agrada escuchar, como en el caso del debate. Pero no lo limitaría a eso. Hay en ciertas personas una autosuficiencia blindada para la cual una mirada sincera a los ojos, una inclinación a ponerse en los zapatos del prójimo, representaría una bajada de guardia capaz de poner en riesgo años de laboriosa, y a veces dolorosa, construcción del ego. Una peligrosa debilidad.El martes, entonces, no hubo diálogo. Ni siquiera ese diálogo de baja calidad que suelen ofrecer los debates presidenciales. El punto resulta significativo. El Trump que solo mira hacia adelante, que no gira la cabeza hacia su interlocutor, es una foto del estado de nuestras democracias. Creo que ese rechazo del otro y de lo otro, que lleva a demonizar lo distinto y al fanatismo alrededor de creencias falsas o incomprobables tenidas por absolutas, es la marca de los populismos de uno u otro signo que brotan a lo largo del globo y cuyo efecto es clausurar una de las herramientas esenciales de la democracia, como la palabra y el diálogo.Tanto desde la derecha como desde la izquierda hoy se promueven con éxito tendencias divisivas que enfrentan a una tribu con otra, a un país con otroPor una confluencia de distintos factores –económicos, culturales, tecnológicos– el universalismo basado en la razón iluminista ha retrocedido en las últimas décadas, arrinconado por pulsiones identitarias que ofrecen un cobijo tóxico a las subjetividades desvalidas de las sociedades contemporáneas. Hay una vuelta al tribalismo, promovida por líderes mesiánicos capaces de vender sus creencias como la verdad revelada, que no vacilan a la hora de dividir entre “ellos y nosotros” apelando al viejo truco de adjudicar el mal a todo aquello que contradiga su dogma.Los populismos de derecha son nacionalistas. El martes Trump intentó activar este sentimiento, tan redituable en las urnas, cuando dijo que los inmigrantes haitianos estaban robando los perros y los gatos de los vecinos de Springfield, Ohio, para comérselos. Resultó una noticia falsa. No importa. En su discurso, Estados Unidos volverá a ser un paraíso cuando su presidencia ponga en su sitio a los inmigrantes que se quedan con los trabajos de los norteamericanos y devoran a sus mascotas. La inmigración plantea un dilema difícil, seguro. Pero la manipulación y la tergiversación del problema con fines electorales agrava las cosas en mucho.Para populismos nacionalistas de izquierda, ahí están Nicolás Maduro y Daniel Ortega, caídos ya en la categoría de dictadores. Pero la izquierda también ha traicionado su vocación universalista mediante el crecimiento de la “cultura woke”, una suerte de tribalismo que, en una supuesta defensa de las minorías, cancela a todo aquel que se atreve a plantear matices allí donde supuestamente, desde una dudosa superioridad moral, deben mantenerse posturas extremas, sin fisuras.No pasa por una cuestión de ideologías. Como se ve, tanto desde la derecha como desde la izquierda hoy se promueven con éxito tendencias divisivas que enfrentan un clan con otro, un país con otro, a los “zurdos” con los libertarios.En el debate del martes, la indiferencia altiva que transmitía Trump le dio pie a Harris para decir que el candidato republicano no tenía un plan para los estadounidenses. “Está más interesado en defenderse a sí mismo que en cuidarlos a ustedes”, dijo, mirando a cámara. La observación tiene valor universal. Los líderes populistas, signados por rasgos de personalidad tan parecidos, gobiernan para ellos. El poder por el poder. Los costos, a la cuenta de la sociedad. LA NACION