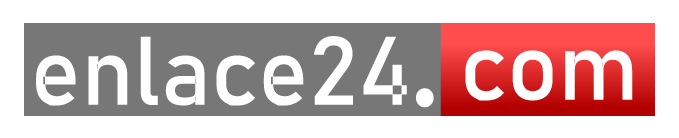Café La Escuela: heredó el bar a los 15 años, lo convirtió en un clásico de Saavedra y resiste a la crisis

Todos los días, pocos minutos antes de las 9, en la esquina de Manuela Pedraza y Vidal, sucede un ritual. Enrique Spinelli pone la llave en el candado para abrir la persiana de su bar, y se encuentra con Beto. “¡Buen día Kike querido!”. Beto se sienta en una de las mesas que da a la ventana y se toma su primer café de la jornada. Así se pone en marcha este micromundo, un bastión de porteñidad, un rincón de Buenos Aires donde todavía suena algún que otro tango -y no for export-, la gente se saluda con afecto, las charlas se inician de mesa a mesa y donde no falta alguna gastada futbolera o discusiones de política. En el Bar-Café La Escuela, que está camino a formar parte de los Notables de la ciudad, “la medialuna sigue siendo una medialuna y el café leche… café con leche”, dice Kike, sin mosquearse.
Estos sitios están hechos de anécdotas y repeticiones con pequeñas variaciones, como esos cuentos que se cuentan una y otra vez, al que se le agregan capas de relato. De una clientela fiel, de amistades que perduran en el tiempo. De almas jóvenes que llegan en búsqueda de lo que está en peligro de extinción: una raza conversadora que no sabe de tiempos, ni horarios, sino de principios y finales. De mesas que se extienden y se comparten. De paredes cargadas de recuerdos, con noticias sobre el querido Platense, del Polaco Goyeneche (hay un minicomponente y una corbata donadas al bar por su hijo, Roberto), y recuerdos desperdigados (guantes de box, un teléfono público de pared) que van concatenando día a día una historia común entre el bar y sus parroquianos.
Kike habla rápido, muy rápido. Es un porteño de ley. Vestido con una camisa blanca y un chaleco negro encima, está atento a todo lo que sucede en el bar. Tiene una mesa reservada “para los de siempre”, un lugar casi sacro. En su cuerpo lleva varias batallas, pero una fundamental: la resistencia, en un país que te pone a prueba siempre. Estuvo a punto de perder el bar en varias oportunidades. Incluso llegó a evaluar una oferta de una gran cadena, difícil de rechazar. Pero no claudicó. No hay en su decisión nada estratégico, ni de conveniencia: apenas -y nada menos- que el alma de un bolichero de ley. “Estoy acá desde los 15 años, así que imaginate”, explica, por si hiciera falta.
Una vida de barrio
Nacido en una familia dedicada a la gastronomía, Kike creció entre mesas, cafés y vermuts. Su abuelo por parte materna, Enrique Fernández, había llegado de España para trabajar en el Centro Galicia de Buenos Aires. Poco tiempo después desembarcó en Saavedra, el barrio de sus amores, para poner un bar en Congreso y Crámer. “Yo salía de la escuela y me instalaba ahí, comía y hacía la tarea en las mesas del boliche, era un ambiente familiar, de laburo: gente de barrio”, retrata. Los días pasaban entre el fútbol en la calle (“marcábamos los arcos con una piedra en el pavimento, casi no había autos”, cuenta) y el ritmo de una porción de ciudad convertida en una especie de pequeño pueblo.
Cuando Platense dejó Saavedra para trasladar su estadio a Vicente Lopez, en 1971, su abuelo decidió mudarse a un local más chico, pero siempre en el mismo barrio. “Quería trabajar menos, pero al final terminó teniendo más laburo”, dice Kike. Ahí fue la primera vez que se cruzó con el Polaco Goyeneche. Él era muy pibe, pero recrea la escena con claridad: “Entró al bar, pidió cartas y porotos, todo el mundo quería saludarlo, pero yo no tenía idea de quién era… pregunté y me dijeron ‘algún día lo vas a valorar’”. Su abuelo también había comprado otro pequeño local para usarlo como depósito, donde arrumbó sillas, mesas, máquinas en desuso. No se imaginaba que allí dejaría germinando otra perla barrial.
A fines de los 80, el padre de Kike, Humberto, lo encaró a su suegro: “Don Enrique, ¿no me deja poner un bar ahí”. Justo enfrente ya estaba en funcionamiento la escuela Rodolfo Senet y El Poli, en los terrenos que habían pertenecido a Platense. El nombre del boliche cayó de maduro: La Escuela. En octubre del 88, abrieron por primera vez sus puertas. Kike no veía la hora de salir de la escuela para meterse en el bar de su viejo. “Justo tuve una varicela muy fuerte, falté como tres semanas y perdí el año, así que le planteé a mi viejo dejar el colegio para trabajar con él”, recuerda. “Me sacó carpiendo: ‘vos volvés a estudiar sí o sí’”. Sin embargo, el destino tenía preparada otra jugada: un año después de abrir, Humberto enfermó de cáncer y, pocos meses después, falleció. Kike, con 15 años, se hizo cargo del bar.
Ícono de Saavedra
Rápidamente, La Escuela se convirtió en un clásico de la zona. Sólo hacía falta que empezaran a desfilar por sus mesas los personajes de siempre. Los inclaudicables tomadores de café y otros brebajes. La primera época, recuerda Kike, fue “dorada”. En 1997 eran cinco personas trabajando allí. Hasta que el modelo de la convertibilidad comenzó a crujir, dejando heridos en el camino. El primer impacto fue el cierre de las oficinas de Telecom, que estaban a la vuelta, y que puso fin a una clientela fiel. “Agarraron los retiros voluntarios, pusieron kioskos y parripollos, fundieron todos”, recuerda. Ahogado por las cuentas, Kike salió a buscar trabajo, mientras su madre y su padrino se ocupaban de sostener el negocio. Trabajó en varias cosas, manejó un taxi para pagar deudas, y terminó como encargado en una distribuidora de golosinas.
“Pero la cosa no funcionaba en el bar”, revela. Tanta tristeza le daba estar alejado de La Escuela, que prácticamente no lo visitaba. Hasta que un día, Kike fue a tomar un vermut a otro bar de Saavedra y se encontró con un viejo cliente: “El tipo me dice: ‘Kike, dejate de joder, ¿cuándo volvés? Es un desastre, hay cucarachas en el baño, no entran mujeres”. El mensaje golpeó fuerte a su corazón. De repente sintió la necesidad de hacerse cargo del legado de su padre, de la historia iniciada por su abuelo. También, de sostener un ícono barrial: “Volví a mi casa y le digo a mi señora que iba a renunciar, tenía un buen trabajo, pero sentí esa necesidad…”.
Kike volvió a La Escuela en marzo de 2012. Lo primero que hizo fue limpiar todo a fondo; arregló los baños, recuperó mesas y sillas rotas, acomodó el mobiliario y renovó las máquinas. De a poco, los clientes empezaron a volver. Y el boom del vermut hizo el resto: los jóvenes comenzaron a sentarse en sus mesas nuevamente, en la búsqueda -tal vez- de una experiencia real frente a tanta impostación. “Para los jóvenes, esto es más experimental… un cinzano con fernet y una picadita”, comenta. “Hay algo, no está todo perdido. Yo siempre pensaba: ‘Se me mueren los viejos y tengo que cerrar’, pero por suerte, no es así”, celebra. Una escena filmada en Okupas, en 2002, sobre una de las mesas del bar, lo colocó en una suerte de pedestal de culto. “También vino Rodrigo de la Serna a cantar dos veces y eso trajo mucha gente”, recuerda. Ahora, cada tanto, algunos músicos del barrio organizan eventos musicales que suelen ser muy concurridos.
Escenas cotidianas
De repente, entra una vecina y camina directo a la barra. “Kike, te dejo unos lápices que van a pasar a buscar”, le dice. “Claro, Moni, dejalos ahí que yo se los doy”, contesta. Apenas se sienta, entra otro habitué sólo para chicanear al dueño. Son amigos de toda la vida, pero la política los pone un ratito en guardia. Bromean acerca de la presentación del presidente Milei en el Luna Park. “No hay plata para algunas cosas, pero se gastaron 15 palos en el show ese”, le tira Kike. “Por lo menos no se lo dan a Lali”, lanza su amigo. “Y este seguro se lo merece, tiene 20 años de carrera”, refuta.
Al contrario de lo que podría pensarse, no hay tensión en el ambiente. Todo está en la sintonía de una continuidad, sostenida por la presencia. Pero Kike tiene claro que está actividad, esta forma de ser, “está desapareciendo”. “Vienen las cadenas, las confiterías, y la gente las elige por sobre los bares-café”. Fue en 2018, cuando no estaba pasando un buen momento económico, con las ventas en caída, que Café Martínez llegó con la intención de comprar. “Pero resistí”, infla el pecho.
A pesar de los contratiempos -la caída del consumo actual lo está afectando muchísimo-, Kike no tiene pensado vender. “Esto tiene un valor por encima de lo económico, me banco las crisis endeudándome, casi quebrado, para estar acá. Lo hago porque me gusta, ¿qué hago si me voy? Lo vendo y, ¿qué hago después? ¿Me pongo un taxi? A los tres días lo vendo para ponerme un bar, así que para eso me quedo acá”, dice, convencido. Y agrega: “En Saavedra y en Núñez ya no hay bares, sólo hay confiterías; fueron cerrando todos. Por ahora resistimos, yo me quiero morir acá adentro. De acá me sacan con las patitas para adelante. Una sola vez me tomé un mes de vacaciones y me volví loco”.
Para Kike, esta es su vida y los clientes, sus amigos. Como Beto, que después del café matutino, vuelve para almorzar y, otra vez, a la tardecita para el vermut. “A veces lo tengo que echar”, bromea. “A la mayoría los conozco hace mucho, son muchos años de relación. Estoy más tiempo acá que en mi casa”.
Datos útiles
La Escuela. Abre de martes a sábados, de 9 a 19.30. Manuela Pedraza 2803. T: (11) 2184-2040. IG: @barlaescuelacafe
Todos los días, pocos minutos antes de las 9, en la esquina de Manuela Pedraza y Vidal, sucede un ritual. Enrique Spinelli pone la llave en el candado para abrir la persiana de su bar, y se encuentra con Beto. “¡Buen día Kike querido!”. Beto se sienta en una de las mesas que da a la ventana y se toma su primer café de la jornada. Así se pone en marcha este micromundo, un bastión de porteñidad, un rincón de Buenos Aires donde todavía suena algún que otro tango -y no for export-, la gente se saluda con afecto, las charlas se inician de mesa a mesa y donde no falta alguna gastada futbolera o discusiones de política. En el Bar-Café La Escuela, que está camino a formar parte de los Notables de la ciudad, “la medialuna sigue siendo una medialuna y el café leche… café con leche”, dice Kike, sin mosquearse.
Estos sitios están hechos de anécdotas y repeticiones con pequeñas variaciones, como esos cuentos que se cuentan una y otra vez, al que se le agregan capas de relato. De una clientela fiel, de amistades que perduran en el tiempo. De almas jóvenes que llegan en búsqueda de lo que está en peligro de extinción: una raza conversadora que no sabe de tiempos, ni horarios, sino de principios y finales. De mesas que se extienden y se comparten. De paredes cargadas de recuerdos, con noticias sobre el querido Platense, del Polaco Goyeneche (hay un minicomponente y una corbata donadas al bar por su hijo, Roberto), y recuerdos desperdigados (guantes de box, un teléfono público de pared) que van concatenando día a día una historia común entre el bar y sus parroquianos.
Kike habla rápido, muy rápido. Es un porteño de ley. Vestido con una camisa blanca y un chaleco negro encima, está atento a todo lo que sucede en el bar. Tiene una mesa reservada “para los de siempre”, un lugar casi sacro. En su cuerpo lleva varias batallas, pero una fundamental: la resistencia, en un país que te pone a prueba siempre. Estuvo a punto de perder el bar en varias oportunidades. Incluso llegó a evaluar una oferta de una gran cadena, difícil de rechazar. Pero no claudicó. No hay en su decisión nada estratégico, ni de conveniencia: apenas -y nada menos- que el alma de un bolichero de ley. “Estoy acá desde los 15 años, así que imaginate”, explica, por si hiciera falta.
Una vida de barrio
Nacido en una familia dedicada a la gastronomía, Kike creció entre mesas, cafés y vermuts. Su abuelo por parte materna, Enrique Fernández, había llegado de España para trabajar en el Centro Galicia de Buenos Aires. Poco tiempo después desembarcó en Saavedra, el barrio de sus amores, para poner un bar en Congreso y Crámer. “Yo salía de la escuela y me instalaba ahí, comía y hacía la tarea en las mesas del boliche, era un ambiente familiar, de laburo: gente de barrio”, retrata. Los días pasaban entre el fútbol en la calle (“marcábamos los arcos con una piedra en el pavimento, casi no había autos”, cuenta) y el ritmo de una porción de ciudad convertida en una especie de pequeño pueblo.
Cuando Platense dejó Saavedra para trasladar su estadio a Vicente Lopez, en 1971, su abuelo decidió mudarse a un local más chico, pero siempre en el mismo barrio. “Quería trabajar menos, pero al final terminó teniendo más laburo”, dice Kike. Ahí fue la primera vez que se cruzó con el Polaco Goyeneche. Él era muy pibe, pero recrea la escena con claridad: “Entró al bar, pidió cartas y porotos, todo el mundo quería saludarlo, pero yo no tenía idea de quién era… pregunté y me dijeron ‘algún día lo vas a valorar’”. Su abuelo también había comprado otro pequeño local para usarlo como depósito, donde arrumbó sillas, mesas, máquinas en desuso. No se imaginaba que allí dejaría germinando otra perla barrial.
A fines de los 80, el padre de Kike, Humberto, lo encaró a su suegro: “Don Enrique, ¿no me deja poner un bar ahí”. Justo enfrente ya estaba en funcionamiento la escuela Rodolfo Senet y El Poli, en los terrenos que habían pertenecido a Platense. El nombre del boliche cayó de maduro: La Escuela. En octubre del 88, abrieron por primera vez sus puertas. Kike no veía la hora de salir de la escuela para meterse en el bar de su viejo. “Justo tuve una varicela muy fuerte, falté como tres semanas y perdí el año, así que le planteé a mi viejo dejar el colegio para trabajar con él”, recuerda. “Me sacó carpiendo: ‘vos volvés a estudiar sí o sí’”. Sin embargo, el destino tenía preparada otra jugada: un año después de abrir, Humberto enfermó de cáncer y, pocos meses después, falleció. Kike, con 15 años, se hizo cargo del bar.
Ícono de Saavedra
Rápidamente, La Escuela se convirtió en un clásico de la zona. Sólo hacía falta que empezaran a desfilar por sus mesas los personajes de siempre. Los inclaudicables tomadores de café y otros brebajes. La primera época, recuerda Kike, fue “dorada”. En 1997 eran cinco personas trabajando allí. Hasta que el modelo de la convertibilidad comenzó a crujir, dejando heridos en el camino. El primer impacto fue el cierre de las oficinas de Telecom, que estaban a la vuelta, y que puso fin a una clientela fiel. “Agarraron los retiros voluntarios, pusieron kioskos y parripollos, fundieron todos”, recuerda. Ahogado por las cuentas, Kike salió a buscar trabajo, mientras su madre y su padrino se ocupaban de sostener el negocio. Trabajó en varias cosas, manejó un taxi para pagar deudas, y terminó como encargado en una distribuidora de golosinas.
“Pero la cosa no funcionaba en el bar”, revela. Tanta tristeza le daba estar alejado de La Escuela, que prácticamente no lo visitaba. Hasta que un día, Kike fue a tomar un vermut a otro bar de Saavedra y se encontró con un viejo cliente: “El tipo me dice: ‘Kike, dejate de joder, ¿cuándo volvés? Es un desastre, hay cucarachas en el baño, no entran mujeres”. El mensaje golpeó fuerte a su corazón. De repente sintió la necesidad de hacerse cargo del legado de su padre, de la historia iniciada por su abuelo. También, de sostener un ícono barrial: “Volví a mi casa y le digo a mi señora que iba a renunciar, tenía un buen trabajo, pero sentí esa necesidad…”.
Kike volvió a La Escuela en marzo de 2012. Lo primero que hizo fue limpiar todo a fondo; arregló los baños, recuperó mesas y sillas rotas, acomodó el mobiliario y renovó las máquinas. De a poco, los clientes empezaron a volver. Y el boom del vermut hizo el resto: los jóvenes comenzaron a sentarse en sus mesas nuevamente, en la búsqueda -tal vez- de una experiencia real frente a tanta impostación. “Para los jóvenes, esto es más experimental… un cinzano con fernet y una picadita”, comenta. “Hay algo, no está todo perdido. Yo siempre pensaba: ‘Se me mueren los viejos y tengo que cerrar’, pero por suerte, no es así”, celebra. Una escena filmada en Okupas, en 2002, sobre una de las mesas del bar, lo colocó en una suerte de pedestal de culto. “También vino Rodrigo de la Serna a cantar dos veces y eso trajo mucha gente”, recuerda. Ahora, cada tanto, algunos músicos del barrio organizan eventos musicales que suelen ser muy concurridos.
Escenas cotidianas
De repente, entra una vecina y camina directo a la barra. “Kike, te dejo unos lápices que van a pasar a buscar”, le dice. “Claro, Moni, dejalos ahí que yo se los doy”, contesta. Apenas se sienta, entra otro habitué sólo para chicanear al dueño. Son amigos de toda la vida, pero la política los pone un ratito en guardia. Bromean acerca de la presentación del presidente Milei en el Luna Park. “No hay plata para algunas cosas, pero se gastaron 15 palos en el show ese”, le tira Kike. “Por lo menos no se lo dan a Lali”, lanza su amigo. “Y este seguro se lo merece, tiene 20 años de carrera”, refuta.
Al contrario de lo que podría pensarse, no hay tensión en el ambiente. Todo está en la sintonía de una continuidad, sostenida por la presencia. Pero Kike tiene claro que está actividad, esta forma de ser, “está desapareciendo”. “Vienen las cadenas, las confiterías, y la gente las elige por sobre los bares-café”. Fue en 2018, cuando no estaba pasando un buen momento económico, con las ventas en caída, que Café Martínez llegó con la intención de comprar. “Pero resistí”, infla el pecho.
A pesar de los contratiempos -la caída del consumo actual lo está afectando muchísimo-, Kike no tiene pensado vender. “Esto tiene un valor por encima de lo económico, me banco las crisis endeudándome, casi quebrado, para estar acá. Lo hago porque me gusta, ¿qué hago si me voy? Lo vendo y, ¿qué hago después? ¿Me pongo un taxi? A los tres días lo vendo para ponerme un bar, así que para eso me quedo acá”, dice, convencido. Y agrega: “En Saavedra y en Núñez ya no hay bares, sólo hay confiterías; fueron cerrando todos. Por ahora resistimos, yo me quiero morir acá adentro. De acá me sacan con las patitas para adelante. Una sola vez me tomé un mes de vacaciones y me volví loco”.
Para Kike, esta es su vida y los clientes, sus amigos. Como Beto, que después del café matutino, vuelve para almorzar y, otra vez, a la tardecita para el vermut. “A veces lo tengo que echar”, bromea. “A la mayoría los conozco hace mucho, son muchos años de relación. Estoy más tiempo acá que en mi casa”.
Datos útiles
La Escuela. Abre de martes a sábados, de 9 a 19.30. Manuela Pedraza 2803. T: (11) 2184-2040. IG: @barlaescuelacafe
Ubicado en el cruce de Manuela Pedraza y Vidal, este rincón de Buenos Aires es un refugio de historias y amistades, de charlas de fútbol, política y tangos. Enrique Spinelli enfrenta cada crisis con la tenacidad de un verdadero bolichero. LA NACION